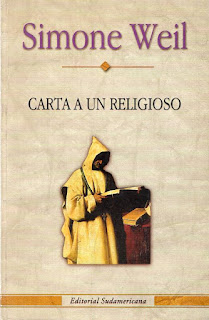Se denomina “discriminación positiva” a la intención de compensación, establecida desde el Estado, hacia sectores que en el pasado fueron marginados o discriminados por cuestiones de raza, clase social, religión o nacionalidad, principalmente. Ello conlleva también cierta discriminación actual contra los descendientes de los antiguos discriminadores, ya que la principal discriminación es la de constituir el sector de la “gente mala”.
Cuando en una universidad, o en un trabajo estatal o privado, se legisla a favor de cierto cupo, o porcentaje obligatorio de ingreso de individuos pertenecientes a sectores previamente discriminados, se desvirtúa el ingreso por méritos y capacidad, por lo que en cierta forma se sigue estableciendo una desigualdad esencial, que es la base de toda discriminación existente.
La manera de erradicar todo tipo de nacionalismos, racismos y demás, se logra teniendo presente que somos partes de la humanidad y que todo ser humano tiene un mismo origen biológico y que está regido por iguales leyes naturales. Además, debemos dejar de lado la “generalización fácil”, por la cual hacemos extensiva nuestra opinión, favorable o no, a todo un sector de la sociedad o de la humanidad a partir del conocimiento de una o dos personas integrantes de dicho sector.
Las grandes catástrofes sociales del siglo XX estuvieron basadas en alguna forma de discriminación. Ayn Rand escribió al respecto: “El racismo de la Alemania nazi, donde los hombres tenían que llenar cuestionarios sobre su ascendencia, retrocediendo varias generaciones para probar su origen ario, tuvo su contraparte en la Rusia soviética, donde los hombres debían completar cuestionarios similares para demostrar que sus antepasados no habían poseído propiedad alguna, probando así su origen proletario. La ideología soviética se apoya en la idea de que los hombres pueden ser condicionados genéticamente para el comunismo, es decir, que una pocas generaciones condicionadas por una dictadura transmitirán la ideología comunista a sus descendientes, en quienes el comunismo será congénito”.
Respecto de la discriminación, negativa y positiva, que existía, y existe, en los EEUU, la citada autora escribió: “Esta acumulación de contradicciones, de miope pragmatismo, de cínico desprecio hacia todo principio, de atroz irracionalidad, ha alcanzado ahora su clímax con las nuevas demandas de los líderes negros” [Escrito en 1963].
“En lugar de luchar contra la discriminación racial, exigen que ésta sea legalizada y puesta en vigencia. En lugar de luchar contra el racismo, demandan el establecimiento de cupos raciales. En lugar de luchar a favor de la «ceguera ante el color» en las cuestiones sociales y económicas, declaran que esa «ceguera» es perjudicial y que el «color» debe ser la consideración primordial. En lugar de luchar por iguales derechos, piden privilegios raciales especiales”.
“Demandan que se establezcan cupos raciales en cuanto al empleo y que los puestos se distribuyan sobre una base racial, en proporción al porcentaje de habitantes de una raza determinada entre la población local. Por ejemplo, dado que los negros constituyen el 25% de la población de Nueva York, solicitan que una empresa determinada ocupe a un 25% de negros”.
“El sistema de cupos raciales ha sido uno de los peores males en todos los regímenes racistas. Había cupos raciales en las universidades en la Rusia zarista, en la población de las principales ciudades de Rusia, etc. Una de las acusaciones contra los racistas norteamericanos es que algunas escuelas practican un sistema secreto de cupos raciales. Se consideró una victoria de la justicia cuando en los cuestionarios de solicitudes de empleo se dejó de preguntar cuál era la raza o la religión del solicitante. ¡Hoy no es un opresor, sino un grupo minoritario oprimido quien reclama la aplicación de cupos raciales!”.
“Esta demanda en particular resultó excesiva, aun para los socialdemócratas. Muchos de ellos la denunciaron, como corresponde, con profunda indignación. Dijo el diario New York Times (23/7/1963): «Los manifestantes siguen un principio verdaderamente vicioso al jugar a los 'números'. El reclamo de que el 25% (o cualquier otro porcentaje) de empleos debe ser ocupado por negros (o cualquier otro grupo) es erróneo por una razón fundamental: exige un 'sistema de cupos', que es discriminatorio en sí mismo… Este diario ha combatido, desde hace ya mucho tiempo, un cupo religioso en relación con los jueces designados; del mismo modo, nos oponemos a un cupo racial con respecto a los empleos, desde los más encumbrados hasta los más humildes»”.
“No sólo se demandan privilegios especiales sobre la base del origen racial, sino que se exige que el hombre blanco sea castigado por los pecados cometidos por sus antepasados. Demanda que se rechace a un trabajador blanco porque su abuelo pudo haber practicado la discriminación racial, aunque quizá no la practicó, o tal vez ni siquiera vivió en los Estados Unidos. Pero como estas cuestiones no se toman en consideración, significa que ese trabajador blanco es acusado de una culpa racial colectiva, culpa que consiste meramente en el color de la piel”.
“Ahora bien, ése es el principio por el que se rige el peor sureño racista, que carga a todos los negros con la culpa racial colectiva por cualquier crimen cometido por un individuo negro, y que los trata a todos como inferiores basándose en el hecho de que sus antecesores fueron salvajes” (De “La virtud del egoísmo”-Grito Sagrado Editorial-Buenos Aires 2007).
jueves, 27 de febrero de 2025
martes, 25 de febrero de 2025
La síntesis de la ética
La esencia del cristianismo está sintetizada en el mandamiento del amor al prójimo, constituyendo la más amplia y efectiva orientación ética que todo individuo debería aceptar pensando en la supervivencia plena, tanto individual como colectiva. El "Amarás al prójimo como a ti mismo" lleva implícita la existencia de una actitud característica en todo individuo, por lo cual la ética bíblica no hace referencia a las múltiples acciones posibles que nos presenta la vida, sino a orientar nuestra actitud, o predisposición, a compatir las penas y alegrías ajenas como propias, lo que constituye la empatía emocional.
Tal actitud está dirigida al prójimo, es decir, a toda persona cercana, que involucra a todo habitante del planeta, de donde proviene la univesalidad de la validez de la ética natural. Si hemos de compartir penas y alegrías ajenas, ello implica que lo que le suceda a los demás nos afectará en forma similar a lo que nos suceda a nosotros mismos, de donde proviene la idea de igualdad, imprescindible en toda ética propuesta.
Al establecerse tal igualdad, desaparece la intención de gobernar material o mentalmente a los demás, es decir, desaparece todo posible gobierno del hombre sobre el hombre, lo que constituye la libertad individual. De esa forma acatamos el gobierno de Dios sobre el hombre a través de la ley natural (en este caso la empatía emocional), lo que viene simbolizado como el Reino de Dios. El inicio de un masivo acatamiento de tal mandamiento, o de tal Reino, depende principalmente de los seres humanos, y no de una posible intervención de la deidad en los acontecimientos humanos.
Los predicadores cristianos, por lo general, reemplazan lo que Cristo dijo a los hombres por lo que los hombres dicen sobre Cristo, opacando y hasta suprimiendo la síntesis ética mencionada. Pío XI escribió: "La caridad nunca será verdadera caridad si no tiene siempre en cuenta la justicia. El Apóstol enseña que «quien ama al prójimo, ha cumplido la ley»; y da la razón: «porque el No fornicar, No matar, No robar...y cualquier otra mandato, se resume en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Si pues, según el Apóstol, todos los deberes se reducen al único precepto de la verdadera caridad, también se reducirán a él los que son de estricta justicia, como el no matar y el no robar..." (De "La Iglesia entre las dos guerras"-Centro Editor de América Latina SA-Buenos Aires 1969).
Los diversos conflictos sociales, que aquejan a gran cantidad de seres humanos, no se han de solucionar en forma definitiva si no es a través del acatamiento masivo de la ética natural. Sin embargo, la religión moral ha sido convertida por sus aparentes predicadores en una "religión cognitiva" y otras veces en un vulgar paganismo, por cuanto, pareciera que toda acción humana implica "creer" los dogmas básicos de la iglesias o bien rendir homenajes y pedidos a los distintos santos e intermediarios supuestamente enviados de Dios, dejando de lado el cumplimiento del mandamiento ético antes mencionado, que ya aparece en alguna parte del Antiguo Testamento.
Tal actitud está dirigida al prójimo, es decir, a toda persona cercana, que involucra a todo habitante del planeta, de donde proviene la univesalidad de la validez de la ética natural. Si hemos de compartir penas y alegrías ajenas, ello implica que lo que le suceda a los demás nos afectará en forma similar a lo que nos suceda a nosotros mismos, de donde proviene la idea de igualdad, imprescindible en toda ética propuesta.
Al establecerse tal igualdad, desaparece la intención de gobernar material o mentalmente a los demás, es decir, desaparece todo posible gobierno del hombre sobre el hombre, lo que constituye la libertad individual. De esa forma acatamos el gobierno de Dios sobre el hombre a través de la ley natural (en este caso la empatía emocional), lo que viene simbolizado como el Reino de Dios. El inicio de un masivo acatamiento de tal mandamiento, o de tal Reino, depende principalmente de los seres humanos, y no de una posible intervención de la deidad en los acontecimientos humanos.
Los predicadores cristianos, por lo general, reemplazan lo que Cristo dijo a los hombres por lo que los hombres dicen sobre Cristo, opacando y hasta suprimiendo la síntesis ética mencionada. Pío XI escribió: "La caridad nunca será verdadera caridad si no tiene siempre en cuenta la justicia. El Apóstol enseña que «quien ama al prójimo, ha cumplido la ley»; y da la razón: «porque el No fornicar, No matar, No robar...y cualquier otra mandato, se resume en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Si pues, según el Apóstol, todos los deberes se reducen al único precepto de la verdadera caridad, también se reducirán a él los que son de estricta justicia, como el no matar y el no robar..." (De "La Iglesia entre las dos guerras"-Centro Editor de América Latina SA-Buenos Aires 1969).
Los diversos conflictos sociales, que aquejan a gran cantidad de seres humanos, no se han de solucionar en forma definitiva si no es a través del acatamiento masivo de la ética natural. Sin embargo, la religión moral ha sido convertida por sus aparentes predicadores en una "religión cognitiva" y otras veces en un vulgar paganismo, por cuanto, pareciera que toda acción humana implica "creer" los dogmas básicos de la iglesias o bien rendir homenajes y pedidos a los distintos santos e intermediarios supuestamente enviados de Dios, dejando de lado el cumplimiento del mandamiento ético antes mencionado, que ya aparece en alguna parte del Antiguo Testamento.
domingo, 23 de febrero de 2025
Gobierno de leyes vs. Gobiernos de individuos
En el caso del gobierno de los pueblos, existen dos posibilidades extremas, con una transición gradual entre ambas. En un caso tenemos un gobierno establecido mediante leyes humanas que contemplan gran parte de las posibles acciones sociales y que dejan muy poco margen para las decisiones de los gobernantes, quienes tratan de que tales decisiones sean compatibles con el espíritu de las leyes establecidas.
Este sistema tiene la ventaja de que varias personas, del presente y del pasado, han podido establecer un conjunto de leyes que fueron meditadas y puestas en práctica conduciendo a resultados positivos. Además, es posible que tales leyes tengan en cuenta, y sean compatibles con las leyes naturales que rigen las conductas individuales.
En el otro extremo encontramos gobiernos de personajes que poco o nada tienen en cuenta las leyes establecidas, ya sea porque tales leyes son poco eficaces o bien porque el gobernante las ignora considerando que su propio criterio personal es más seguro y eficaz que el sistema legal vigente. Este es el caso de los líderes totalitarios responsables de las grandes catástrofes humanas, ocurridas principalmente durante el siglo XX.
Las limitaciones que tiene el sistema legal se debe a que los propios gobernantes no lo respetan, o bien porque mayoritariamente es el pueblo el que poco respeta las leyes vigentes, y mucho menos las elementales reglas éticas necesarias para toda convivencia normal. Este es el caso de los argentinos, irrespetuosos de las leyes de tránsito y de toda ley vigente. Como síntoma puede mencionarse que ostentamos el sexto lugar, a nivel mundial, en una lista de los peores conductores de vehículos, lo que está ligado cercanamente al grado de respeto por las leyes vigentes. Es decir, pueden existir buenas leyes y aún buenos gobernantes, pero si el pueblo sigue con la tradicional anomia, jactándose de ello, como un aspecto "cultural", seguiremos en la senda del atraso y del subdesarrollo.
En el otro ámbito en que también existe la posibilidad de ambas formas de gobierno es en el caso del universo, en el cual estamos inmersos. En este caso, es posible advertir que todo lo existente está regido por alguna forma de ley natural, siendo la ley natural el vínculo permanente entre causas y efectos.
Así, una de las formas extremas está constituida por el universo con un Dios trascendente, que interviene en los acontecimientos humanos, cambiando o suspendiendo temporalmente la ley natural, por una parte, y el universo con el Dios inmanente, es decir, que se identifica con las leyes naturales y el orden natural, por otra parte. Podemos sintetizar ambas posturas de la siguiente forma:
Trascendente: Universo = Dios + Naturaleza
Inmanente: Universo = Dios = Naturaleza
Como el Dios de la visión trascendente requiere de intermediarios humanos, surgen varios "candidatos" que luchan entre sí y que son el origen de grandes conflictos religiosos que opacan totalmente la función de las religiones, que es la de "unir a los adeptos", es decir, unir a los seres humanos con Dios y a los seres humanos entre sí.
En la visión del Dios trascendente se supone que existen dos formas de leyes; naturales y sobrenaturales, mientras que en la visión inmanente existen sólo leyes naturales, coincidiendo con la visión científica de la realidad, es decir, admitiendo un universo regido por leyes naturales invariantes en el tiempo y en el espacio.
En este último caso se la denomina como religión natural, suponiendo que la religión surge del ser humano, mientras que los adherentes a la postura trascendente suponen que surge de Dios y, así como existe "el pueblo elegido" (judaísmo), existen también los individuos que suponen ser elegidos o llamados por el Dios que interviene en los acontecimientos humanos.
Debido a que las religiones bíblicas, con sus mandamientos éticos, resultan ser esencialmente religiones morales, antes que religiones cognitivas, el cumplimiento de los mandamientos es posible en ambos casos, es decir, es posible para el creyente en el Dios personal (que se parece a un ser humano), como también es posible para el adherente al Dios naturaleza (al Dios que se identifica con el orden natural).
Lo que siempre ha molestado es el caso en que los adherentes al Dios de la trascendencia cuando consideran suciamente a la postura inmanente como "atea", siendo el caso más representativo el de Baruch de Spinoza, quien fue, y es, calificado por muchos fanáticos como "ateo", mientras que fue una figura representativa de la postura inmanente.
En el caso del cristianismo a la postura trascendente se la denomina también "teísta", mientras que "deísta" sería la visión cristiana compatible con la visión inmanentista.
Los fanáticos teístas incluso clasifican como "nihilista" a la postura inmanente. Así, leemos: "El nihilismo es la inmanencia absoluta...En el secularismo toda trascendencia es reemplazada por el inmanentismo" (Eudaldo Forment Giralt). "Historia o época contemporánea caracterizada por la expansión del ateísmo a partir de «hacerse mundo» de la filosofía en su cadencia inmanentista y atea" (Rodolfo J. Mendoza) (De "Nihilismo y despertar religioso" de R.J. Mendoza-Universidad FASTA-Mar del Plata 2005).
Muchos adherentes a la postura teísta, cada vez más alejada de la realidad, se caracterizan por difamar toda forma de religión natural (deísmo), llegando al extremo de asociarse con el marxismo-leninismo y la Teología de la Liberación, ocupando tales ideólogos los mayores puestos jerárquicos de la Iglesia Católica. En lugar de advertir sus propios errores y limitaciones, se encargan de mentir sobre otras posturas religiosas que podrán constituir la superación de una era de luchas "religiosas" de nunca acabar.
Este sistema tiene la ventaja de que varias personas, del presente y del pasado, han podido establecer un conjunto de leyes que fueron meditadas y puestas en práctica conduciendo a resultados positivos. Además, es posible que tales leyes tengan en cuenta, y sean compatibles con las leyes naturales que rigen las conductas individuales.
En el otro extremo encontramos gobiernos de personajes que poco o nada tienen en cuenta las leyes establecidas, ya sea porque tales leyes son poco eficaces o bien porque el gobernante las ignora considerando que su propio criterio personal es más seguro y eficaz que el sistema legal vigente. Este es el caso de los líderes totalitarios responsables de las grandes catástrofes humanas, ocurridas principalmente durante el siglo XX.
Las limitaciones que tiene el sistema legal se debe a que los propios gobernantes no lo respetan, o bien porque mayoritariamente es el pueblo el que poco respeta las leyes vigentes, y mucho menos las elementales reglas éticas necesarias para toda convivencia normal. Este es el caso de los argentinos, irrespetuosos de las leyes de tránsito y de toda ley vigente. Como síntoma puede mencionarse que ostentamos el sexto lugar, a nivel mundial, en una lista de los peores conductores de vehículos, lo que está ligado cercanamente al grado de respeto por las leyes vigentes. Es decir, pueden existir buenas leyes y aún buenos gobernantes, pero si el pueblo sigue con la tradicional anomia, jactándose de ello, como un aspecto "cultural", seguiremos en la senda del atraso y del subdesarrollo.
En el otro ámbito en que también existe la posibilidad de ambas formas de gobierno es en el caso del universo, en el cual estamos inmersos. En este caso, es posible advertir que todo lo existente está regido por alguna forma de ley natural, siendo la ley natural el vínculo permanente entre causas y efectos.
Así, una de las formas extremas está constituida por el universo con un Dios trascendente, que interviene en los acontecimientos humanos, cambiando o suspendiendo temporalmente la ley natural, por una parte, y el universo con el Dios inmanente, es decir, que se identifica con las leyes naturales y el orden natural, por otra parte. Podemos sintetizar ambas posturas de la siguiente forma:
Trascendente: Universo = Dios + Naturaleza
Inmanente: Universo = Dios = Naturaleza
Como el Dios de la visión trascendente requiere de intermediarios humanos, surgen varios "candidatos" que luchan entre sí y que son el origen de grandes conflictos religiosos que opacan totalmente la función de las religiones, que es la de "unir a los adeptos", es decir, unir a los seres humanos con Dios y a los seres humanos entre sí.
En la visión del Dios trascendente se supone que existen dos formas de leyes; naturales y sobrenaturales, mientras que en la visión inmanente existen sólo leyes naturales, coincidiendo con la visión científica de la realidad, es decir, admitiendo un universo regido por leyes naturales invariantes en el tiempo y en el espacio.
En este último caso se la denomina como religión natural, suponiendo que la religión surge del ser humano, mientras que los adherentes a la postura trascendente suponen que surge de Dios y, así como existe "el pueblo elegido" (judaísmo), existen también los individuos que suponen ser elegidos o llamados por el Dios que interviene en los acontecimientos humanos.
Debido a que las religiones bíblicas, con sus mandamientos éticos, resultan ser esencialmente religiones morales, antes que religiones cognitivas, el cumplimiento de los mandamientos es posible en ambos casos, es decir, es posible para el creyente en el Dios personal (que se parece a un ser humano), como también es posible para el adherente al Dios naturaleza (al Dios que se identifica con el orden natural).
Lo que siempre ha molestado es el caso en que los adherentes al Dios de la trascendencia cuando consideran suciamente a la postura inmanente como "atea", siendo el caso más representativo el de Baruch de Spinoza, quien fue, y es, calificado por muchos fanáticos como "ateo", mientras que fue una figura representativa de la postura inmanente.
En el caso del cristianismo a la postura trascendente se la denomina también "teísta", mientras que "deísta" sería la visión cristiana compatible con la visión inmanentista.
Los fanáticos teístas incluso clasifican como "nihilista" a la postura inmanente. Así, leemos: "El nihilismo es la inmanencia absoluta...En el secularismo toda trascendencia es reemplazada por el inmanentismo" (Eudaldo Forment Giralt). "Historia o época contemporánea caracterizada por la expansión del ateísmo a partir de «hacerse mundo» de la filosofía en su cadencia inmanentista y atea" (Rodolfo J. Mendoza) (De "Nihilismo y despertar religioso" de R.J. Mendoza-Universidad FASTA-Mar del Plata 2005).
Muchos adherentes a la postura teísta, cada vez más alejada de la realidad, se caracterizan por difamar toda forma de religión natural (deísmo), llegando al extremo de asociarse con el marxismo-leninismo y la Teología de la Liberación, ocupando tales ideólogos los mayores puestos jerárquicos de la Iglesia Católica. En lugar de advertir sus propios errores y limitaciones, se encargan de mentir sobre otras posturas religiosas que podrán constituir la superación de una era de luchas "religiosas" de nunca acabar.
La actitud norteamericana en los últimos tiempos
Por Dardo Gasparré
FRANKLIN THEODORE TRUMP
Estados Unidos no puede salvar al mundo, pero puede condenarlo. La incógnita Donald.
Como una orquesta sinfónica desaforada, desafinada y caótica que acaba de incorporar a un director loco y enardecido, le toca en esta coyuntura clave a Donald Trump presidir los destinos de Estados Unidos y por extensión de todo Occidente. Una suerte de charada paradojal de la historia, o del destino.
Pero no es posible analizar las políticas y conductas del nuevo presidente estadounidense sin hacer algunas reflexiones sobre el pasado reciente de su país, que ha decidido en un lapso de un cuarto de siglo cambiar su política internacional, o mejor, su estrategia y posicionamiento geopolíticos.
Para no retrotraerse demasiado, cuando en 2000 George W. Bush, con el lamentable asesoramiento e inspiración de su sobrevaluada secretaria de Estado Condoleezza Rice, declaró que su país dejaría de ser el custodio del Orden Mundial bajo el lema “Estados Unidos ya no será el gendarme del mundo” renunció, sin darse cuenta, a ser la primera potencia mundial.
Como bien se lo recordó el impopular pero talentoso Henry Kissinger en su libro World Order, no se puede renunciar a ser el líder de la humanidad y al mismo tiempo conservar intacto el poderío económico, ni pretender mantener una cierta paz y racionalidad entre los países. El atentado a las Torres Gemelas, de algún modo simbólico, bien puede haber marcado el final de una época.
Seguramente en esa decisión influyó el cambio del peso de las influencias intestinas en la estrategia bélica norteamericana, que venía ya dándole más importancia a su sistema internacional de espionaje que a sus expertos militares y a la nueva concepción de mercenarios privados comandos que impulsaba su vicepresidente Cheney, y que reflejaba el temor de sus ciudadanos de recibir ni siquiera un solo ataúd envuelto en la bandera con un soldado norteamericano muerto (No muy distinto al final del imperio romano).
Se recordará como un ejemplo de la confusión el episodio de la invasión liderada por EEUU y UK a Irak, (conducida por su hasta hacía poco aliado Sadam Hussein) y la acusación de la posesión de armas nucleares, un justificativo que probó ser falso. Y que para muchos costó la vida del reputado científico y experto principal de la UN sobre esas armas, el escocés David Kelly, suicidado con su cortaplumas en un bosque en las afueras de Londres, que tras visitar varias veces Irak siempre sostuvo que no existían tales armas.
Al retiro de EEUU de Irak, tras un grosero nivel de gasto militar, habían muerto más de 100.000 iraquíes y el país fue abandonado virtualmente en manos del Islam. Rara guerra protagonizada por quien no quería ser “el gendarme del mundo”.
El inocente Obama
Ese panorama no mejoró durante el gobierno de Obama, que aún debería explicar su inocente actitud que permitió que Irán se convirtiera en una potencia nuclear con todos los peligros que no se han conjurado ni siquiera se han comenzado a sentir aún, ni tampoco en el primer gobierno de Trump, que siempre creyó que había disuadido a Corea del Norte, China y Rusia de sus pretensiones de conquista con amables amenazas disuasivas.
Esta muy breve reseña sirve para apoyar el concepto de que hoy se están comenzando a precipitar las consecuencias de esos años de vacío de ejercicio de poder que fueron cobrando cuerpo crecientemente desde la salida de la Segunda Guerra hasta ahora, con mayor intensidad en las dos últimas décadas.
No habría que ignorar el negocio (y la ineficiencia) del armamentismo y la guerra privada en el sistema político norteamericano, que ha tenido influencia indudable en estos procesos.
La vuelta de la inflación
Paralelamente, también en el aspecto económico ha ocurrido un proceso similar. Cuando Nixon rompe los acuerdos de Breton Woods, que lo comprometían a mantener una cierta proporción de oro en respaldo del dólar, que a su vez era el ancla del sistema monetario mundial, también estaba diciendo que su país no quería ser “el gendarme económico del mundo”. Esa decisión abre la puerta a los procesos inflacionarios, tanto en EEUU como en el resto del mundo. Si se analiza, el efecto de largo plazo de esa renuncia, también permite que hoy un emprendedor creativo y con labia invente una seudomoneda sin valor ni respaldo económico alguno y crea y haga creer que es un negocio sólido propuesto por “la industria de las criptocoins”, una supuesta inversión cuya explicación, si se pide, es siempre sólo un insulto o una descalificación.
Nixon, que en ese momento era asesorado por Kissinger, que necesitaba el apoyo de China para domar a la URSS, ofrece a la nación asiática el mismo tratamiento comercial que había ofrecido a Japón luego de la segunda guerra y canjea el alejamiento del eje comunista a cambio de permitirle exportarle aprovechando sus sueldos miserables. Zhou Enlai primero y Deng Xioping luego con más fuerza y convicción, aceptan el trato, y comienza allí el proceso de mayor crecimiento y despauperización de la historia.
Dos décadas después Clinton, que comprende mucho el fenómeno de la migración de entonces, avanza con su propuesta de una plena libertad de comercio y competencia global, lo que inaugura la etapa de bienestar, mayor cantidad y calidad de empleo, conocida como globalización. Nunca tantos pobres dejaron de serlo y en tan poco tiempo mediante ningún otro sistema conocido. (No confundir con globalismo).
Pero la sociedad norteamericana (y sus gobiernos y sindicatos) no siempre estaban de acuerdo con la globalización. Muchos veían que el desafío que planteaban las nuevas tecnologías a industrias ya obsoletas los dejaba sin trabajo, o temían a la competencia de precios o de salarios. Era evidentemente mucho más cómodo mantener el esquema previo de proteccionismo, de trabas, de condicionamientos financieros, de limitación de la competencia, de monopolio en algún punto.
Los modernos sistemas requerían más formación técnica o académica, menos mano de obra, o la competencia limitaba ganancias. Estados Unidos, pasado ya su siglo de oro de creatividad, innovación y revolución tecnológica iniciado en 1870, no quería competir. No comprendía que para mantener ese liderazgo forzado sin seguir innovando y aceptando la proverbial destrucción creativa, descripta por Schumpeter, era necesario seguir siendo el gendarme del mundo, algo a lo que habían renunciado.
El odio a China
El sistema americano odiaba a China y a todo lo que se le pareciera. Quería ser proteccionista. Desacreditaba los productos chinos y los acusaba de ser copias, mucho después de que los copycats de los setenta hubieran pasado a la historia. Peor aún fue cuando la inversión internacional se empezó a canalizar por Wall Street hacia Asia. La posibilidad de que el renminbi fuera moneda internacional metía miedo. Eso podía cambiar la medición del liderazgo, y peor, podía poner en evidencia la devaluación sistémica del dólar.
Estados Unidos no quería competir. No era exactamente una novedad.
Tampoco el socialismo americano, (que en Estados Unidos se llama liberalismo) ni el socialismo mundial estaban feliz con la globalización. Reducía dramáticamente el número de pobres, materia prima esencial del socialismo o como se apode, lo que avergonzaba a los defensores del progresismo falso. Izquierda y derecha se pusieron mayoritaria y tácitamente en contra de la apertura comercial. La ideología ayudó. China, descalificado como comunista, lo que se acentuó con la llegada al poder de un dictador como Xi Jinping y descalificada en su tecnología supuestamente robada a los EEUU, aunque en muchos aspectos la fue superando ampliamente.
La primera presidencia de Trump, un típico outsider rompedor y varias veces fallido empresario desarrollador y de la recolección de residuos, se vuelve líder de la lucha contra el despojo a que es sometido Estados Unidos. Denuncia el tratado transpacífico con Asia porque lo obliga vagamente a competir, renegocia el NAFTA de Clinton con México y Canadá y lo vuelve más benévolo, garantiza que no habrá más acuerdos de libre comercio, y termina su período sin hacer mucho más daño en medio de un escándalo institucional. (Ahora Trump quiere volver a renegociarlos).
Lo sucede el gobierno socialista y woke más descarado que se conoce en Estados Unidos. Dilapidador, proIslam, emisor serial, también delincuente durante la pandemia, claro representante de la Agenda 2030 y todos sus males, cómplice de Europa en todas sus estúpidas ponencias climáticas y de género, populista y absolutamente inoperante en cualquier tema geopolítico.
Esa gestión elevó a Trump, hizo olvidar toda crítica, y ahora vuelve cebado y empoderado agitando cuatro banderas: la de protector de la industria nacional; la de pacifista capaz de imponer la paz a todo el mundo con rapidez; la de feroz antiwoke, capaz de revertir en minutos el daño causado por ese formato adoptado del neo marxismo; y la de enemigo del gasto, sobre todo el que su país incurre en mantener organizaciones internacionales a las que acusa de ser burocracias comunistas o de ser parásitos, a la vez que una desproporción en la contribución de cada uno.
En todos estos temas, hay muchos puntos en los que el planteo de Trump es justificado y debe corregirse o eliminarse. En algunos casos la solución requiere estudios más profundos y más negociaciones, en vez de tomar decisiones efectistas pero apresuradas que pueden ser injustas.
En todos estos temas el estilo que usa el presidente es el que ya se le conoce. También común a todos los outsiders elegidos para contraponerse al relato del wokismo o la izquierda: el insulto, la descalificación, la amenaza, la ironía algo barata y el mecanismo de esgrimir sanciones y castigos para obtener alguna ventaja. El caso de Panamá, que ya anuló sus contratos con China, es un claro ejemplo de sus efectos.
Una extraña mezcla
La política del mandatario parece ser una mezcla de los dos Roosevelt, Franklin y Theodore. Del primero, copia la teoría proteccionista, que empobreció por una década a su país y sembró la hambruna en el mundo, todo lo opuesto a la globalización de Clinton. Un criterio precario y keynesiano, que en Argentina se conoce desde 1948 como “vivir con lo nuestro”, el apotegma de la CEPAL presidida por Raúl Prebisch que le costó tanta miseria y dolor al país. De ese Roosevelt es el concepto “pondré a trabajar a 100 obreros a hacer un agujero y luego pondré otros 100 a taparlo”. Concepto keynesiano, kirchnerista y estatista que terminó con el país sumido en el endeudamiento y la inflación crónica.
De Theodore copia el concepto de negociar con “la zanahoria y el garrote”, otra vez, una idea más fácil de practicar cuando se es líder absoluto del mundo. Eso lo lleva a la amenaza de las tarifas, las sanciones comerciales, la prohibición de invertir en China y demás medidas similares.
Es cierto que la OTAN, el FMI, la UN, la OMS y una serie de organismos son mayoritaria y desproporcionadamente financiados por EEUU. Y es correcto que lo quiera corregir. Trump torna más urgente lograrlo porque ha prometido que el efecto encarecedor e inflacionario que generará su proteccionismo será compensado con el ahorro en ese tipo de gastos, en los gastos armamentistas para ayudar a la NATO y a Ucrania, y en la gran cantidad de fondos despilfarrados alegremente por la administración Biden y por todas las demás administraciones.
Incidentalmente, por esta razón Argentina no debería apostar demasiadas fichas a la ayuda de EEUU en el préstamo del FMI para poder mantener el ancla cambiaria vendiendo dólares baratos. Trump está justamente abogando porque esos organismos dejen de despilfarrar sus aportes.
La frase Make America great again trae peligrosas reminiscencias a la de Monroe: America for the Americans aunque no en el sentido anticolonialista de aquella, sino en el peor sentido económico.
Deseos pueriles
Otro punto en la política económica de la actual administración que aún no se ha evidenciado es el interés de Trump de crecer mediante el expediente de bajar al mínimo las tasas de interés, otra consecuencia de la precariedad keynesiana-kirchnerista de su pensamiento económico. O de su pensamiento. Por ahora Jerome Powell, presidente de la FED, ha dicho que eso no ocurrirá mientras no se ponga en caja la inflación, cosa que el presidente no hará, al contrario. Pero en menos de dos años se designará un nuevo presidente. Si es permeable a los deseos casi pueriles de Trump, el dólar puede llegar a valer lo mismo que un shitcoin de $LIBRA.
El problema es que el efecto negativo del proteccionismo ocurrirá más rápido que los ahorros que promete en los otros rubros. Eso le pone tal urgencia que no sólo se vuelve grosero, sino que corre el riesgo de cometer injusticias y errores por ese apuro.
Dentro de ese proteccionismo está su lucha contra la inmigración ilegal, fuertemente reclamada por los sindicatos y los trabajadores menos formados. Uno de sus puntos fuertes es la ilegalidad laboral en que se desenvuelven.
También aquí se trata de prácticas arraigadas y consentidas por todas las administraciones que ahora hace crisis, y que empeorará con el proteccionismo. Ese apuro y ese estilo lo llevan a pisotear la soberanía de México y de Canadá, un mecanismo poco respetuoso que intenta conducir a una negociación favorable.
Su lucha contra los paradigmas wokistas parece ser imprescindible, a la luz de las exageraciones de todo tipo incurridas en EEUU, que atacan la libertad misma, y el derecho de las personas, además de tener costos resultantes muy altos y de amenazar la meritocracia y la eficiencia. En este punto también su estilo de ataque e insulto no debería ser el mecanismo principal, porque corre el riesgo de generar reacciones de quienes inclusive apoyan su cruzada.
Otro punto en el que Trump está atrapado es su interés de detener las guerras, como alardeó durante su campaña y aún en su primera presidencia. Teniendo además en cuenta que buena parte de las contiendas son históricas, y además son parcialmente fruto de las propias políticas norteamericanas, la tarea es muy difícil, y tiene el riesgo de favorecer a dictadores o asesinos.
Toda tarea de mediador implica imponer algunos criterios a ambas partes. Trump está exagerando ese punto cuando insulta a Zelensky y lo acusa de comenzar la guerra, por ejemplo. Recuerda que el presidente ucraniano, al incluir en su programa su ingreso a la OTAN, rompió algunos pactos con Rusia y le dio pie a la invasión. Pero olvida que Occidente empujó a Ucrania a esa medida. Paralelamente, quiere justificar que su país deje de aportar fondos a la guerra, y tal vez tiene razón cuando le dice públicamente al mandatario ucraniano que termine la guerra o se quedará sin país. Aún la geopolítica seria contiene este tipo de injusticias.
Como es sabido, Kissinger le venía sugiriendo antes de su muerte a todos los gobiernos norteamericanos que así como otrora se habían acercado a China para frenar a la URSS, ahora había que acercarse a Rusia para frenar a China. También una especie de proteccionismo geopolítico.
No es muy atendible el concepto algo de living que esboza la opinión pública de muchos países de que, como en 1938, hay que librar la guerra contra la dictadura rusa y no permitirle salirse con la suya porque su ambición no tiene límite. No sólo la situación no parece ser similar, sino que se han agotado los recursos bélicos y económicos de Europa, por ejemplo, con lo que esa supuesta guerra frontal habría que librarla con recursos estadounidenses únicamente. ¿Quién pagará la factura del heroísmo?
Y Rusia, en un estilo napoleónico, no tiene empacho, como no lo tuvo en la segunda guerra, en sacrificar millones de habitantes, cosa que no ocurre o no es posible con ningún otro país del mundo. Y aunque se pudiera ganar la guerra convencional, forzar el despliegue del arsenal atómico ruso no parece viable. Frente a esto hay quienes afirman, sin ningún elemento de juicio, que tal arsenal no está operativo o está obsoleto, apreciación que no debería tentar a verificarlo.
Está más acertado, en la percepción de esta columna, en su idea de luchar contra el terrorismo islámico en todas sus formas. Pero eso lo obliga a un endurecimiento con Irán, un país que ya ha demostrado su irresponsabilidad global, que requiere una larga tarea dentro del mundo árabe y que no será persuadido con jarabe de pico.
Ciertamente Trump ha descartado el concepto de que nada acerca más a los pueblos que el comercio, lo que tendrá algún efecto en el orden mundial.
Como alguna vez la columna sostuvo sobre la versión miniatura doméstica de Trump, Javier Milei, el presidente estadounidense requeriría del aporte de asesores con mucho talento y mucha capacidad. Difícilmente los convoque.
Argentina, como otros países a los que generosamente se llama en vías de desarrollo, no debería poner demasiadas expectativas en Donald Trump, sobre todo en lo económico. Sus políticas son perjudiciales para crecer, objetivo ineludible para tener algo parecido a una sociedad. Salvo que el carotenado mandatario norteamericano termine licuando la deuda sin querer provocando una pérdida fenomenal del valor del dólar que termine siendo salvadora. No hay que olvidar que luego del ministerio de John Maynard Keynes, el Reino Unido defaulteó su deuda.
¿Tal vez entonces debería llamarse Franklin Theodore Maynard Trump?
(De www.laprensa.com.ar)
FRANKLIN THEODORE TRUMP
Estados Unidos no puede salvar al mundo, pero puede condenarlo. La incógnita Donald.
Como una orquesta sinfónica desaforada, desafinada y caótica que acaba de incorporar a un director loco y enardecido, le toca en esta coyuntura clave a Donald Trump presidir los destinos de Estados Unidos y por extensión de todo Occidente. Una suerte de charada paradojal de la historia, o del destino.
Pero no es posible analizar las políticas y conductas del nuevo presidente estadounidense sin hacer algunas reflexiones sobre el pasado reciente de su país, que ha decidido en un lapso de un cuarto de siglo cambiar su política internacional, o mejor, su estrategia y posicionamiento geopolíticos.
Para no retrotraerse demasiado, cuando en 2000 George W. Bush, con el lamentable asesoramiento e inspiración de su sobrevaluada secretaria de Estado Condoleezza Rice, declaró que su país dejaría de ser el custodio del Orden Mundial bajo el lema “Estados Unidos ya no será el gendarme del mundo” renunció, sin darse cuenta, a ser la primera potencia mundial.
Como bien se lo recordó el impopular pero talentoso Henry Kissinger en su libro World Order, no se puede renunciar a ser el líder de la humanidad y al mismo tiempo conservar intacto el poderío económico, ni pretender mantener una cierta paz y racionalidad entre los países. El atentado a las Torres Gemelas, de algún modo simbólico, bien puede haber marcado el final de una época.
Seguramente en esa decisión influyó el cambio del peso de las influencias intestinas en la estrategia bélica norteamericana, que venía ya dándole más importancia a su sistema internacional de espionaje que a sus expertos militares y a la nueva concepción de mercenarios privados comandos que impulsaba su vicepresidente Cheney, y que reflejaba el temor de sus ciudadanos de recibir ni siquiera un solo ataúd envuelto en la bandera con un soldado norteamericano muerto (No muy distinto al final del imperio romano).
Se recordará como un ejemplo de la confusión el episodio de la invasión liderada por EEUU y UK a Irak, (conducida por su hasta hacía poco aliado Sadam Hussein) y la acusación de la posesión de armas nucleares, un justificativo que probó ser falso. Y que para muchos costó la vida del reputado científico y experto principal de la UN sobre esas armas, el escocés David Kelly, suicidado con su cortaplumas en un bosque en las afueras de Londres, que tras visitar varias veces Irak siempre sostuvo que no existían tales armas.
Al retiro de EEUU de Irak, tras un grosero nivel de gasto militar, habían muerto más de 100.000 iraquíes y el país fue abandonado virtualmente en manos del Islam. Rara guerra protagonizada por quien no quería ser “el gendarme del mundo”.
El inocente Obama
Ese panorama no mejoró durante el gobierno de Obama, que aún debería explicar su inocente actitud que permitió que Irán se convirtiera en una potencia nuclear con todos los peligros que no se han conjurado ni siquiera se han comenzado a sentir aún, ni tampoco en el primer gobierno de Trump, que siempre creyó que había disuadido a Corea del Norte, China y Rusia de sus pretensiones de conquista con amables amenazas disuasivas.
Esta muy breve reseña sirve para apoyar el concepto de que hoy se están comenzando a precipitar las consecuencias de esos años de vacío de ejercicio de poder que fueron cobrando cuerpo crecientemente desde la salida de la Segunda Guerra hasta ahora, con mayor intensidad en las dos últimas décadas.
No habría que ignorar el negocio (y la ineficiencia) del armamentismo y la guerra privada en el sistema político norteamericano, que ha tenido influencia indudable en estos procesos.
La vuelta de la inflación
Paralelamente, también en el aspecto económico ha ocurrido un proceso similar. Cuando Nixon rompe los acuerdos de Breton Woods, que lo comprometían a mantener una cierta proporción de oro en respaldo del dólar, que a su vez era el ancla del sistema monetario mundial, también estaba diciendo que su país no quería ser “el gendarme económico del mundo”. Esa decisión abre la puerta a los procesos inflacionarios, tanto en EEUU como en el resto del mundo. Si se analiza, el efecto de largo plazo de esa renuncia, también permite que hoy un emprendedor creativo y con labia invente una seudomoneda sin valor ni respaldo económico alguno y crea y haga creer que es un negocio sólido propuesto por “la industria de las criptocoins”, una supuesta inversión cuya explicación, si se pide, es siempre sólo un insulto o una descalificación.
Nixon, que en ese momento era asesorado por Kissinger, que necesitaba el apoyo de China para domar a la URSS, ofrece a la nación asiática el mismo tratamiento comercial que había ofrecido a Japón luego de la segunda guerra y canjea el alejamiento del eje comunista a cambio de permitirle exportarle aprovechando sus sueldos miserables. Zhou Enlai primero y Deng Xioping luego con más fuerza y convicción, aceptan el trato, y comienza allí el proceso de mayor crecimiento y despauperización de la historia.
Dos décadas después Clinton, que comprende mucho el fenómeno de la migración de entonces, avanza con su propuesta de una plena libertad de comercio y competencia global, lo que inaugura la etapa de bienestar, mayor cantidad y calidad de empleo, conocida como globalización. Nunca tantos pobres dejaron de serlo y en tan poco tiempo mediante ningún otro sistema conocido. (No confundir con globalismo).
Pero la sociedad norteamericana (y sus gobiernos y sindicatos) no siempre estaban de acuerdo con la globalización. Muchos veían que el desafío que planteaban las nuevas tecnologías a industrias ya obsoletas los dejaba sin trabajo, o temían a la competencia de precios o de salarios. Era evidentemente mucho más cómodo mantener el esquema previo de proteccionismo, de trabas, de condicionamientos financieros, de limitación de la competencia, de monopolio en algún punto.
Los modernos sistemas requerían más formación técnica o académica, menos mano de obra, o la competencia limitaba ganancias. Estados Unidos, pasado ya su siglo de oro de creatividad, innovación y revolución tecnológica iniciado en 1870, no quería competir. No comprendía que para mantener ese liderazgo forzado sin seguir innovando y aceptando la proverbial destrucción creativa, descripta por Schumpeter, era necesario seguir siendo el gendarme del mundo, algo a lo que habían renunciado.
El odio a China
El sistema americano odiaba a China y a todo lo que se le pareciera. Quería ser proteccionista. Desacreditaba los productos chinos y los acusaba de ser copias, mucho después de que los copycats de los setenta hubieran pasado a la historia. Peor aún fue cuando la inversión internacional se empezó a canalizar por Wall Street hacia Asia. La posibilidad de que el renminbi fuera moneda internacional metía miedo. Eso podía cambiar la medición del liderazgo, y peor, podía poner en evidencia la devaluación sistémica del dólar.
Estados Unidos no quería competir. No era exactamente una novedad.
Tampoco el socialismo americano, (que en Estados Unidos se llama liberalismo) ni el socialismo mundial estaban feliz con la globalización. Reducía dramáticamente el número de pobres, materia prima esencial del socialismo o como se apode, lo que avergonzaba a los defensores del progresismo falso. Izquierda y derecha se pusieron mayoritaria y tácitamente en contra de la apertura comercial. La ideología ayudó. China, descalificado como comunista, lo que se acentuó con la llegada al poder de un dictador como Xi Jinping y descalificada en su tecnología supuestamente robada a los EEUU, aunque en muchos aspectos la fue superando ampliamente.
La primera presidencia de Trump, un típico outsider rompedor y varias veces fallido empresario desarrollador y de la recolección de residuos, se vuelve líder de la lucha contra el despojo a que es sometido Estados Unidos. Denuncia el tratado transpacífico con Asia porque lo obliga vagamente a competir, renegocia el NAFTA de Clinton con México y Canadá y lo vuelve más benévolo, garantiza que no habrá más acuerdos de libre comercio, y termina su período sin hacer mucho más daño en medio de un escándalo institucional. (Ahora Trump quiere volver a renegociarlos).
Lo sucede el gobierno socialista y woke más descarado que se conoce en Estados Unidos. Dilapidador, proIslam, emisor serial, también delincuente durante la pandemia, claro representante de la Agenda 2030 y todos sus males, cómplice de Europa en todas sus estúpidas ponencias climáticas y de género, populista y absolutamente inoperante en cualquier tema geopolítico.
Esa gestión elevó a Trump, hizo olvidar toda crítica, y ahora vuelve cebado y empoderado agitando cuatro banderas: la de protector de la industria nacional; la de pacifista capaz de imponer la paz a todo el mundo con rapidez; la de feroz antiwoke, capaz de revertir en minutos el daño causado por ese formato adoptado del neo marxismo; y la de enemigo del gasto, sobre todo el que su país incurre en mantener organizaciones internacionales a las que acusa de ser burocracias comunistas o de ser parásitos, a la vez que una desproporción en la contribución de cada uno.
En todos estos temas, hay muchos puntos en los que el planteo de Trump es justificado y debe corregirse o eliminarse. En algunos casos la solución requiere estudios más profundos y más negociaciones, en vez de tomar decisiones efectistas pero apresuradas que pueden ser injustas.
En todos estos temas el estilo que usa el presidente es el que ya se le conoce. También común a todos los outsiders elegidos para contraponerse al relato del wokismo o la izquierda: el insulto, la descalificación, la amenaza, la ironía algo barata y el mecanismo de esgrimir sanciones y castigos para obtener alguna ventaja. El caso de Panamá, que ya anuló sus contratos con China, es un claro ejemplo de sus efectos.
Una extraña mezcla
La política del mandatario parece ser una mezcla de los dos Roosevelt, Franklin y Theodore. Del primero, copia la teoría proteccionista, que empobreció por una década a su país y sembró la hambruna en el mundo, todo lo opuesto a la globalización de Clinton. Un criterio precario y keynesiano, que en Argentina se conoce desde 1948 como “vivir con lo nuestro”, el apotegma de la CEPAL presidida por Raúl Prebisch que le costó tanta miseria y dolor al país. De ese Roosevelt es el concepto “pondré a trabajar a 100 obreros a hacer un agujero y luego pondré otros 100 a taparlo”. Concepto keynesiano, kirchnerista y estatista que terminó con el país sumido en el endeudamiento y la inflación crónica.
De Theodore copia el concepto de negociar con “la zanahoria y el garrote”, otra vez, una idea más fácil de practicar cuando se es líder absoluto del mundo. Eso lo lleva a la amenaza de las tarifas, las sanciones comerciales, la prohibición de invertir en China y demás medidas similares.
Es cierto que la OTAN, el FMI, la UN, la OMS y una serie de organismos son mayoritaria y desproporcionadamente financiados por EEUU. Y es correcto que lo quiera corregir. Trump torna más urgente lograrlo porque ha prometido que el efecto encarecedor e inflacionario que generará su proteccionismo será compensado con el ahorro en ese tipo de gastos, en los gastos armamentistas para ayudar a la NATO y a Ucrania, y en la gran cantidad de fondos despilfarrados alegremente por la administración Biden y por todas las demás administraciones.
Incidentalmente, por esta razón Argentina no debería apostar demasiadas fichas a la ayuda de EEUU en el préstamo del FMI para poder mantener el ancla cambiaria vendiendo dólares baratos. Trump está justamente abogando porque esos organismos dejen de despilfarrar sus aportes.
La frase Make America great again trae peligrosas reminiscencias a la de Monroe: America for the Americans aunque no en el sentido anticolonialista de aquella, sino en el peor sentido económico.
Deseos pueriles
Otro punto en la política económica de la actual administración que aún no se ha evidenciado es el interés de Trump de crecer mediante el expediente de bajar al mínimo las tasas de interés, otra consecuencia de la precariedad keynesiana-kirchnerista de su pensamiento económico. O de su pensamiento. Por ahora Jerome Powell, presidente de la FED, ha dicho que eso no ocurrirá mientras no se ponga en caja la inflación, cosa que el presidente no hará, al contrario. Pero en menos de dos años se designará un nuevo presidente. Si es permeable a los deseos casi pueriles de Trump, el dólar puede llegar a valer lo mismo que un shitcoin de $LIBRA.
El problema es que el efecto negativo del proteccionismo ocurrirá más rápido que los ahorros que promete en los otros rubros. Eso le pone tal urgencia que no sólo se vuelve grosero, sino que corre el riesgo de cometer injusticias y errores por ese apuro.
Dentro de ese proteccionismo está su lucha contra la inmigración ilegal, fuertemente reclamada por los sindicatos y los trabajadores menos formados. Uno de sus puntos fuertes es la ilegalidad laboral en que se desenvuelven.
También aquí se trata de prácticas arraigadas y consentidas por todas las administraciones que ahora hace crisis, y que empeorará con el proteccionismo. Ese apuro y ese estilo lo llevan a pisotear la soberanía de México y de Canadá, un mecanismo poco respetuoso que intenta conducir a una negociación favorable.
Su lucha contra los paradigmas wokistas parece ser imprescindible, a la luz de las exageraciones de todo tipo incurridas en EEUU, que atacan la libertad misma, y el derecho de las personas, además de tener costos resultantes muy altos y de amenazar la meritocracia y la eficiencia. En este punto también su estilo de ataque e insulto no debería ser el mecanismo principal, porque corre el riesgo de generar reacciones de quienes inclusive apoyan su cruzada.
Otro punto en el que Trump está atrapado es su interés de detener las guerras, como alardeó durante su campaña y aún en su primera presidencia. Teniendo además en cuenta que buena parte de las contiendas son históricas, y además son parcialmente fruto de las propias políticas norteamericanas, la tarea es muy difícil, y tiene el riesgo de favorecer a dictadores o asesinos.
Toda tarea de mediador implica imponer algunos criterios a ambas partes. Trump está exagerando ese punto cuando insulta a Zelensky y lo acusa de comenzar la guerra, por ejemplo. Recuerda que el presidente ucraniano, al incluir en su programa su ingreso a la OTAN, rompió algunos pactos con Rusia y le dio pie a la invasión. Pero olvida que Occidente empujó a Ucrania a esa medida. Paralelamente, quiere justificar que su país deje de aportar fondos a la guerra, y tal vez tiene razón cuando le dice públicamente al mandatario ucraniano que termine la guerra o se quedará sin país. Aún la geopolítica seria contiene este tipo de injusticias.
Como es sabido, Kissinger le venía sugiriendo antes de su muerte a todos los gobiernos norteamericanos que así como otrora se habían acercado a China para frenar a la URSS, ahora había que acercarse a Rusia para frenar a China. También una especie de proteccionismo geopolítico.
No es muy atendible el concepto algo de living que esboza la opinión pública de muchos países de que, como en 1938, hay que librar la guerra contra la dictadura rusa y no permitirle salirse con la suya porque su ambición no tiene límite. No sólo la situación no parece ser similar, sino que se han agotado los recursos bélicos y económicos de Europa, por ejemplo, con lo que esa supuesta guerra frontal habría que librarla con recursos estadounidenses únicamente. ¿Quién pagará la factura del heroísmo?
Y Rusia, en un estilo napoleónico, no tiene empacho, como no lo tuvo en la segunda guerra, en sacrificar millones de habitantes, cosa que no ocurre o no es posible con ningún otro país del mundo. Y aunque se pudiera ganar la guerra convencional, forzar el despliegue del arsenal atómico ruso no parece viable. Frente a esto hay quienes afirman, sin ningún elemento de juicio, que tal arsenal no está operativo o está obsoleto, apreciación que no debería tentar a verificarlo.
Está más acertado, en la percepción de esta columna, en su idea de luchar contra el terrorismo islámico en todas sus formas. Pero eso lo obliga a un endurecimiento con Irán, un país que ya ha demostrado su irresponsabilidad global, que requiere una larga tarea dentro del mundo árabe y que no será persuadido con jarabe de pico.
Ciertamente Trump ha descartado el concepto de que nada acerca más a los pueblos que el comercio, lo que tendrá algún efecto en el orden mundial.
Como alguna vez la columna sostuvo sobre la versión miniatura doméstica de Trump, Javier Milei, el presidente estadounidense requeriría del aporte de asesores con mucho talento y mucha capacidad. Difícilmente los convoque.
Argentina, como otros países a los que generosamente se llama en vías de desarrollo, no debería poner demasiadas expectativas en Donald Trump, sobre todo en lo económico. Sus políticas son perjudiciales para crecer, objetivo ineludible para tener algo parecido a una sociedad. Salvo que el carotenado mandatario norteamericano termine licuando la deuda sin querer provocando una pérdida fenomenal del valor del dólar que termine siendo salvadora. No hay que olvidar que luego del ministerio de John Maynard Keynes, el Reino Unido defaulteó su deuda.
¿Tal vez entonces debería llamarse Franklin Theodore Maynard Trump?
(De www.laprensa.com.ar)
jueves, 20 de febrero de 2025
Izquierda política y violencia urbana
Liberalismo y socialismo son dos posturas irreconciliables, ya que los liberales encuentran positiva la tendencia a promover la vida, la libertad y la propiedad privada, mientras que los socialistas se oponen a todo lo que implique liberalismo, es decir, se oponen tanto a la democracia política como a la democracia económica (mercado) tratando por todos los medios de destruir toda sociedad denominada capitalista o burguesa.
Respecto de la violencia urbana, es de esperar también posturas irreconciliables. Así, los liberales estiman necesario encerrar al peligroso delincuente para evitar que siga cometiendo delitos. De esa forma se salvan vidas de inocentes y hasta es posible que el delincuente recapacite durante el encierro y contemple la posibilidad de una vida mejor.
El socialista, por el contrario, supone que el delincuente es una víctima más de un sistema económico injusto y que el delito es una justa venganza contra la sociedad. De esa forma la izquierda promueve abiertamente el delito. Es oportuno mencionar un mensaje emitido en X (ex Twitter) por una ex candidata presidencial de un partido de izquierda: Myriam Bregman escribió: "El asesino del playero es sólo un niño de 15 años, inocente, víctima de un sistema que lo obligó a matar. El Estado debe asegurarle su recuperación social en libertad y bajo el resguardo de sus padres" (28/03/2024).
Si no existiera reincidencia en el delito, por parte de los delincuentes, podría intentarse la reinserción social en plena libertad, sin embargo, se habla de que más del 90% de los delitos son ocasionados por reincidentes. Diana Cohen Agrest escribió: “Arrasando con los datos de la realidad, se toma por verdadera la presunción de la rehabilitación del delincuente que termina siendo una ficción jurídica. Pues negándose a reconocer que un altísimo porcentaje vuelve a delinquir, se le confiere a la rehabilitación una realidad jurídica que, aunque violenta los hechos, es la base donde se asientan los derechos y garantías que amparan a los homicidas. Los mismos derechos y garantías que los victimarios negaron a sus víctimas”.
“Un informe de la OEA dado a conocer en julio de 2012 concluye que encabezamos el ranking de robos en el continente: la tasa de este tipo de delitos fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el continente es de 456. La comparación establece que los robos en la Argentina son mucho más frecuentes que en Brasil (415), Chile (542) y Uruguay (410). Incluso la tasa de EEUU es mucho menor (123). Desde 1991 hasta 2009, año de la última estadística oficial de delitos en el país difundida por el Poder Ejecutivo Nacional, fueron asesinadas un promedio de 7 personas por día: si sumamos las de los últimos tres años durante los cuales arreciaron los homicidios, el total estimado asciende a 60.000 vidas cobradas por la violencia salvaje de la delincuencia en la Argentina. Esos guarismos, por añadidura, distan de ser confiables”.
“La modalidad ideada para ocultar las cifras reales de muertes fue trasladar los asesinatos a un casillero estadístico ambiguo y especialmente urdido para establecer una zona gris: «Muertes por causa externa de intención indeterminada»” (De “Ausencia permanente”-Debate-Buenos Aires 2013).
Al aplicar medidas favorables a los delincuentes, considerando que son “víctimas de un sistema injusto”, los asesinatos cometidos por delincuentes que deberían estar cumpliendo condenas por delitos anteriores, suma una cantidad mucho mayor que los más de mil asesinatos cometidos por la guerrilla marxista de los años 70. Esta vez fueron los jueces garantistas, instruidos en universidades marxistas, quienes favorecieron el asesinato de decenas de miles de personas inocentes.
A pesar del desastre, Eugenio R. Zaffaroni (considerado positivamente por Jorge Bergoglio), junto a otros abogados, pretendió utilizar a los propios argentinos como “conejillos de India” para realizar un experimento social para ver qué resultaba de minimizar y, luego, abolir las penas a los delincuentes. Quien observa una escalada de violencia, advertirá que tal experimento ha sido un rotundo fracaso. Por el contrario, tal personaje afirmaba que existía una “sensación de inseguridad” promovida por los medios masivos de información. Diana Cohen Agrest escribió: “Transcurridas dos décadas de este experimento social, y con los resultados probatorios a la vista, es hora de volvernos hacia los muertos y sus sobrevivientes, silenciados por su mismo dolor”.
“Cualquier profesional del derecho sumido en un rapto de «sincericidio» coincidirá con las estadísticas al considerar que la rehabilitación de los delincuentes que cometieron delitos graves es (casi) nula. O a lo sumo, una hipótesis no verificada y hasta falseada por el alto grado de reincidencia, pues en la Argentina del presente, un 92% de los delitos son cometidos por reincidentes”.
Respecto de la violencia urbana, es de esperar también posturas irreconciliables. Así, los liberales estiman necesario encerrar al peligroso delincuente para evitar que siga cometiendo delitos. De esa forma se salvan vidas de inocentes y hasta es posible que el delincuente recapacite durante el encierro y contemple la posibilidad de una vida mejor.
El socialista, por el contrario, supone que el delincuente es una víctima más de un sistema económico injusto y que el delito es una justa venganza contra la sociedad. De esa forma la izquierda promueve abiertamente el delito. Es oportuno mencionar un mensaje emitido en X (ex Twitter) por una ex candidata presidencial de un partido de izquierda: Myriam Bregman escribió: "El asesino del playero es sólo un niño de 15 años, inocente, víctima de un sistema que lo obligó a matar. El Estado debe asegurarle su recuperación social en libertad y bajo el resguardo de sus padres" (28/03/2024).
Si no existiera reincidencia en el delito, por parte de los delincuentes, podría intentarse la reinserción social en plena libertad, sin embargo, se habla de que más del 90% de los delitos son ocasionados por reincidentes. Diana Cohen Agrest escribió: “Arrasando con los datos de la realidad, se toma por verdadera la presunción de la rehabilitación del delincuente que termina siendo una ficción jurídica. Pues negándose a reconocer que un altísimo porcentaje vuelve a delinquir, se le confiere a la rehabilitación una realidad jurídica que, aunque violenta los hechos, es la base donde se asientan los derechos y garantías que amparan a los homicidas. Los mismos derechos y garantías que los victimarios negaron a sus víctimas”.
“Un informe de la OEA dado a conocer en julio de 2012 concluye que encabezamos el ranking de robos en el continente: la tasa de este tipo de delitos fue de 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en el continente es de 456. La comparación establece que los robos en la Argentina son mucho más frecuentes que en Brasil (415), Chile (542) y Uruguay (410). Incluso la tasa de EEUU es mucho menor (123). Desde 1991 hasta 2009, año de la última estadística oficial de delitos en el país difundida por el Poder Ejecutivo Nacional, fueron asesinadas un promedio de 7 personas por día: si sumamos las de los últimos tres años durante los cuales arreciaron los homicidios, el total estimado asciende a 60.000 vidas cobradas por la violencia salvaje de la delincuencia en la Argentina. Esos guarismos, por añadidura, distan de ser confiables”.
“La modalidad ideada para ocultar las cifras reales de muertes fue trasladar los asesinatos a un casillero estadístico ambiguo y especialmente urdido para establecer una zona gris: «Muertes por causa externa de intención indeterminada»” (De “Ausencia permanente”-Debate-Buenos Aires 2013).
Al aplicar medidas favorables a los delincuentes, considerando que son “víctimas de un sistema injusto”, los asesinatos cometidos por delincuentes que deberían estar cumpliendo condenas por delitos anteriores, suma una cantidad mucho mayor que los más de mil asesinatos cometidos por la guerrilla marxista de los años 70. Esta vez fueron los jueces garantistas, instruidos en universidades marxistas, quienes favorecieron el asesinato de decenas de miles de personas inocentes.
A pesar del desastre, Eugenio R. Zaffaroni (considerado positivamente por Jorge Bergoglio), junto a otros abogados, pretendió utilizar a los propios argentinos como “conejillos de India” para realizar un experimento social para ver qué resultaba de minimizar y, luego, abolir las penas a los delincuentes. Quien observa una escalada de violencia, advertirá que tal experimento ha sido un rotundo fracaso. Por el contrario, tal personaje afirmaba que existía una “sensación de inseguridad” promovida por los medios masivos de información. Diana Cohen Agrest escribió: “Transcurridas dos décadas de este experimento social, y con los resultados probatorios a la vista, es hora de volvernos hacia los muertos y sus sobrevivientes, silenciados por su mismo dolor”.
“Cualquier profesional del derecho sumido en un rapto de «sincericidio» coincidirá con las estadísticas al considerar que la rehabilitación de los delincuentes que cometieron delitos graves es (casi) nula. O a lo sumo, una hipótesis no verificada y hasta falseada por el alto grado de reincidencia, pues en la Argentina del presente, un 92% de los delitos son cometidos por reincidentes”.
miércoles, 19 de febrero de 2025
Vida, libertad y propiedad privada como derechos naturales
La vida humana, de la que debemos contemplar una plena realización, que involucra cuestiones emocionales, intelectuales y materiales, requiere el pleno respeto de los derechos naturales que emanan del orden natural. Así, la libertad, como condición por la cual todo individuo ha de gobernarse a sí mismo respetando las leyes asociadas a dicho orden, resulta ser una condición necesaria para permitir la plena realización mencionada.
Mientras que, para el judaísmo y el cristianismo, se considera prioritario el gobierno de Dios sobre los hombres a través de las leyes naturales, lo que constituye la idea del Reino de Dios, rechazando toda forma de gobierno mental y material del hombre sobre el hombre para lograr así la libertad plena, para el liberalismo, en cambio, la libertad promovida implica principalmente el respeto por la propiedad privada, si bien existen coincidencias o compatibilidades entre ambas posturas.
La propiedad individual o privada es el requisito esencial para impedir el gobierno material del hombre sobre el hombre, lo cual se observa claramente cuando se considera una sociedad en la cual está abolida toda forma de propiedad privada, siendo el Estado, a través de sus gobernantes, quienes esta vez dispondrán de la posibilidad de gobernar mental y materialmente a sus semejantes, ya que son quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, por cuanto existe una "propiedad" común asociada al Estado que dirigen.
Al no existir la propiedad privada, tiende a desaparecer la posibilidad del gobierno del orden natural a través de sus leyes para ser reemplazado por el gobierno de quienes dirigen al Estado. La pérdida de la libertad imposibilita que cada uno pueda realizar el trabajo necesario para su propia supervivencia, constituyendo un límite que impedirá alcanzar la vida plena prevista mediante los atributos humanos con los cuales nos ha provisto el orden natural. Tales atributos provienen del proceso de evolución biológica, que ha de ser continuado mediante la evolución cultural, que debe orientarse, y no contradecir, al proceso de adaptación biológica al orden natural.
La síntesis de los derechos naturales constituidos por el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, fue promovida principalmente por John Locke, respecto del cual Carlos Mellizo escribió: "Es obvio que lo que los hombres pretenden cuando deciden ponerse a sí mismos en el seno de una sociedad civil es, en primer lugar, la conservación de su vida. Pero, junto con ella, y en razón de que el hombre necesita de cosas para subsistir -vestido, alimentos, etc.-, lo que también se pretende es la conservación de la «propiedad», término que en Locke no siempre tiene el significado estricto de bienes materiales, sino que a veces se refiere a algo más general y, dicho sea de paso, menos vinculado a las nociones que proporcionan excusa teórica al capitalismo burgués".
"El derecho que los hombres tienen de conservar lo suyo -es decir, sus vidas, sus libertades y sus posesiones- no sólo es consecuencia de las normas establecidas por la sociedad civil, sino que existía en el estado de naturaleza. Allí, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecían en común a todos, cada hombre podía adquirir una propiedad estrictamente suya; y esto, en virtud de un principio de ley natural aplicable a cada individuo". (Del prólogo del "Segundo tratado sobre el gobierno civil" de John Locke-Ediciones Altaya SA-Barcelona 1998).
Mientras que el marxismo teórico ha promovido la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, el socialismo práctico ha abolido la propiedad en general, la libertad elemental y las vidas de millones que no se adaptaban al "orden socialista" por cuanto pretendían hacerlo respecto del orden natural.
Mientras que, para el judaísmo y el cristianismo, se considera prioritario el gobierno de Dios sobre los hombres a través de las leyes naturales, lo que constituye la idea del Reino de Dios, rechazando toda forma de gobierno mental y material del hombre sobre el hombre para lograr así la libertad plena, para el liberalismo, en cambio, la libertad promovida implica principalmente el respeto por la propiedad privada, si bien existen coincidencias o compatibilidades entre ambas posturas.
La propiedad individual o privada es el requisito esencial para impedir el gobierno material del hombre sobre el hombre, lo cual se observa claramente cuando se considera una sociedad en la cual está abolida toda forma de propiedad privada, siendo el Estado, a través de sus gobernantes, quienes esta vez dispondrán de la posibilidad de gobernar mental y materialmente a sus semejantes, ya que son quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, por cuanto existe una "propiedad" común asociada al Estado que dirigen.
Al no existir la propiedad privada, tiende a desaparecer la posibilidad del gobierno del orden natural a través de sus leyes para ser reemplazado por el gobierno de quienes dirigen al Estado. La pérdida de la libertad imposibilita que cada uno pueda realizar el trabajo necesario para su propia supervivencia, constituyendo un límite que impedirá alcanzar la vida plena prevista mediante los atributos humanos con los cuales nos ha provisto el orden natural. Tales atributos provienen del proceso de evolución biológica, que ha de ser continuado mediante la evolución cultural, que debe orientarse, y no contradecir, al proceso de adaptación biológica al orden natural.
La síntesis de los derechos naturales constituidos por el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, fue promovida principalmente por John Locke, respecto del cual Carlos Mellizo escribió: "Es obvio que lo que los hombres pretenden cuando deciden ponerse a sí mismos en el seno de una sociedad civil es, en primer lugar, la conservación de su vida. Pero, junto con ella, y en razón de que el hombre necesita de cosas para subsistir -vestido, alimentos, etc.-, lo que también se pretende es la conservación de la «propiedad», término que en Locke no siempre tiene el significado estricto de bienes materiales, sino que a veces se refiere a algo más general y, dicho sea de paso, menos vinculado a las nociones que proporcionan excusa teórica al capitalismo burgués".
"El derecho que los hombres tienen de conservar lo suyo -es decir, sus vidas, sus libertades y sus posesiones- no sólo es consecuencia de las normas establecidas por la sociedad civil, sino que existía en el estado de naturaleza. Allí, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecían en común a todos, cada hombre podía adquirir una propiedad estrictamente suya; y esto, en virtud de un principio de ley natural aplicable a cada individuo". (Del prólogo del "Segundo tratado sobre el gobierno civil" de John Locke-Ediciones Altaya SA-Barcelona 1998).
Mientras que el marxismo teórico ha promovido la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, el socialismo práctico ha abolido la propiedad en general, la libertad elemental y las vidas de millones que no se adaptaban al "orden socialista" por cuanto pretendían hacerlo respecto del orden natural.
martes, 18 de febrero de 2025
El socialismo: enemigo de lo cristiano
Por Bernardino Montejano
El objetivo del socialismo es destruir la memoria y tradición de los pueblos
Iglesias históricas de Inglaterra podrían tener que cerrar si el gobierno laborista suprime un antiguo régimen de desgravaciones fiscales.
Nos enteramos por Médias-presse-info del 27 de enero del ataque del gobierno laborista (socialista) de Gran Bretaña al patrimonio religioso del país.
Hace ya mucho tiempo, cuando el socialismo moderno nacía, el papa León XIII escribió una encíclica Diuturnum Illud, sobre la autoridad política, en la cual señala que de la herejía de la Reforma nacieron “una filosofía falsa, el llamado derecho nuevo, la llamada soberanía popular y una descontrolada licencia, que muchos consideran como la única libertad. De aquí se ha llegado a esos errores recientes que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo, peste vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil” (Doctrina Pontificia, II Documentos Políticos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1958, págs. 122/123).
Y León XIII no se equivocaba: el socialismo fue y es, una peste y amenaza de muerte para la sociedad política.
ROPAJES
Hoy aparece como social demócrata, la mayoría de las veces, y algunas, como en la Argentina, con ropaje radical, en tiempos de Alfonsín, o justicialista en los más recientes de los Kirchner y Alberto Fernández; pero el resultado siempre es el mismo.
Alfonsín nos legó el divorcio vincular y la llamada educación sexual, con su exhibicionismo morboso. No olvidamos su elogio de “la libertad igualitaria con la que soñaron Marx y sus discípulos” y su crítica a los gobiernos occidentales por privarnos de vivir “en una sociedad más libre, más justa y más igualitaria” (La Nación”, 30/6/1984), como la gozada hoy por los habitantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para no ir más lejos.
El legado de los Kirchner y de Alberto Fernández fueron las mentiras sistemáticas y las promeses incumplidas, el sodomonio, el aborto, la discordia, la corrupción moral y cultural, la economía “al revés”, los negociados y el escandaloso incremento patrimonial de los gobernantes y sus socios, el veto al 82% móvil de los jubilados, violando la justicia distributiva en forma descarada,, la inseguridad galopante, la instalación de las drogas, la promoción del juego, la indefensión del país y la política de las dos pesas y dos medidas.
Incluso Fernández nos legó el Ministerio de la Mujer, mientras castigaba a la suya, que luego exhibiría los moretones en su cara; y con sus cómplices, el “amigo Horacio” Rodríguez Larrata y Kicillof, nos encerró durante la pandemia, mientras festejaba en Olivos y organizaba vacunaciones VIP.
Es necesario recordar que, al morir Kirchner, el actual papa celebró una Misa en la catedral y su “prudencia” entre dos textos posibles lo llevó a elegir uno del Libro de la Sabiduría que dice: “el justo, aunque muera prematuramente tendrá descanso… Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, se dio prisa en salir de la maldad”.
Su prudencia carnal lo condujo a omitir la parte que mostraba al difunto y que dice: “La familia innumerable de los impíos no prosperará: es retoño bastardo, no arraigará profundamente ni tendrá base firme, aunque por algún tiempo reverdecerán sus ramas, como está mal asentado, lo zarandeará el viento y los descuajarán los huracanes. Se troncharán sus brotes tiernos, su fruto no servirá, está verde para comerlo, no aprovecha para nada” (4, 35).
Lo transcribimos para avivar el recuerdo de la complicidad de un arzobispo tan locuaz con el legado laicista de los grandes ladrones.
LA TRADICION
Pero volvamos al socialismo y a sus cómplices. El gran enemigo del socialismo es la Cristiandad. Por eso quiere destruir la memoria y la tradición cristiana de los pueblos.
Saint-Exupéry destaca el aspecto dinámico de esa tradición, que “es lo que hace perdurar las cosas. Es el río invisible, subterráneo, que alimenta durante un siglo los cimientos de una casa, los recuerdos, el alma” (Correo del Sur, VI).
El socialismo pretende secar ese río. Y la prueba más reciente la tenemos en la última medida del gobierno laborista inglés que a través de su ministro de Finanzas y del Tesoro, Raquel Reeves, establece nuevos impuestos y deja sin recursos cien edificios históricos, casi todas iglesias.
El aumento de los impuestos y la tabla rasa del pasado son los dos ejes de la política económica socialista.
Ante esto, los obispos católicos de Inglaterra y Gales piden que no se suprima la exención fiscal para la restauración de edificios religiosos grado 1 por su valoración histórica.
ESPAÑA
Esta política anticristiana la sufre España bajo el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que, desde su ascenso al poder, no ha dejado de hostigar a la Iglesia Católica.
El último episodio es el de Ana Redondo, ministra de la igualdad, que se mete en la administración de los sacramentos, sosteniendo que negar la comunión a quien la solicite es inconstitucional.
Mayor invasión de lo político en el ámbito estrictamente religioso es imposible; perdón, es posible hoy en China, donde el Partido Comunista ejerce el nuevo patronato en el nombramiento de los obispos, gracias a los acuerdos secretos del cardenal Parolin, ratificados por el papa Francisco.
Pero volvamos al Socialismo y sus anexos políticos y culturales: ellos odian la historia, el pasado, la tradición, el arraigo. Desconocen el derecho a la continuidad y ante esto, escribe José Ortega y Gasset: “Las revoluciones, tan incontinentes en su prisa, hipócritamente generosa, de proclamar derechos, han violado siempre, hollado y roto, el derecho fundamental del hombre: el derecho a la continuidad” (Prólogo a la La Rebelión de las Masas,, Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, 1955, T. IV, p.136).
Porque ellas, como el socialismo, han querido borrar el pasado y reemplazar la sabiduría de siglos por letras muertas, instrumento al servicio de poderes inicuos.
BUEN SENTIDO
A los ideólogos revolucionarios, se opone el buen sentido de Saint-Exupéry: “Si tu separas las generaciones es como si quisieras reemplazar al hombre mismo en el medio de su vida y habiendo borrado todo lo que sabía, sentía, comprendía deseaba y temía, reemplazar esta suma de conocimientos encarnados por las magras fórmulas sacadas de un libro, habiendo suprimido toda la savia que subía de un tronco y no transmitiendo más a los hombres que aquello que es susceptible de codificarse… Ellos cesan de ser alimentados por la vida” (Ciudadela).
Opongamos a todo socialismo, utópico o realizable, el buen sentido. Que Dios nos conserve la memoria y nos ayude.
(De www.laprensa.com.ar)
El objetivo del socialismo es destruir la memoria y tradición de los pueblos
Iglesias históricas de Inglaterra podrían tener que cerrar si el gobierno laborista suprime un antiguo régimen de desgravaciones fiscales.
Nos enteramos por Médias-presse-info del 27 de enero del ataque del gobierno laborista (socialista) de Gran Bretaña al patrimonio religioso del país.
Hace ya mucho tiempo, cuando el socialismo moderno nacía, el papa León XIII escribió una encíclica Diuturnum Illud, sobre la autoridad política, en la cual señala que de la herejía de la Reforma nacieron “una filosofía falsa, el llamado derecho nuevo, la llamada soberanía popular y una descontrolada licencia, que muchos consideran como la única libertad. De aquí se ha llegado a esos errores recientes que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo, peste vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil” (Doctrina Pontificia, II Documentos Políticos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1958, págs. 122/123).
Y León XIII no se equivocaba: el socialismo fue y es, una peste y amenaza de muerte para la sociedad política.
ROPAJES
Hoy aparece como social demócrata, la mayoría de las veces, y algunas, como en la Argentina, con ropaje radical, en tiempos de Alfonsín, o justicialista en los más recientes de los Kirchner y Alberto Fernández; pero el resultado siempre es el mismo.
Alfonsín nos legó el divorcio vincular y la llamada educación sexual, con su exhibicionismo morboso. No olvidamos su elogio de “la libertad igualitaria con la que soñaron Marx y sus discípulos” y su crítica a los gobiernos occidentales por privarnos de vivir “en una sociedad más libre, más justa y más igualitaria” (La Nación”, 30/6/1984), como la gozada hoy por los habitantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, para no ir más lejos.
El legado de los Kirchner y de Alberto Fernández fueron las mentiras sistemáticas y las promeses incumplidas, el sodomonio, el aborto, la discordia, la corrupción moral y cultural, la economía “al revés”, los negociados y el escandaloso incremento patrimonial de los gobernantes y sus socios, el veto al 82% móvil de los jubilados, violando la justicia distributiva en forma descarada,, la inseguridad galopante, la instalación de las drogas, la promoción del juego, la indefensión del país y la política de las dos pesas y dos medidas.
Incluso Fernández nos legó el Ministerio de la Mujer, mientras castigaba a la suya, que luego exhibiría los moretones en su cara; y con sus cómplices, el “amigo Horacio” Rodríguez Larrata y Kicillof, nos encerró durante la pandemia, mientras festejaba en Olivos y organizaba vacunaciones VIP.
Es necesario recordar que, al morir Kirchner, el actual papa celebró una Misa en la catedral y su “prudencia” entre dos textos posibles lo llevó a elegir uno del Libro de la Sabiduría que dice: “el justo, aunque muera prematuramente tendrá descanso… Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, se dio prisa en salir de la maldad”.
Su prudencia carnal lo condujo a omitir la parte que mostraba al difunto y que dice: “La familia innumerable de los impíos no prosperará: es retoño bastardo, no arraigará profundamente ni tendrá base firme, aunque por algún tiempo reverdecerán sus ramas, como está mal asentado, lo zarandeará el viento y los descuajarán los huracanes. Se troncharán sus brotes tiernos, su fruto no servirá, está verde para comerlo, no aprovecha para nada” (4, 35).
Lo transcribimos para avivar el recuerdo de la complicidad de un arzobispo tan locuaz con el legado laicista de los grandes ladrones.
LA TRADICION
Pero volvamos al socialismo y a sus cómplices. El gran enemigo del socialismo es la Cristiandad. Por eso quiere destruir la memoria y la tradición cristiana de los pueblos.
Saint-Exupéry destaca el aspecto dinámico de esa tradición, que “es lo que hace perdurar las cosas. Es el río invisible, subterráneo, que alimenta durante un siglo los cimientos de una casa, los recuerdos, el alma” (Correo del Sur, VI).
El socialismo pretende secar ese río. Y la prueba más reciente la tenemos en la última medida del gobierno laborista inglés que a través de su ministro de Finanzas y del Tesoro, Raquel Reeves, establece nuevos impuestos y deja sin recursos cien edificios históricos, casi todas iglesias.
El aumento de los impuestos y la tabla rasa del pasado son los dos ejes de la política económica socialista.
Ante esto, los obispos católicos de Inglaterra y Gales piden que no se suprima la exención fiscal para la restauración de edificios religiosos grado 1 por su valoración histórica.
ESPAÑA
Esta política anticristiana la sufre España bajo el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que, desde su ascenso al poder, no ha dejado de hostigar a la Iglesia Católica.
El último episodio es el de Ana Redondo, ministra de la igualdad, que se mete en la administración de los sacramentos, sosteniendo que negar la comunión a quien la solicite es inconstitucional.
Mayor invasión de lo político en el ámbito estrictamente religioso es imposible; perdón, es posible hoy en China, donde el Partido Comunista ejerce el nuevo patronato en el nombramiento de los obispos, gracias a los acuerdos secretos del cardenal Parolin, ratificados por el papa Francisco.
Pero volvamos al Socialismo y sus anexos políticos y culturales: ellos odian la historia, el pasado, la tradición, el arraigo. Desconocen el derecho a la continuidad y ante esto, escribe José Ortega y Gasset: “Las revoluciones, tan incontinentes en su prisa, hipócritamente generosa, de proclamar derechos, han violado siempre, hollado y roto, el derecho fundamental del hombre: el derecho a la continuidad” (Prólogo a la La Rebelión de las Masas,, Obras Completas, Revista de Occidente, Madrid, 1955, T. IV, p.136).
Porque ellas, como el socialismo, han querido borrar el pasado y reemplazar la sabiduría de siglos por letras muertas, instrumento al servicio de poderes inicuos.
BUEN SENTIDO
A los ideólogos revolucionarios, se opone el buen sentido de Saint-Exupéry: “Si tu separas las generaciones es como si quisieras reemplazar al hombre mismo en el medio de su vida y habiendo borrado todo lo que sabía, sentía, comprendía deseaba y temía, reemplazar esta suma de conocimientos encarnados por las magras fórmulas sacadas de un libro, habiendo suprimido toda la savia que subía de un tronco y no transmitiendo más a los hombres que aquello que es susceptible de codificarse… Ellos cesan de ser alimentados por la vida” (Ciudadela).
Opongamos a todo socialismo, utópico o realizable, el buen sentido. Que Dios nos conserve la memoria y nos ayude.
(De www.laprensa.com.ar)
domingo, 16 de febrero de 2025
¿Quiénes son los seres humanos?
Si bien a nadie podemos quitarle el derecho natural de constituir el grupo de los seres humanos, debemos tener presente que todo derecho requiere una contraprestación, es decir, un deber. De ahí que no todos los seres humanos, biológicamente constituidos, responden eficazmente a los deberes que nos ha impuesto el orden natural, o el Dios de las religiones.
El sentido de la pregunta puede aclararse mediante una analogía del mundo deportivo. ¿Quiénes son los simpatizantes auténticos de tal club de fútbol?, o ¿quienes pueden considerarse partes constitutivas de dicho club? La respuesta es simple; quienes con sus acciones apoyan, favorecen o construyen algo para ese club. De ahí que quienes no hacen nada en favor de ese club o bien sus acciones tienden a perjudicarlo de alguna forma, quedarán fuera del grupo de los auténticos integrantes de la masa adherente.
En el caso de la humanidad, los auténticos seres humanos son quienes apoyan, favorecen o construyen algo en beneficio de toda la humanidad. Son los ciudadanos del mundo, no tanto por sus preferencias de tipo social, sino por sus acciones concretas. De ahí que quienes destruyen, o intentan destruir, lo que pertenece a la humanidad, son aquellos que voluntariamente se han excluido de ella. Es oportuno aclarar que nadie los excluye, sino que lo hacen ellos mismos.
Entre los auto-excluidos de la humanidad aparecen notoriamente aquellos líderes políticos que excluyen de la sociedad, y hasta de la vida, a millones de compatriotas, como es el caso de Cuba o Venezuela, y también de otros países menos conocidos. Las penosas situaciones que afrontan los excluidos, convertidos en inmigrantes de otras naciones, apenas son tenidos en cuenta en la mente de los líderes totalitarios.
La gravedad de la situación se advierte cuando Jorge Bergoglio, quien apoya abiertamente a los gobernantes totalitarios de Cuba y Venezuela, se opone al rechazo de inmigrantes a los EEUU. Es decir, al apoyar a los gobiernos socialistas de Cuba y Venezuela, Bergoglio apoya en forma consciente o inconsciente la expulsión de millones de cubanos y venezolanos. Luego, se opone a quienes no los reciben en otros países. La solución en este caso proviene de la tendencia a no expulsar a nadie, de manera que así tampoco habrán inmigrantes vagando por el mundo a la espera de alguien que los reciba con los brazos abiertos.
Todo indica que el propio líder de la Iglesia Católica, promotor del ya conocido y fracasado socialismo, parece auto-excluirse de la humanidad, con la gravedad de excluir a millones de seguidores que simpatizarán, al menos, con el socialismo, mientras que la base del cristianismo, el amor al próximo, promueve justamente todo lo contrario.
Las diversas religiones como también los diversos nacionalismos, actúan como fuerzas de dispersión que excluyen a muchos seres humanos de la humanidad. De ahí que la solución de los problemas humanos, o de la mayor parte de ellos, provendrá de la plena adaptación de todo ser humano a las leyes naturales impuestas por el orden natural, siendo la ética bíblica una síntesis de esas leyes aplicadas al ser humano.
Mientras que el conflicto entre palestinos e israelíes carece de solución, ya que ninguno de los bandos contempla al otro como seres humanos integrantes de la humanidad, algo similar ocurre del lado de Rusia que ignora abiertamente "la propiedad territorial" de su vecina Ucrania. Es oportuno mencionar la opinión de una escritora judía que debería ser escuchada por el sector israelí. Simone Weil escribió: “La verdadera idolatría es la codicia, y la nación judía en su sed de bienes carnales era culpable aun en los momentos en que adoraba a su Dios. Los hebreos hicieron un ídolo, no de metal o de madera, sino de una raza, una nación, algo igualmente terrestre. Su religión en esencia es inseparable de esta idolatría, a causa de la noción de «pueblo elegido»”.
En cuanto al catolicismo, la citada autora escribió: “Siempre que hay malestar en la inteligencia hay opresión del individuo por lo social, que tiende a hacerse totalitario. Sobre todo en el siglo XIII la Iglesia estableció un comienzo de totalitarismo. Por eso no carece de responsabilidad en los acontecimientos actuales [década de los 40]. Los partidos totalitarios se han formado por efecto de un mecanismo análogo al empleo de la fórmula «anathema sit» [sea anatema]. Esta fórmula y el empleo que se ha hecho de ella impiden a la Iglesia ser católica [universal] salvo su nombre”.
“Los sentimientos de los pretendidos paganos por sus estatuas eran probablemente los mismos que hoy inspiran los crucifijos y las estatuas de la Virgen y los santos, con las mismas desviaciones en las gentes espiritual e intelectualmente mediocres” (De “Carta a un religioso”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2000).
El sentido de la pregunta puede aclararse mediante una analogía del mundo deportivo. ¿Quiénes son los simpatizantes auténticos de tal club de fútbol?, o ¿quienes pueden considerarse partes constitutivas de dicho club? La respuesta es simple; quienes con sus acciones apoyan, favorecen o construyen algo para ese club. De ahí que quienes no hacen nada en favor de ese club o bien sus acciones tienden a perjudicarlo de alguna forma, quedarán fuera del grupo de los auténticos integrantes de la masa adherente.
En el caso de la humanidad, los auténticos seres humanos son quienes apoyan, favorecen o construyen algo en beneficio de toda la humanidad. Son los ciudadanos del mundo, no tanto por sus preferencias de tipo social, sino por sus acciones concretas. De ahí que quienes destruyen, o intentan destruir, lo que pertenece a la humanidad, son aquellos que voluntariamente se han excluido de ella. Es oportuno aclarar que nadie los excluye, sino que lo hacen ellos mismos.
Entre los auto-excluidos de la humanidad aparecen notoriamente aquellos líderes políticos que excluyen de la sociedad, y hasta de la vida, a millones de compatriotas, como es el caso de Cuba o Venezuela, y también de otros países menos conocidos. Las penosas situaciones que afrontan los excluidos, convertidos en inmigrantes de otras naciones, apenas son tenidos en cuenta en la mente de los líderes totalitarios.
La gravedad de la situación se advierte cuando Jorge Bergoglio, quien apoya abiertamente a los gobernantes totalitarios de Cuba y Venezuela, se opone al rechazo de inmigrantes a los EEUU. Es decir, al apoyar a los gobiernos socialistas de Cuba y Venezuela, Bergoglio apoya en forma consciente o inconsciente la expulsión de millones de cubanos y venezolanos. Luego, se opone a quienes no los reciben en otros países. La solución en este caso proviene de la tendencia a no expulsar a nadie, de manera que así tampoco habrán inmigrantes vagando por el mundo a la espera de alguien que los reciba con los brazos abiertos.
Todo indica que el propio líder de la Iglesia Católica, promotor del ya conocido y fracasado socialismo, parece auto-excluirse de la humanidad, con la gravedad de excluir a millones de seguidores que simpatizarán, al menos, con el socialismo, mientras que la base del cristianismo, el amor al próximo, promueve justamente todo lo contrario.
Las diversas religiones como también los diversos nacionalismos, actúan como fuerzas de dispersión que excluyen a muchos seres humanos de la humanidad. De ahí que la solución de los problemas humanos, o de la mayor parte de ellos, provendrá de la plena adaptación de todo ser humano a las leyes naturales impuestas por el orden natural, siendo la ética bíblica una síntesis de esas leyes aplicadas al ser humano.
Mientras que el conflicto entre palestinos e israelíes carece de solución, ya que ninguno de los bandos contempla al otro como seres humanos integrantes de la humanidad, algo similar ocurre del lado de Rusia que ignora abiertamente "la propiedad territorial" de su vecina Ucrania. Es oportuno mencionar la opinión de una escritora judía que debería ser escuchada por el sector israelí. Simone Weil escribió: “La verdadera idolatría es la codicia, y la nación judía en su sed de bienes carnales era culpable aun en los momentos en que adoraba a su Dios. Los hebreos hicieron un ídolo, no de metal o de madera, sino de una raza, una nación, algo igualmente terrestre. Su religión en esencia es inseparable de esta idolatría, a causa de la noción de «pueblo elegido»”.
En cuanto al catolicismo, la citada autora escribió: “Siempre que hay malestar en la inteligencia hay opresión del individuo por lo social, que tiende a hacerse totalitario. Sobre todo en el siglo XIII la Iglesia estableció un comienzo de totalitarismo. Por eso no carece de responsabilidad en los acontecimientos actuales [década de los 40]. Los partidos totalitarios se han formado por efecto de un mecanismo análogo al empleo de la fórmula «anathema sit» [sea anatema]. Esta fórmula y el empleo que se ha hecho de ella impiden a la Iglesia ser católica [universal] salvo su nombre”.
“Los sentimientos de los pretendidos paganos por sus estatuas eran probablemente los mismos que hoy inspiran los crucifijos y las estatuas de la Virgen y los santos, con las mismas desviaciones en las gentes espiritual e intelectualmente mediocres” (De “Carta a un religioso”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 2000).
Solzhenitzyn y la novela "En el primer círculo"
Por Nicolás Kasanzew
DESCENSO AL INFIERNO DE UN PREMIO NOBEL
El escritor ruso ambienta su novela en uno de los campos de trabajo soviético donde fue confinado. Por lo explosivo de su contenido debió reescribirla siete veces. A través de sus personajes se plantean temas predestinados a crecer en sus obras futuras.
Aunque el propio Alexandr Solzhenitsyn sostenía que para él la forma literaria más atrayente era la novela “polifónica” (sin un protagonista central, donde el personaje más importante es aquel a quien, en determinado capítulo, alcanza la narración y da con señales еxactas del lugar y tiempo de la acción), de sus cinco obras más importantes, curiosamente, solamente la primera es novela en sentido estricto del término. Se trata de En el primer círculo, que comenzó a circular clandestinamente en la Unión Soviética en 1965. Esto es así porque Archipiélago Gulag, de acuerdo a su subtítulo, es un “ensayo de investigación artística”; la epopeya Rueda roja es una “narración en lapsos medidos”; Pabellón de cáncer por voluntad del autor es un “relato” y Un día en la vida de Iván Denisovich es un “cuento”.
La novela En el primer círculo fue escrita a lo largo de 13 años, desde 1955 a 1968 y tiene siete redacciones diferentes.
Aquellos que pudieron leerla en copias clandestinas a máquina del Samizdat o en copias occidentales “piratas”, pudieron advertir que tenían ante sí una obra distinta en muchos aspectos.
Solzhenitsyn lo explicaba así: “La novela verdadera, que yo finalicé muchos años atrás, tenía un contenido tan explosivo, que era absolutamente imposible largarla al Samizdat y menos aún ofrecerla a Tvardovsky, director de la revista literaria Novy Mir. La novela languidecía en mi poder, y hete aquí que yo vi que era posible ofrecer una parte de los capítulos y otra parte no. Entonces decidí romper en ladrillos el edificio ya listo y comenzar a clasificar ladrillo por ladrillo para armar otra novela. Para ello debía modificar la trama original. En la base de mi novela yace un hecho absolutamente verídico y además, yo diría, bastante histórico. Pero yo no podía darlo. Necesitaba reemplazarlo con algo. Y lo sustituí con una trama soviética muy corriente de aquel tiempo, año 1949, en que transcurre la novela. Justamente en ese año en la Unión Soviética se exhibía un film que, con total seriedad, acusaba de traición a la patria a un galeno que le entregó a médicos franceses el remedio para el cáncer. Se proyectaba la película y todos la miraban asintiendo circunspectos con sus cabezas. Así, en vez de mi verdadera trama oculta, yo presenté esta trama abierta, por todos conocida" (ver A. Solzhenitsyn Obras reunidas).
Pero, aun así, las revistas literarias no se animaron a mostrarle la versión completa al funcionario que reseñaba las obras para el dictador soviético Nikita Khruschov. Ni tampoco al propio Khruschov -ni un solo capítulo-. Como por ende la novela no se pudo editar, esta versión cobró circulación clandestina en el Samizdat exactamente 60 años atrás.
HISTORIA REAL
El hecho en que se basa la trama original sucedió realmente, es una historia auténtica. El secreto de la bomba atómica le fue robado exitosamente a los Estados Unidos y el diplomático ruso que quiso alertar sobre eso por teléfono a la embajada de Washington en Moscú, pereció.
Solzhenitsyn, matemático de formación, por criticar a Stalin estuvo recluido en la “sharashka” de Marfino -una prisión especial para científicos a quienes obligaban a trabajar para el Kremlin- y como allí se había procesado la cinta grabada para determinar de quién era la voz delatora, conocía esa historia.
Aquí, como en las obras posteriores, el autor insiste celosamente en un meticuloso seguimiento de la realidad. La misma “sharashka” de Marfino y casi todos sus habitantes son copiados del natural.
El sentido del nombre de la novela está explicado dos veces, al principio y al final, por dos reclusos: “La sharashka fue inventada, si usted quiere, por Dante. El gran florentino se desgarraba: ¿dónde ubicar a los sabios de la antigüedad? El deber de cristiano le ordenaba lanzar a esos paganos al infierno. Pero la conciencia renacentista no le permitía mezclar a esos preclaros varones con el resto de los pecadores y condenarlos a tormentos. Entonces Dante les inventó un lugar especial en el infierno. La “sharashka”, el más elevado, el mejor, el primer círculo del averno”.
Otra -y algo distinta- interpretación es brindada por el personaje del diplomático Volodin, quien aún libre traza para mayor claridad un círculo en la húmeda tierra moscovita: "¿Tú ves un círculo? Eso es la patria. Es el primer círculo. Y aquí el segundo. El diplomático dibuja un círculo más amplio. Esto es la humanidad. ¿Y pareciera que el primero entra en el segundo? ¡Nada por el estilo! Aquí hay muros de prejuicios. Inclusive aquí hay alambre de púa con ametralladoras. Aquí, ni con el cuerpo ni con el corazón, es casi imposible abrirse paso. Y resulta que no existe ninguna humanidad. Sino solamente patrias, patrias, y diferentes para todos…".
CREAR MASA CRÍTICA
En su única novela Solzhenitsyn aplicó su recurso favorito de comprimir la acción en el tiempo para crear una masa crítica: “Te atrapa algo nuevo. ¿Pero cómo describirlo? Yo viví ahí tres años. Describir esos tres años quedaría muy flácido, hay que compactar. Еvidentemente, la pasión por la compactación está arraigada en mí, no sólo en el material. Y yo concentré. Dicen que la acción dura cuatro o cinco días. Nada que ver, no llega ni a tres jornadas completas, desde la noche del sábado hasta el día del martes. Lo cual es demasiado espacioso. Quizá también talla aquí la costumbre de mi vida en las celdas. No soporto que mi material se distribuya con demasiada libertad”.
Al destino se le antojó disponer que los tres principales prototipos de los personajes fundamentales de En el primer círculo dejaran testimonios.
Si detrás del ingeniero Nerzhin, quien trata de encontrarle sentido a la vida y a la revolución, está el propio autor de la novela, detrás del ‘marxista depurado’ Lev Rubin se perfilan claramente los rasgos del literato Lev Kopelev, quien terminaría exiliado en Alemania. A su tercer tomo de memorias este incluso le puso el nombre de la capilla del ex asilo de niños de Marfino, en cuyo recinto estaba el dormitorio común de los presos políticos: “Aplaca mi tristeza”.
El tercer personaje, Sologdin, "aristócrata en cuerpo y espíritu", es el reflejo artístico de un ingeniero-filósofo muy original, Dimitri Panin, fallecido en 1987 en Francia. Su libro Notas de Sologdin se publicó en varios idiomas.
Puestos en una situación imposible, tanto los reclusos como muchos habitantes de la “zona grande”, es decir teóricamente libres, (a los campos de concentración y prisiones les decían "la zona chica") se vieron obligados a resolver las más extremas cuestiones de la existencia.
El diplomático Inokenti (Inocencio, un nombre bien simbólico) Volodin, motivó su llamada a la embajada de los Estados Unidos de esta manera: “Es criminal dejar en manos de un régimen enloquecido un arma que excede al hombre”, porque además “no hay que confundir a la patria con el gobierno”.
En la URSS uno estaba obligado a elegir no sólo su propio destino, sino también el de familiares y personas cercanas, a las cuales un acto personal honesto podía llevar a la destrucción total.
Los más abiertos intercambios de opiniones, imposibles en la época soviética estando en libertad, se producen paradójicamente en el marco de la esclavitud - entre los reclusos de la "sharashka".
En circunstancias trágicas estos hombres analizan su experiencia, la historia del pueblo y su literatura.
No es por azar que surgen aquí los nombres de grandes escritores del pasado. Y las comparaciones: “Cuando lees la descripción de los supuestos horrores de la vida presidiaria en Dostoievsky, te asombras: ¡con qué tranquilidad cumplían sus condenas! ¡En 10 años no los trasladaban ni una sola vez!". Los permanentes traslados de un campo de concentración a otro eran un calvario adicional para los presos políticos de la URSS.
Sin embargo, ante una pregunta con falta de tacto que le fuera hecha en Madrid: "¿Quién experimentó mayores sufrimientos: Dostoievsky o usted?”. Solzhenitsyn contestó tajante: “Еl Gulag fue incomparablemente más horrible que el presidio zarista. Pero la medida del sufrimiento interno de una persona no siempre se corresponde con lo vivido exteriormente".
También es mencionado tangencialmente otro clásico de tiempos pasados: "Depurado del pecado de la propiedad, de la inclinación а la vida sedentaria, de la atracción por el confort burgués (justificadamente еstigmatizado por Chejov), de los amigos y de su pasado, el recluso se pone los brazos detrás de la espalda y en columnas de a cuatro camina hacia el vagón".
LA MORALIDAD
Los tres protagonistas bifurcan sus caminos ante la pregunta: “¿Es moralmente admisible cumplir cualquier encargo de la "sharashka"? ¿Crear aparatos de escucha de teléfonos domésticos, tal como en una prisión vecina hiciera el ingeniero Bober, logrando así -con la desgracia de centenares de personas- una liberación anticipada y el Premio Stalin? No, parecería que no vale. ¿Y las cámaras ocultas para vigilar a los conciudadanos en sus departamentos y en las calles? Tampoco parecería lícito. Y con respecto al armamento atómico: ¿este es para la patria o para Stalin?
En busca de una respuesta Solzhenitsyn, al estilo Tolstoi, se dirige a un hombre rústico, Spiridon, еxteriormente simplote, quien sufriera no sólo todas las desgracias que le tocaron a su pueblo, sino que también había tenido en ellas una participación personal, tanto del lado de las víctimas como del lado de los verdugos.
“¿Es concebible acaso para el hombre discernir en esta tierra quién tiene razón? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién puede contestar eso?”, le pregunta el intelectual escéptico al viejo campesino inválido. Y recibe por respuesta algo digno de un apotegma: “¡Sí, te lo voy a decir! El perro matalobos tiene la razón; ¡el caníbal, no!”.
Finalmente, Nerzhin rechaza colaborar con los torturadores y se convierte en voluntario culpable de su propia perdición. Sologdin busca un camino lateral, de rodeo. Al mismo tiempo Nerzhin prevé en el futuro un destino muy distinto para sí mismo: "Pasarán los años, y todas esas personas, hoy oscurecidas, indignadas, espiritualmente deprimidas o hirviendo de furia. Unos se acostarán en sus tumbas, otros se ablandarán, humedecerán, otros se olvidarán de todo, renegarán, pisotearán aliviados su pasado carcelario. Otros más se darán vuelta en el aire y hasta dirán que era racional y no cruel, y quizá ninguno de ellos se anime a recordarles a los verdugos de hoy, ¡cómo destrozaron al corazón humano! Pero justamente, con más fuerza que todos ellos sentía Nerzhin su deber y su vocación de sacrificio. Él conocía en sí mismo la capacidad meticulosa de nunca perder el camino, nunca enfriarse, nunca olvidar".
Alrededor de estos personajes, ya podemos entrever un semillero de temas predestinados a crecer en sus obras futuras y que definirán los senderos fundamentales de la creación de Solzhenitsyn.
La lucha de Sologdin contra las palabras "aviares" (es decir palabras extranjeras utilizadas sin necesidad), la capacidad de clarificar un concepto con una sola e inesperada palabra nueva, pero creada dentro de la tradición rusa, el interés por el olvidado líder obrero Shliapnikov y la rebelión anticomunista campesina de Tambov de 1921, entre otros. A estos dos últimos temas les estaba destinado ser ampliamente desarrollados еn La rueda roja, como así también al famoso método de Solzhenitsyn de los “nudos” narrativos, acerca del cual, en relación a Lenin, -otra de las figuras claves de La rueda roja,- reflexionan en la "sharashka" Sologdin y Nerzhin.
“Sé digno entonces de tu ciencia. ¿Cómo se investiga cada fenómeno desconocido? ¿Cómo se tantea cualquier curva no trazada? ¿Ininterrumpidamente? ¿O por puntos específicos?”, pregunta el primero. Y el segundo le responde: “Nosotros buscamos los puntos de quiebre, puntos de retorno, de extremos y finalmente los de ceros. Y la curva, queda íntegramente en nuestras manos”.
Vale señalar especialmente dos capítulos, extraordinariamente representativos del don de Solzhenitzyn para la ironía trágica. Es La sonrisa de Buda, que narra la visita de la esposa del presidente Roosevelt a la prisión soviética de Butyrky y la puesta en escena organizada con ese motivo por los carceleros, y el capítulo 55 - la siniestra parodia de la justicia comunista, interpretada por los reclusos que enjuician al príncipe Igor, personaje histórico del siglo X.
En la culminación del juicio, quien cumple el rol de abogado oficial, el buchón secreto Isaac Kagan, de acuerdo a la tradición de aquellos tiempos en la URSS, no está conforme con la condena pedida para su defendido por el "fiscal" -la pena máxima, 25 años de reclusión- sino que exige un castigo aún más duro. Solicita que después de cumplir la condena se lo declare enemigo de los trabajadores y expulse del país. “Que espiche allí, en Occidente”.
En la novela hay escenas decididamente tremendas, que revuelven el alma al describir los encuentros entre los presos políticos con sus parientes “libres”.
Al asomar por un instante del abismo del Archipiélago Gulag, los reclusos a veces lucen mejor que sus cónyuges y parientes, acorralados en un callejón sin salida por su relación con los "enemigos del pueblo", y a quienes se les ofrece una sola alternativa: renegar de sus seres queridos o morir de inanición. Se entiende muy bien por qué esta novela le valió al autor el Premio Nobel de Literatura en 1970.
(De www.laprensa.com.ar)
DESCENSO AL INFIERNO DE UN PREMIO NOBEL
El escritor ruso ambienta su novela en uno de los campos de trabajo soviético donde fue confinado. Por lo explosivo de su contenido debió reescribirla siete veces. A través de sus personajes se plantean temas predestinados a crecer en sus obras futuras.
Aunque el propio Alexandr Solzhenitsyn sostenía que para él la forma literaria más atrayente era la novela “polifónica” (sin un protagonista central, donde el personaje más importante es aquel a quien, en determinado capítulo, alcanza la narración y da con señales еxactas del lugar y tiempo de la acción), de sus cinco obras más importantes, curiosamente, solamente la primera es novela en sentido estricto del término. Se trata de En el primer círculo, que comenzó a circular clandestinamente en la Unión Soviética en 1965. Esto es así porque Archipiélago Gulag, de acuerdo a su subtítulo, es un “ensayo de investigación artística”; la epopeya Rueda roja es una “narración en lapsos medidos”; Pabellón de cáncer por voluntad del autor es un “relato” y Un día en la vida de Iván Denisovich es un “cuento”.
La novela En el primer círculo fue escrita a lo largo de 13 años, desde 1955 a 1968 y tiene siete redacciones diferentes.
Aquellos que pudieron leerla en copias clandestinas a máquina del Samizdat o en copias occidentales “piratas”, pudieron advertir que tenían ante sí una obra distinta en muchos aspectos.
Solzhenitsyn lo explicaba así: “La novela verdadera, que yo finalicé muchos años atrás, tenía un contenido tan explosivo, que era absolutamente imposible largarla al Samizdat y menos aún ofrecerla a Tvardovsky, director de la revista literaria Novy Mir. La novela languidecía en mi poder, y hete aquí que yo vi que era posible ofrecer una parte de los capítulos y otra parte no. Entonces decidí romper en ladrillos el edificio ya listo y comenzar a clasificar ladrillo por ladrillo para armar otra novela. Para ello debía modificar la trama original. En la base de mi novela yace un hecho absolutamente verídico y además, yo diría, bastante histórico. Pero yo no podía darlo. Necesitaba reemplazarlo con algo. Y lo sustituí con una trama soviética muy corriente de aquel tiempo, año 1949, en que transcurre la novela. Justamente en ese año en la Unión Soviética se exhibía un film que, con total seriedad, acusaba de traición a la patria a un galeno que le entregó a médicos franceses el remedio para el cáncer. Se proyectaba la película y todos la miraban asintiendo circunspectos con sus cabezas. Así, en vez de mi verdadera trama oculta, yo presenté esta trama abierta, por todos conocida" (ver A. Solzhenitsyn Obras reunidas).
Pero, aun así, las revistas literarias no se animaron a mostrarle la versión completa al funcionario que reseñaba las obras para el dictador soviético Nikita Khruschov. Ni tampoco al propio Khruschov -ni un solo capítulo-. Como por ende la novela no se pudo editar, esta versión cobró circulación clandestina en el Samizdat exactamente 60 años atrás.
HISTORIA REAL
El hecho en que se basa la trama original sucedió realmente, es una historia auténtica. El secreto de la bomba atómica le fue robado exitosamente a los Estados Unidos y el diplomático ruso que quiso alertar sobre eso por teléfono a la embajada de Washington en Moscú, pereció.
Solzhenitsyn, matemático de formación, por criticar a Stalin estuvo recluido en la “sharashka” de Marfino -una prisión especial para científicos a quienes obligaban a trabajar para el Kremlin- y como allí se había procesado la cinta grabada para determinar de quién era la voz delatora, conocía esa historia.
Aquí, como en las obras posteriores, el autor insiste celosamente en un meticuloso seguimiento de la realidad. La misma “sharashka” de Marfino y casi todos sus habitantes son copiados del natural.
El sentido del nombre de la novela está explicado dos veces, al principio y al final, por dos reclusos: “La sharashka fue inventada, si usted quiere, por Dante. El gran florentino se desgarraba: ¿dónde ubicar a los sabios de la antigüedad? El deber de cristiano le ordenaba lanzar a esos paganos al infierno. Pero la conciencia renacentista no le permitía mezclar a esos preclaros varones con el resto de los pecadores y condenarlos a tormentos. Entonces Dante les inventó un lugar especial en el infierno. La “sharashka”, el más elevado, el mejor, el primer círculo del averno”.
Otra -y algo distinta- interpretación es brindada por el personaje del diplomático Volodin, quien aún libre traza para mayor claridad un círculo en la húmeda tierra moscovita: "¿Tú ves un círculo? Eso es la patria. Es el primer círculo. Y aquí el segundo. El diplomático dibuja un círculo más amplio. Esto es la humanidad. ¿Y pareciera que el primero entra en el segundo? ¡Nada por el estilo! Aquí hay muros de prejuicios. Inclusive aquí hay alambre de púa con ametralladoras. Aquí, ni con el cuerpo ni con el corazón, es casi imposible abrirse paso. Y resulta que no existe ninguna humanidad. Sino solamente patrias, patrias, y diferentes para todos…".
CREAR MASA CRÍTICA
En su única novela Solzhenitsyn aplicó su recurso favorito de comprimir la acción en el tiempo para crear una masa crítica: “Te atrapa algo nuevo. ¿Pero cómo describirlo? Yo viví ahí tres años. Describir esos tres años quedaría muy flácido, hay que compactar. Еvidentemente, la pasión por la compactación está arraigada en mí, no sólo en el material. Y yo concentré. Dicen que la acción dura cuatro o cinco días. Nada que ver, no llega ni a tres jornadas completas, desde la noche del sábado hasta el día del martes. Lo cual es demasiado espacioso. Quizá también talla aquí la costumbre de mi vida en las celdas. No soporto que mi material se distribuya con demasiada libertad”.
Al destino se le antojó disponer que los tres principales prototipos de los personajes fundamentales de En el primer círculo dejaran testimonios.
Si detrás del ingeniero Nerzhin, quien trata de encontrarle sentido a la vida y a la revolución, está el propio autor de la novela, detrás del ‘marxista depurado’ Lev Rubin se perfilan claramente los rasgos del literato Lev Kopelev, quien terminaría exiliado en Alemania. A su tercer tomo de memorias este incluso le puso el nombre de la capilla del ex asilo de niños de Marfino, en cuyo recinto estaba el dormitorio común de los presos políticos: “Aplaca mi tristeza”.
El tercer personaje, Sologdin, "aristócrata en cuerpo y espíritu", es el reflejo artístico de un ingeniero-filósofo muy original, Dimitri Panin, fallecido en 1987 en Francia. Su libro Notas de Sologdin se publicó en varios idiomas.
Puestos en una situación imposible, tanto los reclusos como muchos habitantes de la “zona grande”, es decir teóricamente libres, (a los campos de concentración y prisiones les decían "la zona chica") se vieron obligados a resolver las más extremas cuestiones de la existencia.
El diplomático Inokenti (Inocencio, un nombre bien simbólico) Volodin, motivó su llamada a la embajada de los Estados Unidos de esta manera: “Es criminal dejar en manos de un régimen enloquecido un arma que excede al hombre”, porque además “no hay que confundir a la patria con el gobierno”.
En la URSS uno estaba obligado a elegir no sólo su propio destino, sino también el de familiares y personas cercanas, a las cuales un acto personal honesto podía llevar a la destrucción total.
Los más abiertos intercambios de opiniones, imposibles en la época soviética estando en libertad, se producen paradójicamente en el marco de la esclavitud - entre los reclusos de la "sharashka".
En circunstancias trágicas estos hombres analizan su experiencia, la historia del pueblo y su literatura.
No es por azar que surgen aquí los nombres de grandes escritores del pasado. Y las comparaciones: “Cuando lees la descripción de los supuestos horrores de la vida presidiaria en Dostoievsky, te asombras: ¡con qué tranquilidad cumplían sus condenas! ¡En 10 años no los trasladaban ni una sola vez!". Los permanentes traslados de un campo de concentración a otro eran un calvario adicional para los presos políticos de la URSS.
Sin embargo, ante una pregunta con falta de tacto que le fuera hecha en Madrid: "¿Quién experimentó mayores sufrimientos: Dostoievsky o usted?”. Solzhenitsyn contestó tajante: “Еl Gulag fue incomparablemente más horrible que el presidio zarista. Pero la medida del sufrimiento interno de una persona no siempre se corresponde con lo vivido exteriormente".
También es mencionado tangencialmente otro clásico de tiempos pasados: "Depurado del pecado de la propiedad, de la inclinación а la vida sedentaria, de la atracción por el confort burgués (justificadamente еstigmatizado por Chejov), de los amigos y de su pasado, el recluso se pone los brazos detrás de la espalda y en columnas de a cuatro camina hacia el vagón".
LA MORALIDAD
Los tres protagonistas bifurcan sus caminos ante la pregunta: “¿Es moralmente admisible cumplir cualquier encargo de la "sharashka"? ¿Crear aparatos de escucha de teléfonos domésticos, tal como en una prisión vecina hiciera el ingeniero Bober, logrando así -con la desgracia de centenares de personas- una liberación anticipada y el Premio Stalin? No, parecería que no vale. ¿Y las cámaras ocultas para vigilar a los conciudadanos en sus departamentos y en las calles? Tampoco parecería lícito. Y con respecto al armamento atómico: ¿este es para la patria o para Stalin?
En busca de una respuesta Solzhenitsyn, al estilo Tolstoi, se dirige a un hombre rústico, Spiridon, еxteriormente simplote, quien sufriera no sólo todas las desgracias que le tocaron a su pueblo, sino que también había tenido en ellas una participación personal, tanto del lado de las víctimas como del lado de los verdugos.
“¿Es concebible acaso para el hombre discernir en esta tierra quién tiene razón? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién puede contestar eso?”, le pregunta el intelectual escéptico al viejo campesino inválido. Y recibe por respuesta algo digno de un apotegma: “¡Sí, te lo voy a decir! El perro matalobos tiene la razón; ¡el caníbal, no!”.
Finalmente, Nerzhin rechaza colaborar con los torturadores y se convierte en voluntario culpable de su propia perdición. Sologdin busca un camino lateral, de rodeo. Al mismo tiempo Nerzhin prevé en el futuro un destino muy distinto para sí mismo: "Pasarán los años, y todas esas personas, hoy oscurecidas, indignadas, espiritualmente deprimidas o hirviendo de furia. Unos se acostarán en sus tumbas, otros se ablandarán, humedecerán, otros se olvidarán de todo, renegarán, pisotearán aliviados su pasado carcelario. Otros más se darán vuelta en el aire y hasta dirán que era racional y no cruel, y quizá ninguno de ellos se anime a recordarles a los verdugos de hoy, ¡cómo destrozaron al corazón humano! Pero justamente, con más fuerza que todos ellos sentía Nerzhin su deber y su vocación de sacrificio. Él conocía en sí mismo la capacidad meticulosa de nunca perder el camino, nunca enfriarse, nunca olvidar".
Alrededor de estos personajes, ya podemos entrever un semillero de temas predestinados a crecer en sus obras futuras y que definirán los senderos fundamentales de la creación de Solzhenitsyn.
La lucha de Sologdin contra las palabras "aviares" (es decir palabras extranjeras utilizadas sin necesidad), la capacidad de clarificar un concepto con una sola e inesperada palabra nueva, pero creada dentro de la tradición rusa, el interés por el olvidado líder obrero Shliapnikov y la rebelión anticomunista campesina de Tambov de 1921, entre otros. A estos dos últimos temas les estaba destinado ser ampliamente desarrollados еn La rueda roja, como así también al famoso método de Solzhenitsyn de los “nudos” narrativos, acerca del cual, en relación a Lenin, -otra de las figuras claves de La rueda roja,- reflexionan en la "sharashka" Sologdin y Nerzhin.
“Sé digno entonces de tu ciencia. ¿Cómo se investiga cada fenómeno desconocido? ¿Cómo se tantea cualquier curva no trazada? ¿Ininterrumpidamente? ¿O por puntos específicos?”, pregunta el primero. Y el segundo le responde: “Nosotros buscamos los puntos de quiebre, puntos de retorno, de extremos y finalmente los de ceros. Y la curva, queda íntegramente en nuestras manos”.
Vale señalar especialmente dos capítulos, extraordinariamente representativos del don de Solzhenitzyn para la ironía trágica. Es La sonrisa de Buda, que narra la visita de la esposa del presidente Roosevelt a la prisión soviética de Butyrky y la puesta en escena organizada con ese motivo por los carceleros, y el capítulo 55 - la siniestra parodia de la justicia comunista, interpretada por los reclusos que enjuician al príncipe Igor, personaje histórico del siglo X.
En la culminación del juicio, quien cumple el rol de abogado oficial, el buchón secreto Isaac Kagan, de acuerdo a la tradición de aquellos tiempos en la URSS, no está conforme con la condena pedida para su defendido por el "fiscal" -la pena máxima, 25 años de reclusión- sino que exige un castigo aún más duro. Solicita que después de cumplir la condena se lo declare enemigo de los trabajadores y expulse del país. “Que espiche allí, en Occidente”.
En la novela hay escenas decididamente tremendas, que revuelven el alma al describir los encuentros entre los presos políticos con sus parientes “libres”.
Al asomar por un instante del abismo del Archipiélago Gulag, los reclusos a veces lucen mejor que sus cónyuges y parientes, acorralados en un callejón sin salida por su relación con los "enemigos del pueblo", y a quienes se les ofrece una sola alternativa: renegar de sus seres queridos o morir de inanición. Se entiende muy bien por qué esta novela le valió al autor el Premio Nobel de Literatura en 1970.
(De www.laprensa.com.ar)
jueves, 13 de febrero de 2025
Actitudes frente a la guerra
Cuando una persona normal (con nada de odio) es obligada a participar en una guerra, teme por la posibilidad de perder la vida, y más aún siendo joven. Pero, intentando evitar su muerte, se ha de transformar en un asesino tratando de eliminar a todo adversario, como simple estrategia de supervivencia. Esto ocurre cuando “las guerras son entre países y no entre pueblos”. Cuando una persona, mentalizada previamente para la guerra, es “invitada” a participar en un conflicto armado, posiblemente poco problema se hará cuando elimine a un enemigo, si bien con el tiempo quizá advierta la gravedad de los hechos.
Entre las curiosidades respecto de las actitudes frente a las guerras, puede mencionarse el hecho de que la tasa de suicidios decae durante los conflictos bélicos, tanto en los países beligerantes como en los otros. Al menos esa fue una de las conclusiones a las que llegó Emile Durkheim y que aparecen en su libro El suicidio. Pareciera que el “espectáculo” de la guerra elimina por un tiempo la monotonía de la vida de muchos, ofreciendo un mayor atractivo.
El primer combate naval en la Segunda Guerra Mundial se produjo en aguas sudamericanas. Ello se debe a que los alemanes envían al acorazado Graf Spee al Océano Atlántico para hundir cargueros ingleses que transportaban víveres que serían destinados a los ejércitos del Reino Unido. Acorralado cerca del puerto de Montevideo, por varios barcos de guerra ingleses, el capitán del barco alemán decide dinamitarlo para evitar que los ingleses copiaran algunos adelantos tecnológicos de avanzada. Previamente sus tripulantes bajan del barco y unos días después su capitán decide suicidarse.
Lo llamativo del caso es que muchos uruguayos asisten al puerto de Montevideo para no perderse el gran “espectáculo” del final de la Batalla del Río de la Plata, sin contemplar el peligro inminente ante la posibilidad de recibir algún proyectil, dado el gran alcance que tenían las armas de la época.
Unos años antes, en los comienzos de la Guerra Civil Española, varios adherentes al sector liderado por Francisco Franco, ocupan y se refugian en el Alcázar de Toledo, una edificación que es atacada por los leales al gobierno republicano. Lo llamativo del caso es que muchos españoles, en los fines de semana, aprovechan la situación para practicar “tiro al blanco” contra tal edificio y para no perderse la oportunidad de participar en el conflicto bélico.
Se estima en unos 8.000 los sacerdotes asesinados por los republicanos durante el conflicto, advirtiéndose una ferocidad compartida por ambos bandos, que crecía a medida que aumentaban las bajas. No sólo surgieron discrepancias de tipo político y económico, sino también cultural y religioso. Santos Juliá escribió: “En esta guerra civil de alcance internacional se cruzaron viejos conflictos españoles con el anuncio de nuevas luchas que estallarían a su término. Fue una guerra social o una lucha de clases por las armas, de obreros y campesinos contra burgueses y terratenientes, pero también una guerra de religión, de nacionalismos enfrentados”.
“El 13 de agosto de 1936 el cardenal Gomá informaba al secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, que «en la actualidad luchan España y anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie». Y en noviembre, en su carta pastoral publicada con el título El caso de España, además de reconocer en lo que está ocurriendo un espíritu de cruzada por la religión católica, afirma: «Aquí se han enfrentado dos civilizaciones… Cristo y Anticristo se dan batalla en nuestro suelo». «No es una guerra la que se está librando, es una cruzada», escribirá también el arzobispo de Pamplona” (De “La guerra civil española”-Emse Edapp SL-Madrid 2019).
En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, es oportuno mencionar un reportaje realizado a un participante en el conflicto, Françoise Mitterrand, quien fuera luego presidente de Francia:
Elie Wiesel: Me dijo que en 1939 era usted un soldado.
Françoise Mitterrand: Sí, cumplía mi servicio militar.
EW: Le pregunté si creía que Francia ganaría la guerra y me respondió que no.
FM: Siempre se espera. Pero en esa época yo no tenía una visión muy clara de las cosas. Sentía mucho pesimismo por el estado del gobierno, las instituciones, la opinión pública, el desconcierto de los ejércitos, la falta de organización y de armamentos.
EW: Parece aterrador ser soldado en un ejército que va a ser derrotado, pertenecer a un pueblo que va a ser vencido; y ahora sabemos que Francia poseía una potencia superior a la de Alemania.
FM: Eso es lo que hoy se dice. Francia tenía suficientes aviones, pero carecía de la fuerza de los blindados.
EW: Al parecer había un problema de estrategia.
FM: Tenía una fe un tanto ingenua, irracional como toda fe; creía que a fin de cuentas se ganaría la guerra; y así fue finalmente. Pero fui soldado en la primera fase, la que terminó en mayo y junio de 1940 con la derrota de Francia. Con el aplastamiento.
EW: ¿Dónde estaba usted durante la “guerra rara”? [Guerra declarada, pero no hostilidades abiertas]
FM: En la vanguardia, es decir, en la parte del territorio que se encontraba delante de la línea Maginot. Estas tropas debían ser las que contendrían inicialmente la ofensiva alemana. Era necesario que hubiera gente allí delante para avisar en caso de ataque. La línea Maginot no seguía exactamente la frontera; delante de ella había algo de territorio francés.
Allí me situaron, porque pertenecía a un regimiento de infantería colonial. Había escaramuzas, poco numerosas; ensayábamos disparos de fusilería y de vez en cuando algunas descargas de artillería. Esos puestos de vanguardia eran muy pequeños. Veíamos a los alemanes a unos quinientos metros, detrás de alambres de púas. En realidad nos resultaba una guerra bastante tonta. Pero en retaguardia era otra cosa: no pasaba nada y la gente podía olvidar la guerra.
Después, a fines de abril, me destinaron al extremo de la línea Maginot, a las Ardenas, cerca de Montmédy. En ese lugar no había más fortificaciones. Había una especie de vacío entre la línea Maginot y Sedan, a treinta kilómetros al este de Sedan. Nos ocupábamos de tareas de jardinería o de cavar trincheras. Empezábamos a olvidar la guerra. Y vino el 10 de mayo de 1940, la noche del 9 al 10 de mayo; un rugido incesante: los aviones alemanes pasaban con un ruido lúgubre; impresionante.
Y de inmediato empezó el enfrentamiento. Se nos vinieron encima con carros de combate. Durante la mañana del 10 de mayo vimos que los alemanes se instalaban junto al pequeño río, en la frontera de Bélgica, llamado Chiers, y que adoptaban posiciones para pasar al ataque. La guerra se había desatado verdaderamente, los aviones nos bombardeaban. Eso duró para mí hasta el 14 de junio, día en que me hirieron. Durante ese mes de junio conocí la guerra verdadera, el contacto directo con el combatiente del otro lado.
EW: ¿Qué hacía usted? ¿Cómo eran sus jornadas?
FM: Estuve primero al mando de una sección de una compañía de infantería. Cavábamos un agujero en el terreno y allí nos instalábamos con nuestros fusiles ametralladoras para detener a los alemanes que se presentaran. Pero cuando llegaban no podíamos detenerlos. Recibimos la orden de replegarnos y comenzamos a retroceder por etapas a lo largo del Mosa. Era agotador; había que marchar sin pausa y sin dejar de frenar a los alemanes para que su avance fuera más lento. Nos alternábamos con un regimiento de la Legión Extranjera, pero no dormíamos nada.
EW: ¿Sufrieron muchas pérdidas?
FM: Sí, desde los primeros días; en mi compañía sólo quedó un oficial… Yo era uno de los últimos suboficiales.
EW: ¿Perdió camaradas cercanos, amigos?
FM: En mi sección, sí, algunos. Me llevaba bien con varios muchachos, con el cabo Bodiou por ejemplo, que era de Lannion; un personaje sorprendente. Estalló bajo un obús. No quedó nada. Recuerdo a un compañero de la Vendée, que se llamaba Trotin, un joven grande, simpático, servicial, valiente. Muerto, también. Me acuerdo de un muchacho bastante culto que atendía un salón de baile en París y que estaba seguro de que iba a morir. Fue uno de los primeros que mataron, en efecto.
EW: ¿Qué impresión provoca ver esos primeros muertos?
FM: La acción nos tenía abrumados. Eran impresionantes, ensordecedores, los bombardeos que preparaban los ataques de infantería. Sólo pensábamos, cada uno, en salir del paso. La muerte sería asunto de los otros. Hay una formidable esperanza de vida en la juventud.
EW: Los expertos dicen hoy, casi unánimemente, que Francia habría ganado la guerra si ataca en 1939.
FM: Había muchas discusiones en esa época. ¿Había que hacer una guerra preventiva? Creo que algunos, como Paul Reynaud, eran partidarios de eso; pero no fue la tesis que predominó. Y desde el punto de vista estratégico siempre nos mantuvimos a la defensiva. No hubo ningún movimiento tendiente a derrotar al enemigo. Había que defenderse y resistir; nada más. No es una buena actitud para un ejército.
EW: ¿Cree usted que fue un error esa guerra de posición?
FM: Nunca se me pidió que avanzara; siempre que retrocediera. No puedo entregar una apreciación justa; no conozco el estado exacto de las fuerzas en esa época.
EW: Una de las lecciones de esa guerra es que a veces se justifica un ataque preventivo.
FM: Si se tiene la certeza de que no se puede evitar una guerra, entonces creo que se está autorizado moralmente para poner en acción los medios necesarios para ganarla. Sobre todo cuando se va a defender la patria y al mismo tiempo una concepción determinada del hombre. Es una hipocresía afirmar que actúa mal el que comienza. Comenzar no significa necesariamente hacer el primer disparo.
(Extractos de “Memoria a dos voces” de F. Mitterrand y E. Wiesel-Editorial Andrés Bello-Santiago de Chile 1995).
Entre las curiosidades respecto de las actitudes frente a las guerras, puede mencionarse el hecho de que la tasa de suicidios decae durante los conflictos bélicos, tanto en los países beligerantes como en los otros. Al menos esa fue una de las conclusiones a las que llegó Emile Durkheim y que aparecen en su libro El suicidio. Pareciera que el “espectáculo” de la guerra elimina por un tiempo la monotonía de la vida de muchos, ofreciendo un mayor atractivo.
El primer combate naval en la Segunda Guerra Mundial se produjo en aguas sudamericanas. Ello se debe a que los alemanes envían al acorazado Graf Spee al Océano Atlántico para hundir cargueros ingleses que transportaban víveres que serían destinados a los ejércitos del Reino Unido. Acorralado cerca del puerto de Montevideo, por varios barcos de guerra ingleses, el capitán del barco alemán decide dinamitarlo para evitar que los ingleses copiaran algunos adelantos tecnológicos de avanzada. Previamente sus tripulantes bajan del barco y unos días después su capitán decide suicidarse.
Lo llamativo del caso es que muchos uruguayos asisten al puerto de Montevideo para no perderse el gran “espectáculo” del final de la Batalla del Río de la Plata, sin contemplar el peligro inminente ante la posibilidad de recibir algún proyectil, dado el gran alcance que tenían las armas de la época.
Unos años antes, en los comienzos de la Guerra Civil Española, varios adherentes al sector liderado por Francisco Franco, ocupan y se refugian en el Alcázar de Toledo, una edificación que es atacada por los leales al gobierno republicano. Lo llamativo del caso es que muchos españoles, en los fines de semana, aprovechan la situación para practicar “tiro al blanco” contra tal edificio y para no perderse la oportunidad de participar en el conflicto bélico.
Se estima en unos 8.000 los sacerdotes asesinados por los republicanos durante el conflicto, advirtiéndose una ferocidad compartida por ambos bandos, que crecía a medida que aumentaban las bajas. No sólo surgieron discrepancias de tipo político y económico, sino también cultural y religioso. Santos Juliá escribió: “En esta guerra civil de alcance internacional se cruzaron viejos conflictos españoles con el anuncio de nuevas luchas que estallarían a su término. Fue una guerra social o una lucha de clases por las armas, de obreros y campesinos contra burgueses y terratenientes, pero también una guerra de religión, de nacionalismos enfrentados”.
“El 13 de agosto de 1936 el cardenal Gomá informaba al secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, que «en la actualidad luchan España y anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie». Y en noviembre, en su carta pastoral publicada con el título El caso de España, además de reconocer en lo que está ocurriendo un espíritu de cruzada por la religión católica, afirma: «Aquí se han enfrentado dos civilizaciones… Cristo y Anticristo se dan batalla en nuestro suelo». «No es una guerra la que se está librando, es una cruzada», escribirá también el arzobispo de Pamplona” (De “La guerra civil española”-Emse Edapp SL-Madrid 2019).
En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, es oportuno mencionar un reportaje realizado a un participante en el conflicto, Françoise Mitterrand, quien fuera luego presidente de Francia:
Elie Wiesel: Me dijo que en 1939 era usted un soldado.
Françoise Mitterrand: Sí, cumplía mi servicio militar.
EW: Le pregunté si creía que Francia ganaría la guerra y me respondió que no.
FM: Siempre se espera. Pero en esa época yo no tenía una visión muy clara de las cosas. Sentía mucho pesimismo por el estado del gobierno, las instituciones, la opinión pública, el desconcierto de los ejércitos, la falta de organización y de armamentos.
EW: Parece aterrador ser soldado en un ejército que va a ser derrotado, pertenecer a un pueblo que va a ser vencido; y ahora sabemos que Francia poseía una potencia superior a la de Alemania.
FM: Eso es lo que hoy se dice. Francia tenía suficientes aviones, pero carecía de la fuerza de los blindados.
EW: Al parecer había un problema de estrategia.
FM: Tenía una fe un tanto ingenua, irracional como toda fe; creía que a fin de cuentas se ganaría la guerra; y así fue finalmente. Pero fui soldado en la primera fase, la que terminó en mayo y junio de 1940 con la derrota de Francia. Con el aplastamiento.
EW: ¿Dónde estaba usted durante la “guerra rara”? [Guerra declarada, pero no hostilidades abiertas]
FM: En la vanguardia, es decir, en la parte del territorio que se encontraba delante de la línea Maginot. Estas tropas debían ser las que contendrían inicialmente la ofensiva alemana. Era necesario que hubiera gente allí delante para avisar en caso de ataque. La línea Maginot no seguía exactamente la frontera; delante de ella había algo de territorio francés.
Allí me situaron, porque pertenecía a un regimiento de infantería colonial. Había escaramuzas, poco numerosas; ensayábamos disparos de fusilería y de vez en cuando algunas descargas de artillería. Esos puestos de vanguardia eran muy pequeños. Veíamos a los alemanes a unos quinientos metros, detrás de alambres de púas. En realidad nos resultaba una guerra bastante tonta. Pero en retaguardia era otra cosa: no pasaba nada y la gente podía olvidar la guerra.
Después, a fines de abril, me destinaron al extremo de la línea Maginot, a las Ardenas, cerca de Montmédy. En ese lugar no había más fortificaciones. Había una especie de vacío entre la línea Maginot y Sedan, a treinta kilómetros al este de Sedan. Nos ocupábamos de tareas de jardinería o de cavar trincheras. Empezábamos a olvidar la guerra. Y vino el 10 de mayo de 1940, la noche del 9 al 10 de mayo; un rugido incesante: los aviones alemanes pasaban con un ruido lúgubre; impresionante.
Y de inmediato empezó el enfrentamiento. Se nos vinieron encima con carros de combate. Durante la mañana del 10 de mayo vimos que los alemanes se instalaban junto al pequeño río, en la frontera de Bélgica, llamado Chiers, y que adoptaban posiciones para pasar al ataque. La guerra se había desatado verdaderamente, los aviones nos bombardeaban. Eso duró para mí hasta el 14 de junio, día en que me hirieron. Durante ese mes de junio conocí la guerra verdadera, el contacto directo con el combatiente del otro lado.
EW: ¿Qué hacía usted? ¿Cómo eran sus jornadas?
FM: Estuve primero al mando de una sección de una compañía de infantería. Cavábamos un agujero en el terreno y allí nos instalábamos con nuestros fusiles ametralladoras para detener a los alemanes que se presentaran. Pero cuando llegaban no podíamos detenerlos. Recibimos la orden de replegarnos y comenzamos a retroceder por etapas a lo largo del Mosa. Era agotador; había que marchar sin pausa y sin dejar de frenar a los alemanes para que su avance fuera más lento. Nos alternábamos con un regimiento de la Legión Extranjera, pero no dormíamos nada.
EW: ¿Sufrieron muchas pérdidas?
FM: Sí, desde los primeros días; en mi compañía sólo quedó un oficial… Yo era uno de los últimos suboficiales.
EW: ¿Perdió camaradas cercanos, amigos?
FM: En mi sección, sí, algunos. Me llevaba bien con varios muchachos, con el cabo Bodiou por ejemplo, que era de Lannion; un personaje sorprendente. Estalló bajo un obús. No quedó nada. Recuerdo a un compañero de la Vendée, que se llamaba Trotin, un joven grande, simpático, servicial, valiente. Muerto, también. Me acuerdo de un muchacho bastante culto que atendía un salón de baile en París y que estaba seguro de que iba a morir. Fue uno de los primeros que mataron, en efecto.
EW: ¿Qué impresión provoca ver esos primeros muertos?
FM: La acción nos tenía abrumados. Eran impresionantes, ensordecedores, los bombardeos que preparaban los ataques de infantería. Sólo pensábamos, cada uno, en salir del paso. La muerte sería asunto de los otros. Hay una formidable esperanza de vida en la juventud.
EW: Los expertos dicen hoy, casi unánimemente, que Francia habría ganado la guerra si ataca en 1939.
FM: Había muchas discusiones en esa época. ¿Había que hacer una guerra preventiva? Creo que algunos, como Paul Reynaud, eran partidarios de eso; pero no fue la tesis que predominó. Y desde el punto de vista estratégico siempre nos mantuvimos a la defensiva. No hubo ningún movimiento tendiente a derrotar al enemigo. Había que defenderse y resistir; nada más. No es una buena actitud para un ejército.
EW: ¿Cree usted que fue un error esa guerra de posición?
FM: Nunca se me pidió que avanzara; siempre que retrocediera. No puedo entregar una apreciación justa; no conozco el estado exacto de las fuerzas en esa época.
EW: Una de las lecciones de esa guerra es que a veces se justifica un ataque preventivo.
FM: Si se tiene la certeza de que no se puede evitar una guerra, entonces creo que se está autorizado moralmente para poner en acción los medios necesarios para ganarla. Sobre todo cuando se va a defender la patria y al mismo tiempo una concepción determinada del hombre. Es una hipocresía afirmar que actúa mal el que comienza. Comenzar no significa necesariamente hacer el primer disparo.
(Extractos de “Memoria a dos voces” de F. Mitterrand y E. Wiesel-Editorial Andrés Bello-Santiago de Chile 1995).
miércoles, 12 de febrero de 2025
El legado de Lenin
Si bien no debemos vivir con la mirada puesta en el pasado, no debemos tampoco ignorar la acción y, principalmente, las ideas de los personajes históricos, por cuanto siguen inspirando a muchos ideólogos y políticos actuales. Los sistemas totalitarios de la actualidad seguramente fueron inspirados por los líderes totalitarios del pasado; de ahí que los pueblos no deben ignorarlos para no caer en abismos sociales como les ha sucedido a cubanos y venezolanos, y como nos ha podido suceder a los argentinos. De ahí que no resulta extraño que los incautos casi siempre recomiendan “mirar al futuro” dejando de lado el pasado, con el riesgo de tener que repetirlo.
EL LEGADO LENINISTA
Por Zbigniew Brzezinski
Lo que ocurrió después de la revolución bolchevique no habría debido representar una sorpresa para los lectores atentos de Vladimir Ilich Lenin. El dirigente bolchevique de la facción extrema de los marxistas rusos no ocultaba sus intenciones. En folleto tras folleto y en discurso tras discurso, descargaba su desprecio contra sus colegas marxistas que se mostraban partidarios del proceso democrático. Dejaba muy en claro que, en su opinión, Rusia no estaba madura para una democracia socialista, y que el socialismo sería construido en Rusia “desde arriba”, por decirlo así, por medio de la dictadura del proletariado.
A su vez, esa dictadura sería ejercida por un proletariado que lo fuese sólo de nombre. En la concepción de Lenin, la nueva clase gobernante estaba tan poco preparada, políticamente, para dirigir a Rusia, como ésta lo estaba, en cuanto a su madurez histórica, para el socialismo. Por lo tanto, la nueva dictadura necesitaba un delegado decidido e históricamente consciente, que actuara en nombre del proletariado. Dadas las condiciones de atraso de Rusia, ni la sociedad, ni la clase obrera industrial, relativamente escasa, eran vistas como agentes ya preparados para el socialismo.
Por consiguiente, la historia debía ser acelerada por un partido regimentado, de “vanguardia”, de revolucionarios comprometidos, que supieran con exactitud cuál era el mandato de la historia y estuvieran dispuestos a ser sus custodios autoproclamados. El concepto de Lenin sobre el partido de vanguardia fue su respuesta creadora al dilema doctrinario de la falta de preparación de Rusia y su proletariado en lo referente a una revolución marxista.
La contribución de Lenin y su decisión personal de forjar una organización disciplinada de revolucionarios profesionales fueron decisivas para modelar el carácter político del primer Estado que quedó bajo la influencia de un movimiento dedicado a los principios del socialismo. No tiene sentido analizar aquí si su compromiso fue puro en términos doctrinarios y, por lo tanto, si es correcto invocar el nombre de socialismo en relación con Lenin y sus partidarios.
Para quienes tienen un compromiso profundo con el socialismo democrático, esa vinculación sería un anatema. Pero el punto que es preciso señalar aquí es que Lenin y sus seguidores se consideraban marxistas, que se veían lanzados por el camino que llevaba, primero al socialismo y después al comunismo, y que subjetiva y objetivamente formaban parte, por lo tanto, del nuevo fenómeno del comunismo.
Más aún, en la medida en que los nuevos gobernantes bolcheviques pudieran identificarse con el socialismo, esto los ayudó en enorme medida a captar simpatías en Occidente. No cabe duda de que la identificación, auténtica o sólo táctica, resultó beneficiosa. Cautivó la imaginación de muchos que, en Occidente, abrigaban la esperanza de una victoria del socialismo democrático, pero que desesperaban de que se produjese muy pronto, dentro del arraigado sistema capitalista. A pesar de todos sus defectos, la estrella roja que brillaba sobre el Kremlin parecía simbolizar el alba del socialismo, aunque al comienzo lo hiciera en forma imperfecta.
El hecho de que en Rusia la fase leninista estuviese señalada por grandes ambigüedades, resultó útil, asimismo, para conquistar simpatías en Occidente. Aunque se encontraba lejos de ser una democracia, y si bien se embarcaba casi desde el comienzo en la represión brutal de toda oposición, la era leninista (que continuó durante unos años, después de la muerte de Lenin, en 1924) presenció una gran proporción de experimentos sociales y culturales. En las artes, en la arquitectura, en la literatura y, más en general, en la vida intelectual, el espíritu predominante era de innovación, de iconoclasia creadora y de apertura de nuevas fronteras científicas.
El dinamismo intelectual corría paralelo con la disposición de Lenin, en el plano socioeconómico, para conciliar la realidad predominante del atraso de Rusia con su incipiente economía capitalista. La famosa Nueva Política Económica (NEP, sigla por la cual se la conoce) que en esencia se basaba en el mecanismo de mercado y la iniciativa privada para estimular la recuperación económica fue un acto de adaptación histórica, que postergaba para el futuro la construcción inmediata del socialismo para la nueva dictadura del proletariado.
Sin idealizar este breve interludio, tal vez sea correcto describir el periodo como la fase más abierta e intelectualmente innovadora de la historia rusa del siglo XX. (El interludio democrático de 1917, con el socialdemócrata Aleksandr Kerenski, tuvo muy breve duración para producir un impacto perdurable). En verdad, la NEP se convirtió en una denominación abreviada de un periodo de experimentación, flexibilidad y moderación. Para muchos rusos, inclusive más de sesenta años después, fueron los mejores años de la era iniciada por la revolución de 1917.
Pero en realidad hay demasiada idealización del pasado en gran parte como reacción frente a la historia estalinista posterior en esa visión idílica de la década de 1920. Más importante que el fenómeno de innovación social y cultural que dominó la superficie de la vida en Moscú, en Leningrado y varias otras ciudades grandes, fueron la consolidación nacional de la violencia social en gran escala, la consolidación del nuevo sistema del partido único, la imposición de la ortodoxia doctrinaria y la prolongada adopción de la práctica según la cual los fines ideológicos justifican cualquier medio político, incluidos los más tiránicos.
Los dos elementos más catalíticos del catastrófico legado de Lenin fueron su concentración del poder político en unas pocas manos y su adopción del terror. Lo primero dio como resultado la centralización de todo el poder político en un partido de vanguardia cada vez más burocratizado, que controlaba toda la estructura de la sociedad por medio de su extendida nomenklatura, es decir, un sistema de densas capas de control político, de arriba abajo, respecto de todos los nombramientos.
La disposición a usar el terror contra los oponentes reales o imaginarios, incluido el uso deliberado, por Lenin, de la culpa colectiva como justificación para la persecución social en gran escala, convirtió la violencia organizada en el medio central para solucionar los problemas, primero los políticos, después los económicos y por último los sociales o culturales.
El recurso del terror también impulsó la creciente simbiosis entre el partido gobernante y la policía secreta (que Lenin estableció casi a continuación de adueñarse del poder). No es accidental ni ajeno a la historia soviética posterior, que más de sesenta años después del fallecimiento de Lenin, el jefe de la policía secreta soviética, Víktor M. Chebrikov, al hablar en septiembre de 1987, en los servicios conmemorativos en honor del primer jefe de esa policía, citara en términos de aprobación la justificación del terror ejercido por Lenin contra los campesinos rusos, dado que “el kulak desprecia en forma violenta el poder soviético, y está dispuesto a aplastar y diezmar a cientos de miles de trabajadores”.
Tanto antes como después de adueñarse del poder, Lenin abogó en forma explícita por el uso de la violencia y el terror en masa para lograr sus objetivos. Ya en 1901 decía: “En principio, nunca hemos renunciado al terror, y no podemos renunciar a él”. En vísperas de la revolución bolchevique escribía en El Estado y la Revolución, que cuando pedía democracia lo que entendía por ese término era una “organización para el uso sistemático de la fuerza por una clase contra otra, por un sector de la población contra otro”.
En distintos escritos y discursos reunidos en sus Obras completas se mantuvo coherente en ese aspecto. Proclamó abiertamente que para él la democracia implicaba la dictadura del proletariado: “Cuando se nos reprocha por ejercer la dictadura de un partido…decimos: «¡Sí, la dictadura de un partido! La defendemos y no podemos prescindir de ella»”. También escribía: “La definición científica de la dictadura es la de un poder que no se ve limitado por ley alguna, restringido por regla alguna y basado de manera directa en la fuerza”.
En cuanto tomó el poder, Lenin no perdió tiempo en poner en práctica sus puntos de vista. Antes de que pasara mucho tiempo llegó a basarse en el uso de la violencia indiscriminada, no sólo para aterrorizar a la sociedad en su conjunto, sino para eliminar el más pequeño de los engorros burocráticos. En un decreto emitido en enero de 1918, que buscaba definir la política para manejar a quienes se oponían de alguna manera al régimen bolchevique, el régimen de Lenin llamaba a todos los organismos del Estado a “purgar a la tierra rusa de todo tipo de insectos dañinos”.
El propio Lenin instó a los dirigentes partidarios de un distrito a desarrollar “un implacable terror en masa contra los kulaks, los sacerdotes y los guardias blancos”, y a “encerrar a todos los elementos sospechosos en un campo de concentración, en las afueras de la ciudad”. En cuanto a la oposición política, Lenin no toleraría ninguna, pues argumentaba que era “mucho mejor «discutir con rifles» que con las tesis de la oposición”.
El terror en masa se convirtió muy pronto en un recurso administrativo para solucionar todos los problemas. Para los obreros perezosos, Lenin recomendaba “fusilar en el acto a uno de cada diez a quienes se haya encontrado culpables de haraganear”. Para los obreros indóciles, decía que esos perturbadores de la disciplina deben ser fusilados”. En el caso de una mala conexión telefónica, dio instrucciones explícitas a Stalin: “Amenace con fusilar al idiota que se encuentra encargado de las telecomunicaciones y que no sabe cómo darle un mejor amplificador y cómo hacer una conexión telefónica que funcione”. Por cualquier desobediencia, por leve que fuese, entre las masas rurales, el régimen de Lenin aprobó una resolución que insistía en que “hay que tomar rehenes entre el campesinado, de modo que si no despeja la nieve, sean fusilados”.
Esta visión paranoica ayudó a producir un sistema de gobierno que se apartó de la sociedad; en esencia, una conspiración en el poder, aunque a principios de la década de 1920 se toleró en forma temporaria la continuación de la espontaneidad de la sociedad en el campo no político. Pero el hecho central dice que el sistema político de Lenin se hallaba preparado, tanto desde el punto de vista psicológico como político, para un enfrentamiento total con la sociedad.
Sus nuevos gobernantes sólo podían justificarse en el plano histórico atacando a la larga a esa sociedad, con el fin de recrearla a imagen del propio sistema político. Un sistema político de tipo leninista no podía coexistir en forma indefinida con una sociedad que funcionaba, en gran medida, sobre la base de la espontaneidad dinámica. Semejante coexistencia habría corrompido el sistema político o provocado un choque entre ambos.
La solución singular de Lenin consistió en la promoción de un partido supremo, dotado del poder de impulsar la desaparición forzada, no del Estado, sino de la sociedad como entidad autónoma. La sociedad debía ser aplastada, no fuese que llegara a diluir y a la larga absorber el barniz político superficial del régimen comunista. Para Lenin, la lógica del poder dictaba la conclusión de que para llevar a cabo la disolución de los vínculos sociales tradicionales, el centralismo del Estado debía ser acentuado, para convertir a éste en el instrumento ordenado por la historia.
Muchas décadas más tarde, en 1987, durante los debates precipitados por los esfuerzos reformistas de Mijail Gorbachov, un destacado intelectual soviético se atrevió a formular en público la pregunta: “¿Stalin creó su sistema, o el sistema creó a Stalin?” Pero si fue el sistema –como lo implica la pregunta- el que engendró a Stalin, ¿de quien había sido el sistema? Fue Lenin quien creó el sistema que creó a Stalin, y éste fue quien luego creó el sistema que hizo posibles sus crímenes.
Más aún, no sólo Lenin hizo posible a Stalin, sino que el dogmatismo político de Lenin y su intolerancia política impidieron, en gran medida, el surgimiento de toda otra alternativa. En esencia, el legado perdurable del leninismo fue el estalinismo, y esa es la más fuerte acusación de la historia respecto del papel de Lenin en la construcción del socialismo dentro de Rusia.
(De “El gran fracaso”-Javier Vergara Editor SA-Buenos Aires 1989).
EL LEGADO LENINISTA
Por Zbigniew Brzezinski
Lo que ocurrió después de la revolución bolchevique no habría debido representar una sorpresa para los lectores atentos de Vladimir Ilich Lenin. El dirigente bolchevique de la facción extrema de los marxistas rusos no ocultaba sus intenciones. En folleto tras folleto y en discurso tras discurso, descargaba su desprecio contra sus colegas marxistas que se mostraban partidarios del proceso democrático. Dejaba muy en claro que, en su opinión, Rusia no estaba madura para una democracia socialista, y que el socialismo sería construido en Rusia “desde arriba”, por decirlo así, por medio de la dictadura del proletariado.
A su vez, esa dictadura sería ejercida por un proletariado que lo fuese sólo de nombre. En la concepción de Lenin, la nueva clase gobernante estaba tan poco preparada, políticamente, para dirigir a Rusia, como ésta lo estaba, en cuanto a su madurez histórica, para el socialismo. Por lo tanto, la nueva dictadura necesitaba un delegado decidido e históricamente consciente, que actuara en nombre del proletariado. Dadas las condiciones de atraso de Rusia, ni la sociedad, ni la clase obrera industrial, relativamente escasa, eran vistas como agentes ya preparados para el socialismo.
Por consiguiente, la historia debía ser acelerada por un partido regimentado, de “vanguardia”, de revolucionarios comprometidos, que supieran con exactitud cuál era el mandato de la historia y estuvieran dispuestos a ser sus custodios autoproclamados. El concepto de Lenin sobre el partido de vanguardia fue su respuesta creadora al dilema doctrinario de la falta de preparación de Rusia y su proletariado en lo referente a una revolución marxista.
La contribución de Lenin y su decisión personal de forjar una organización disciplinada de revolucionarios profesionales fueron decisivas para modelar el carácter político del primer Estado que quedó bajo la influencia de un movimiento dedicado a los principios del socialismo. No tiene sentido analizar aquí si su compromiso fue puro en términos doctrinarios y, por lo tanto, si es correcto invocar el nombre de socialismo en relación con Lenin y sus partidarios.
Para quienes tienen un compromiso profundo con el socialismo democrático, esa vinculación sería un anatema. Pero el punto que es preciso señalar aquí es que Lenin y sus seguidores se consideraban marxistas, que se veían lanzados por el camino que llevaba, primero al socialismo y después al comunismo, y que subjetiva y objetivamente formaban parte, por lo tanto, del nuevo fenómeno del comunismo.
Más aún, en la medida en que los nuevos gobernantes bolcheviques pudieran identificarse con el socialismo, esto los ayudó en enorme medida a captar simpatías en Occidente. No cabe duda de que la identificación, auténtica o sólo táctica, resultó beneficiosa. Cautivó la imaginación de muchos que, en Occidente, abrigaban la esperanza de una victoria del socialismo democrático, pero que desesperaban de que se produjese muy pronto, dentro del arraigado sistema capitalista. A pesar de todos sus defectos, la estrella roja que brillaba sobre el Kremlin parecía simbolizar el alba del socialismo, aunque al comienzo lo hiciera en forma imperfecta.
El hecho de que en Rusia la fase leninista estuviese señalada por grandes ambigüedades, resultó útil, asimismo, para conquistar simpatías en Occidente. Aunque se encontraba lejos de ser una democracia, y si bien se embarcaba casi desde el comienzo en la represión brutal de toda oposición, la era leninista (que continuó durante unos años, después de la muerte de Lenin, en 1924) presenció una gran proporción de experimentos sociales y culturales. En las artes, en la arquitectura, en la literatura y, más en general, en la vida intelectual, el espíritu predominante era de innovación, de iconoclasia creadora y de apertura de nuevas fronteras científicas.
El dinamismo intelectual corría paralelo con la disposición de Lenin, en el plano socioeconómico, para conciliar la realidad predominante del atraso de Rusia con su incipiente economía capitalista. La famosa Nueva Política Económica (NEP, sigla por la cual se la conoce) que en esencia se basaba en el mecanismo de mercado y la iniciativa privada para estimular la recuperación económica fue un acto de adaptación histórica, que postergaba para el futuro la construcción inmediata del socialismo para la nueva dictadura del proletariado.
Sin idealizar este breve interludio, tal vez sea correcto describir el periodo como la fase más abierta e intelectualmente innovadora de la historia rusa del siglo XX. (El interludio democrático de 1917, con el socialdemócrata Aleksandr Kerenski, tuvo muy breve duración para producir un impacto perdurable). En verdad, la NEP se convirtió en una denominación abreviada de un periodo de experimentación, flexibilidad y moderación. Para muchos rusos, inclusive más de sesenta años después, fueron los mejores años de la era iniciada por la revolución de 1917.
Pero en realidad hay demasiada idealización del pasado en gran parte como reacción frente a la historia estalinista posterior en esa visión idílica de la década de 1920. Más importante que el fenómeno de innovación social y cultural que dominó la superficie de la vida en Moscú, en Leningrado y varias otras ciudades grandes, fueron la consolidación nacional de la violencia social en gran escala, la consolidación del nuevo sistema del partido único, la imposición de la ortodoxia doctrinaria y la prolongada adopción de la práctica según la cual los fines ideológicos justifican cualquier medio político, incluidos los más tiránicos.
Los dos elementos más catalíticos del catastrófico legado de Lenin fueron su concentración del poder político en unas pocas manos y su adopción del terror. Lo primero dio como resultado la centralización de todo el poder político en un partido de vanguardia cada vez más burocratizado, que controlaba toda la estructura de la sociedad por medio de su extendida nomenklatura, es decir, un sistema de densas capas de control político, de arriba abajo, respecto de todos los nombramientos.
La disposición a usar el terror contra los oponentes reales o imaginarios, incluido el uso deliberado, por Lenin, de la culpa colectiva como justificación para la persecución social en gran escala, convirtió la violencia organizada en el medio central para solucionar los problemas, primero los políticos, después los económicos y por último los sociales o culturales.
El recurso del terror también impulsó la creciente simbiosis entre el partido gobernante y la policía secreta (que Lenin estableció casi a continuación de adueñarse del poder). No es accidental ni ajeno a la historia soviética posterior, que más de sesenta años después del fallecimiento de Lenin, el jefe de la policía secreta soviética, Víktor M. Chebrikov, al hablar en septiembre de 1987, en los servicios conmemorativos en honor del primer jefe de esa policía, citara en términos de aprobación la justificación del terror ejercido por Lenin contra los campesinos rusos, dado que “el kulak desprecia en forma violenta el poder soviético, y está dispuesto a aplastar y diezmar a cientos de miles de trabajadores”.
Tanto antes como después de adueñarse del poder, Lenin abogó en forma explícita por el uso de la violencia y el terror en masa para lograr sus objetivos. Ya en 1901 decía: “En principio, nunca hemos renunciado al terror, y no podemos renunciar a él”. En vísperas de la revolución bolchevique escribía en El Estado y la Revolución, que cuando pedía democracia lo que entendía por ese término era una “organización para el uso sistemático de la fuerza por una clase contra otra, por un sector de la población contra otro”.
En distintos escritos y discursos reunidos en sus Obras completas se mantuvo coherente en ese aspecto. Proclamó abiertamente que para él la democracia implicaba la dictadura del proletariado: “Cuando se nos reprocha por ejercer la dictadura de un partido…decimos: «¡Sí, la dictadura de un partido! La defendemos y no podemos prescindir de ella»”. También escribía: “La definición científica de la dictadura es la de un poder que no se ve limitado por ley alguna, restringido por regla alguna y basado de manera directa en la fuerza”.
En cuanto tomó el poder, Lenin no perdió tiempo en poner en práctica sus puntos de vista. Antes de que pasara mucho tiempo llegó a basarse en el uso de la violencia indiscriminada, no sólo para aterrorizar a la sociedad en su conjunto, sino para eliminar el más pequeño de los engorros burocráticos. En un decreto emitido en enero de 1918, que buscaba definir la política para manejar a quienes se oponían de alguna manera al régimen bolchevique, el régimen de Lenin llamaba a todos los organismos del Estado a “purgar a la tierra rusa de todo tipo de insectos dañinos”.
El propio Lenin instó a los dirigentes partidarios de un distrito a desarrollar “un implacable terror en masa contra los kulaks, los sacerdotes y los guardias blancos”, y a “encerrar a todos los elementos sospechosos en un campo de concentración, en las afueras de la ciudad”. En cuanto a la oposición política, Lenin no toleraría ninguna, pues argumentaba que era “mucho mejor «discutir con rifles» que con las tesis de la oposición”.
El terror en masa se convirtió muy pronto en un recurso administrativo para solucionar todos los problemas. Para los obreros perezosos, Lenin recomendaba “fusilar en el acto a uno de cada diez a quienes se haya encontrado culpables de haraganear”. Para los obreros indóciles, decía que esos perturbadores de la disciplina deben ser fusilados”. En el caso de una mala conexión telefónica, dio instrucciones explícitas a Stalin: “Amenace con fusilar al idiota que se encuentra encargado de las telecomunicaciones y que no sabe cómo darle un mejor amplificador y cómo hacer una conexión telefónica que funcione”. Por cualquier desobediencia, por leve que fuese, entre las masas rurales, el régimen de Lenin aprobó una resolución que insistía en que “hay que tomar rehenes entre el campesinado, de modo que si no despeja la nieve, sean fusilados”.
Esta visión paranoica ayudó a producir un sistema de gobierno que se apartó de la sociedad; en esencia, una conspiración en el poder, aunque a principios de la década de 1920 se toleró en forma temporaria la continuación de la espontaneidad de la sociedad en el campo no político. Pero el hecho central dice que el sistema político de Lenin se hallaba preparado, tanto desde el punto de vista psicológico como político, para un enfrentamiento total con la sociedad.
Sus nuevos gobernantes sólo podían justificarse en el plano histórico atacando a la larga a esa sociedad, con el fin de recrearla a imagen del propio sistema político. Un sistema político de tipo leninista no podía coexistir en forma indefinida con una sociedad que funcionaba, en gran medida, sobre la base de la espontaneidad dinámica. Semejante coexistencia habría corrompido el sistema político o provocado un choque entre ambos.
La solución singular de Lenin consistió en la promoción de un partido supremo, dotado del poder de impulsar la desaparición forzada, no del Estado, sino de la sociedad como entidad autónoma. La sociedad debía ser aplastada, no fuese que llegara a diluir y a la larga absorber el barniz político superficial del régimen comunista. Para Lenin, la lógica del poder dictaba la conclusión de que para llevar a cabo la disolución de los vínculos sociales tradicionales, el centralismo del Estado debía ser acentuado, para convertir a éste en el instrumento ordenado por la historia.
Muchas décadas más tarde, en 1987, durante los debates precipitados por los esfuerzos reformistas de Mijail Gorbachov, un destacado intelectual soviético se atrevió a formular en público la pregunta: “¿Stalin creó su sistema, o el sistema creó a Stalin?” Pero si fue el sistema –como lo implica la pregunta- el que engendró a Stalin, ¿de quien había sido el sistema? Fue Lenin quien creó el sistema que creó a Stalin, y éste fue quien luego creó el sistema que hizo posibles sus crímenes.
Más aún, no sólo Lenin hizo posible a Stalin, sino que el dogmatismo político de Lenin y su intolerancia política impidieron, en gran medida, el surgimiento de toda otra alternativa. En esencia, el legado perdurable del leninismo fue el estalinismo, y esa es la más fuerte acusación de la historia respecto del papel de Lenin en la construcción del socialismo dentro de Rusia.
(De “El gran fracaso”-Javier Vergara Editor SA-Buenos Aires 1989).
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)