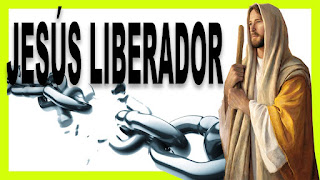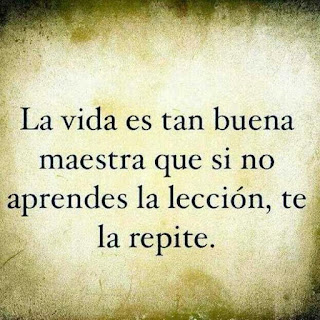Aunque en el continente americano ya existían habitantes, se dice que Colón “descubre América”; esta vez ante el conocimiento de los europeos. En forma similar, puede decirse que Johann Wolfgang von Goethe “descubre a Spinoza” ante el conocimiento de los alemanes y demás europeos, aún cuando, en Holanda, Spinoza fuera conocido por muchos de sus compatriotas. Había pasado más de un siglo sin que la obra de Spinoza adquiriera la enorme trascendencia posterior, la cual necesitó de un divulgador tan conocido como Goethe. El espinosismo, sin Goethe, quizás hubiese pasado inadvertido como le hubiese ocurrido al cristianismo sin San Pablo.
Los seres humanos, desde el punto de vista cognitivo, ocupamos una especie de ventana personal en un gran edificio con muchas de ellas. La realidad es vista y descripta desde esa posición, mientras que otros individuos, ocupando ventanas alejadas, ven la realidad en forma algo distinta. Cuando Goethe conoce los escritos de Spinoza, intuye que el filósofo ocupa una “ventana” próxima a la suya y de ahí que comienza a ver un paisaje similar pero con muchos más detalles. Manuel García Morente escribió: “Al abrir nuestro espíritu a la contemplación de la naturaleza, ya de antemano nos hemos reservado nuestro personal lote de sensaciones. Un mismo lugar del universo reviste tantas diferentes formas como espectadores distintos. El pintor ve luz y colores; el botánico, plantas; otros, sentimientos; otros, conceptos”.
“El naturalista que examina los seres vivos verá claramente en ellos, ora las diferencias específicas, ora las semejanzas universales, según haya concebido previamente el mundo como diverso o como idéntico en sus manifestaciones. Y la originalidad del artista, y aun del sabio, no consiste en otra cosa sino en que enseñan a ver el mundo de una manera inédita, añadiendo así al tesoro de la cultura humana una nueva forma, un nuevo cristal a través del cual podemos percibir un mundo también nuevo y desconocido” (De “Estudios y ensayos”-Editorial Losada SA-Buenos Aires 2005).
El citado autor escribe acerca de la influencia de Spinoza en Alemania: “Más que una filosofía, ha sido y es el espinosismo una sensibilidad. No tuvo su hora en los años en que vivió el autor de la Ética. Era una sensibilidad romántica, y fue preciso que aguardara un siglo para prender en la generación de los jóvenes que, en Alemania, empezaron a predicar un nuevo credo sentimental y a realizarlo, plasmándolo en obras inmortales. Goethe es la cúspide suprema de esta imponente cordillera de genios”.
“Las primeras impresiones que Goethe recibió de Spinoza fueron de índole moral. He aquí cómo las describe: «Hallé, en nuestra biblioteca un librito, cuyo autor combatía con pasión a Spinoza, el originalísimo pensador… El librito no me hizo ninguna impresión, porque no me gustaban las controversias y prefería enterarme directamente de lo que un hombre piensa, en vez de oír decir a otro lo que hubiera debido pensar. La curiosidad, sin embargo, me hizo leer el artículo 'Spinoza' en el Diccionario de Bayle… Empieza por calificar al hombre de ateo y dice que sus doctrinas son en extremo condenables. Mas luego confiesa que era hombre tranquilo, meditativo, aplicado a sus estudios, buen ciudadano, expansivo, muy pacífico; de suerte que parecía haber olvidado el autor del artículo aquellas palabras del Evangelio: 'Por sus frutos los conoceréis'; porque, en efecto, ¿cómo puede derivarse de máximas funestas una vida tan grata a Dios y a los hombres?».
«Recordaba yo muy bien la tranquilidad y claridad que se apoderaron de mí, cuando recorrí las obras dejadas por Spinoza. Aún estaba muy impuesto en mi ánimo el efecto que me produjo su lectura; pero los detalles se habían borrado de mi memoria. Me apresuré a volver a leer los escritos de ese hombre notable y respiré de nuevo el mismo hálito de paz. Me entregué a la lectura de Spinoza y, al considerarme luego a mí mismo, pensé que jamás había tenido una visión tan clara del mundo…»”.
“El temperamento de Goethe fue especialmente sensible a la impresión moral que se desprende de la Ética. El cuadro que Spinoza traza de la vida del hombre libre, el dominio de las pasiones, esa especie de absoluto poder sobre sí mismo, eran para Goethe como la pintura de una vida heroica y excepcional, sobre la que se cierne una belleza tranquila y serena, como la de un templo griego. Goethe aspiró, durante toda su vida, a esa superioridad ideal que domina lo bajo, lo grosero, lo feo”.
miércoles, 30 de abril de 2025
Vargas Llosa y su error ante Borges
Artículo de www.infobae.com
LA INSULTANTE OPINIÓN DE BORGES SOBRE VARGAS LLOSA Y LA OFENSA QUE NUNCA LE PERDONÓ
El Nobel peruano visitó al máximo escritor de las letras argentinas en su casa porteña para hacerle una entrevista. Lo admiraba profundamente, pero una observación desafortunada arruinó el vínculo.
La ceguera de Borges era avanzada cuando Vargas Llosa empezó a dar a conocer su producción literaria.
Desde siempre, Mario Vargas Llosa ha sido un gran admirador de la obra de Jorge Luis Borges. El Nobel peruano recuerda al célebre autor argentino como uno de los principales referentes de la literatura latinoamericana y universal del siglo XX.
Su primer acercamiento al autor de El Aleph se produjo cuando visitó la Argentina para presenciar una conferencia de Borges. “Quedé absolutamente maravillado con la manera en la que aprendía de memoria las conferencias por su timidez. Las decía de una manera muy rigurosa y con una enorme tensión sobre sí mismo para poder hablar con la comunidad”, señaló alguna vez Vargas Llosa, cuyo último relato, “Los vientos”, fue editado por el sello Leamos en exclusiva y puede descargarse gratis desde la plataforma Bajalibros.
A la vez, su admiración por el célebre creador de Ficciones e Historia universal de la infamia, dos clásicos de la literatura en Latinoamérica, proviene desde las antípodas ideológicas. “Yo era muy resistente a su influencia porque, en esa época, yo era un marxista-leninista, así que tenía muchas reservas al respecto. Lo leía a escondidas e iba manifestando poco a poco mi admiración indirectamente. Mis relaciones políticas no me permitían reconocer la importancia que él tenía en mi formación. El Partido Comunista nos obligaba a leer y admirar la novela Así se templó el acero”, ha dicho el autor de La ciudad y los perros.
¿Pero, qué sentía Jorge Luis Borges sobre Mario Vargas Llosa? ¿Cómo lo recordaba? Borges nunca se ocupó de opinar de la obra de Vargas Llosa. Cabe señalar que cuando el autor peruano comenzó a publicar sus obras, el escritor, poeta y ensayista argentino tenía ya más de 60 años y su ceguera era considerable. Su trastorno de la visión hacía que le resultara muy difícil poder interesarse por autores que solamente escribían novelas.
Es que a Borges no le gustaban tanto las novelas, ya que le parecía un género inferior en comparación a la narración de poesías y cuentos. Y en casi toda su obra literaria, Vargas Llosa escribió principalmente obras más bien largas.
En cambio, el escritor hispano-peruano manifestó en reiteradas ocasiones su profunda admiración por Borges. En 2020 publicó Medio siglo con Borges (Alfaguara) en el que reúne artículos, conferencias, reseñas y notas que narró sobre el argentino. Incluye también dos entrevistas que le hizo: una en París en 1964 y una en Buenos Aires, en 1981. El segundo reportaje se realizó en el famoso departamento que Borges tenía en la calle Maipú 994, en Buenos Aires. Vargas Llosa contó que en la casa de Borges había una mancha de humedad en el techo. El anfitrión se sintió ofendido por esa descripción. Le pareció de mal gusto.
Vargas Llosa quedó sorprendido de que el autor de Fervor de Buenos Aires viviera un departamento tan modesto y pequeño. “Me tocó conocer su piso, que era muy modesto, extraordinariamente sencillo y despojado de libros. No tenía un solo libro suyo. Tenía muy pocos libros, pero muy seleccionados”, relató.
Es más: el autor de Conversación en La Catedral publicó un artículo sobre lo transcurrido, y eso provocó el distanciamiento de Borges. “Escribí un artículo en el que, gravísimo error, mencioné que en su casa había una gotera”.
“Vive en un departamento de dos dormitorios y una salita comedor, en el centro de Buenos Aires, con un gato que se llama Beppo (por el gato de Lord Byron) y una criada de Salta, que le cocina y sirve también de lazarillo. Los muebles son pocos, están raídos y la humedad ha impreso ojeras oscuras en las paredes. Hay una gotera sobre la mesa del comedor”, escribió entonces Vargas Llosa.
Días después de ese episodio, Borges comentó la entrevista entre sus pares y con mucha ironía dijo que lo había visitado un peruano que seguramente debía trabajar en una inmobiliaria. La gotera en el techo del departamento de Borges fue “la gota que rebasó el vaso” y Vargas Llosa bien lo sabe. Por más austero que fuera el lugar donde habitaba uno de los escritores más aclamados de las letras universales, el peruano intentó describir ese episodio con cierta simpatía, aunque Borges opinaba lo contrario.
“Recuerdo clarísimamente que había una gotera y que nos interrumpía constantemente la conversación. Se me ocurrió en ese artículo, que era muy entrañable y de gran admiración y cariño hacia la figura de Borges, mencionar ese detalle. Entonces, él diría que por ahí había aparecido un peruano, que seguramente era vendedor de casas, y que había tratado de persuadirle sobre una casa porque la anterior tenía goteras”, recordó.
Con impecable prosa, plagada de reverencias y admiraciones hacia la figura del argentino, Vargas Llosa contó lo sucedido. Pero Borges jamás se lo perdonó. “Esto provocó una distancia muy grande entre él y esa cosa pequeñita que era yo, de tal modo que nunca más lo vi hasta que visité su tumba”, afirmó el escritor peruano, el único latinoamericano integrante de la Academia Francesa.
Jorge Luis Borges, considerado uno de los escritores más grandes de la literatura universal, murió el 14 de junio de 1986 a los 86 años en Ginebra. Sus restos descansan en el cementerio Plainpalais de la capital suiza. Desde ese momento, Vargas Llosa escribió trece novelas, dos cuentos y doce ensayos. En 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura y en 2021 ingresó a la Academia Francesa. Sin embargo, y pese a esta pequeña gran anécdota, el escritor hispano-peruano aún recuerda con admiración al gran escritor, poeta, y ensayista argentino.
“Es el escritor más universal que tenemos. Creo que fue profundamente argentino y, seguramente, nunca pensó que tendría tanta influencia en el mundo. Los latinoamericanos y los argentinos en especial deben estar orgullosos de que un hombre solo hubiera provocado una revolución semejante en el mundo entero. Probablemente sea la influencia más extraordinaria que ha tenido la lengua española”, reflexionó alguna vez Vargas Llosa.
El Nobel no se privó de dar una recomendación al momento de escribir sobre las personas a quien uno le tiene cariño o profunda admiración. “Cuando visiten casas de escritores, no miren al techo. Si lo hacen, no mencionen las goteras para que no haya conflictos con quienes ustedes admiran”.
LA INSULTANTE OPINIÓN DE BORGES SOBRE VARGAS LLOSA Y LA OFENSA QUE NUNCA LE PERDONÓ
El Nobel peruano visitó al máximo escritor de las letras argentinas en su casa porteña para hacerle una entrevista. Lo admiraba profundamente, pero una observación desafortunada arruinó el vínculo.
La ceguera de Borges era avanzada cuando Vargas Llosa empezó a dar a conocer su producción literaria.
Desde siempre, Mario Vargas Llosa ha sido un gran admirador de la obra de Jorge Luis Borges. El Nobel peruano recuerda al célebre autor argentino como uno de los principales referentes de la literatura latinoamericana y universal del siglo XX.
Su primer acercamiento al autor de El Aleph se produjo cuando visitó la Argentina para presenciar una conferencia de Borges. “Quedé absolutamente maravillado con la manera en la que aprendía de memoria las conferencias por su timidez. Las decía de una manera muy rigurosa y con una enorme tensión sobre sí mismo para poder hablar con la comunidad”, señaló alguna vez Vargas Llosa, cuyo último relato, “Los vientos”, fue editado por el sello Leamos en exclusiva y puede descargarse gratis desde la plataforma Bajalibros.
A la vez, su admiración por el célebre creador de Ficciones e Historia universal de la infamia, dos clásicos de la literatura en Latinoamérica, proviene desde las antípodas ideológicas. “Yo era muy resistente a su influencia porque, en esa época, yo era un marxista-leninista, así que tenía muchas reservas al respecto. Lo leía a escondidas e iba manifestando poco a poco mi admiración indirectamente. Mis relaciones políticas no me permitían reconocer la importancia que él tenía en mi formación. El Partido Comunista nos obligaba a leer y admirar la novela Así se templó el acero”, ha dicho el autor de La ciudad y los perros.
¿Pero, qué sentía Jorge Luis Borges sobre Mario Vargas Llosa? ¿Cómo lo recordaba? Borges nunca se ocupó de opinar de la obra de Vargas Llosa. Cabe señalar que cuando el autor peruano comenzó a publicar sus obras, el escritor, poeta y ensayista argentino tenía ya más de 60 años y su ceguera era considerable. Su trastorno de la visión hacía que le resultara muy difícil poder interesarse por autores que solamente escribían novelas.
Es que a Borges no le gustaban tanto las novelas, ya que le parecía un género inferior en comparación a la narración de poesías y cuentos. Y en casi toda su obra literaria, Vargas Llosa escribió principalmente obras más bien largas.
En cambio, el escritor hispano-peruano manifestó en reiteradas ocasiones su profunda admiración por Borges. En 2020 publicó Medio siglo con Borges (Alfaguara) en el que reúne artículos, conferencias, reseñas y notas que narró sobre el argentino. Incluye también dos entrevistas que le hizo: una en París en 1964 y una en Buenos Aires, en 1981. El segundo reportaje se realizó en el famoso departamento que Borges tenía en la calle Maipú 994, en Buenos Aires. Vargas Llosa contó que en la casa de Borges había una mancha de humedad en el techo. El anfitrión se sintió ofendido por esa descripción. Le pareció de mal gusto.
Vargas Llosa quedó sorprendido de que el autor de Fervor de Buenos Aires viviera un departamento tan modesto y pequeño. “Me tocó conocer su piso, que era muy modesto, extraordinariamente sencillo y despojado de libros. No tenía un solo libro suyo. Tenía muy pocos libros, pero muy seleccionados”, relató.
Es más: el autor de Conversación en La Catedral publicó un artículo sobre lo transcurrido, y eso provocó el distanciamiento de Borges. “Escribí un artículo en el que, gravísimo error, mencioné que en su casa había una gotera”.
“Vive en un departamento de dos dormitorios y una salita comedor, en el centro de Buenos Aires, con un gato que se llama Beppo (por el gato de Lord Byron) y una criada de Salta, que le cocina y sirve también de lazarillo. Los muebles son pocos, están raídos y la humedad ha impreso ojeras oscuras en las paredes. Hay una gotera sobre la mesa del comedor”, escribió entonces Vargas Llosa.
Días después de ese episodio, Borges comentó la entrevista entre sus pares y con mucha ironía dijo que lo había visitado un peruano que seguramente debía trabajar en una inmobiliaria. La gotera en el techo del departamento de Borges fue “la gota que rebasó el vaso” y Vargas Llosa bien lo sabe. Por más austero que fuera el lugar donde habitaba uno de los escritores más aclamados de las letras universales, el peruano intentó describir ese episodio con cierta simpatía, aunque Borges opinaba lo contrario.
“Recuerdo clarísimamente que había una gotera y que nos interrumpía constantemente la conversación. Se me ocurrió en ese artículo, que era muy entrañable y de gran admiración y cariño hacia la figura de Borges, mencionar ese detalle. Entonces, él diría que por ahí había aparecido un peruano, que seguramente era vendedor de casas, y que había tratado de persuadirle sobre una casa porque la anterior tenía goteras”, recordó.
Con impecable prosa, plagada de reverencias y admiraciones hacia la figura del argentino, Vargas Llosa contó lo sucedido. Pero Borges jamás se lo perdonó. “Esto provocó una distancia muy grande entre él y esa cosa pequeñita que era yo, de tal modo que nunca más lo vi hasta que visité su tumba”, afirmó el escritor peruano, el único latinoamericano integrante de la Academia Francesa.
Jorge Luis Borges, considerado uno de los escritores más grandes de la literatura universal, murió el 14 de junio de 1986 a los 86 años en Ginebra. Sus restos descansan en el cementerio Plainpalais de la capital suiza. Desde ese momento, Vargas Llosa escribió trece novelas, dos cuentos y doce ensayos. En 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura y en 2021 ingresó a la Academia Francesa. Sin embargo, y pese a esta pequeña gran anécdota, el escritor hispano-peruano aún recuerda con admiración al gran escritor, poeta, y ensayista argentino.
“Es el escritor más universal que tenemos. Creo que fue profundamente argentino y, seguramente, nunca pensó que tendría tanta influencia en el mundo. Los latinoamericanos y los argentinos en especial deben estar orgullosos de que un hombre solo hubiera provocado una revolución semejante en el mundo entero. Probablemente sea la influencia más extraordinaria que ha tenido la lengua española”, reflexionó alguna vez Vargas Llosa.
El Nobel no se privó de dar una recomendación al momento de escribir sobre las personas a quien uno le tiene cariño o profunda admiración. “Cuando visiten casas de escritores, no miren al techo. Si lo hacen, no mencionen las goteras para que no haya conflictos con quienes ustedes admiran”.
martes, 29 de abril de 2025
Entrevista a Loris Zanatta
Por Ignacio Hutin
Loris Zanatta: “El poder de la Iglesia disminuye pero en la política mantiene una enorme influencia”
El historiador italiano publicó “El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres”, donde postula una relación entre religión, política y decadencia. Dice que se impuso una idea de “pueblo” que no es una relación civil sino una “comunidad de fe”.
Casualmente, el 2023 en que se cumple una década desde el día en que Jorge Bergolio se convirtió en Papa Francisco, es también un año electoral en su país. Estas dos aristas, la religión católica y la política argentina, se entremezclan en el nuevo libro del historiador italiano Loris Zanatta, El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres, en el que indaga en esta relación histórica y cómo deriva en decadencia económica. Su hipótesis es que la cosmovisión católica ha imbuido a las lógicas socioeconómicas de cierta aversión al progreso individual y a la riqueza, aun por fuera de los sectores practicantes o creyentes, de forma tal que la repetición de ciclos de declive resulta inevitable. En el medio aparece el populismo, concepto que el autor utiliza para describir al Sumo Pontífice. Incluso, describe al 13 de marzo de 2013, el día en que Bergoglio fue elegido Papa, como un día “fatídico”.
“Dediqué muchos estudios al populismo latinoamericano, que es un fenómeno de raigambre religiosa. Y a Bergoglio específicamente no lo tenía muy bien identificado entonces”, cuenta Zanatta. “Me llamaba la atención la elección de un Papa argentino porque en Argentina se impuso un modelo en el que la separación entre política y religión no logró asentarse. La Iglesia argentina terminó siendo, en nombre de su representación de la patria y del pueblo, una especia de tutela sobre la definición de identidad nacional y de cultura popular. La Iglesia siempre mantuvo una extraordinaria influencia, casi una hipoteca, sobre las instituciones políticas y representativas. Por lo tanto, elegir un Papa de una Iglesia con una tradición de ese tipo me parecía inoportuno.”
-¿Bergoglio encarna esa tradición?
-Yo no sabía entonces en qué medida. Hoy puedo decir que está totalmente identificado con esa tradición que identifica lo nacional con lo católico. No entendía por qué se buscó a un Papa en un país que tiene una tradición en la que el catolicismo no puede salir puro, desde un punto de vista espiritual, porque toda su historia está demasiado mezclada con la historia política y con las divisiones, con una política fanática y hasta violenta. Eso es lo fatídico. Yo escribí un libro que se llama La larga agonía de la nación católica, en el que analizo la grave crisis que atravesó la política y la religión argentina en los años 60 y 70 como una especie de guerra de religión, en donde todos los actores se mataban entre ellos invocando el Evangelio y la cruz de Cristo. Montoneros, Fuerzas Armadas, peronistas ortodoxos, todos invocaban al Evangelio, a la nación católica y, en su nombre, querían eliminar a los adversarios.
-¿Cómo definiría al Papa?
-Es el representante típico, paradigmático, prototípico y arquetípico del populista latinoamericano. Al ser un religioso y no un político, es un populista con características peculiares. No uso la palabra “populista” en forma denigratoria, sino desde la idea de que el fundamento de la legitimidad política, que es la soberanía del pueblo, está basada en un pueblo que no es un pueblo constitucional, construido desde un pacto político racional, sino sobre un pueblo entendido como pueblo de Dios, una comunidad de fe. Este pueblo, por lo tanto, se basa en un vínculo natural. Puede ser la etnia, la fe, la clase social. Pero no es un pacto político racional sino un elemento romántico identitario, que en el caso del populismo latinoamericano suele ser la fe católica. Es una forma extraordinariamente peligrosa y autoritaria de transformar a una parte en todo el pueblo.
-¿Eso pasa en Argentina?
-Sí, a través del peronismo, que es el brazo secular de esa tradición nacional católica. Una parte del pueblo, que puede ser o no mayoritaria, encarna ese elemento identitario de la tradición. Este pueblo parcial se transforma en el único pueblo verdadero. Los que no pertenecen a ese pueblo se vuelven extranjeros en su propia patria. Y la política de dialéctica plural, por lo tanto, se transforma en una guerra de religión entre fieles e infieles, entre ortodoxos y heréticos, patria y antipatria, pueblo y anti pueblo. Este es el fundamento cultural de la famosa grieta en Argentina. Bergoglio es así porque su idea mítica del pueblo es esa. Para los regímenes políticos de tipo liberal constitucional, el pueblo son todos los ciudadanos porque forman parte del pacto político representado por la Constitución. Pero en el populismo latinoamericano, existe un pueblo mítico, que finalmente es el pueblo de Dios y que tiene mayor legitimidad. Aunque tenga una fe imperfecta, basada en supersticiones, este pueblo es más puro que los demás porque conserva la simplicidad de la pobreza, una pureza que las otras clases sociales han perdido con la prosperidad. De ahí viene la sacralización de la pobreza.
-En su libro se repite la palabra “pueblo” y usted apunta a que tanto la Iglesia como el peronismo se apropian de esa palabra, ¿es lo mismo hablar de “pueblo” que de “la gente”?
-La palabra “pueblo” es tan linda como peligrosa porque implica un universo ideal potencialmente autoritario. “Pueblo” es la idea de una comunidad que anula a los individuos. La colectividad prima por sobre el individuo, no como en el mundo protestante en el que el individuo tiene su autonomía. La mayoría usa las dos palabras, “pueblo” y “gente”, como una colectividad uniforme, unívoca, que comparte una identidad, cosa que no esté mal.
-¿Entonces?
-Hay que usar la palabra “pueblo” con cuidado porque, si se lo usa como fuente de legitimación de la política, entonces se genera un “pueblo” puro que siempre tendrá como enemigo a una élite corrupta por definición y la política se transforma en una guerra maniquea entre el bien y el mal. En Europa usamos la palabra “pueblo” con sumo cuidado porque quienes se apropiaron de ella fueron los fascismos. Decían que ellos eran el pueblo y los demás, antipueblo, extraños a la identidad de la patria, a los valores de la cultura del pueblo. En ese sentido, el peronismo forma parte de la familia de los fascismos. Es tan obvio, tan evidente para quien conoce los fascismos europeos que llama la atención que no se admita. Eso no significa que el peronismo en 2023 sea fascismo. El fascismo es cosa del pasado. Pero la idea de un pueblo, que por alguna razón, es el único custodio de la identidad colectiva sigue muy presente en la cultura política argentina.
-Usted dice que, al menos parcialmente, pueden encontrarse las raíces de las sucesivas crisis argentinas en la cultura económica de la Iglesia, ¿pero no tiene ésta un menor peso progresivamente? Pienso en leyes que fueron claramente en contra, como el aborto legal, el matrimonio gay y el divorcio vincular. Además del crecimiento de las iglesias pentecostales.
-El tema del declive económico no está solamente vinculado al peso de la Iglesia Católica, sino que es también debido a que el triunfo de la Nación Católica hace que la Iglesia tenga una especie de poder de veto sobre el orden político-social, sobre las políticas económicas, educacionales. Es así por lo menos desde 1943, cuando se termina la Argentina liberal y comienza la Argentina nacional católica, con peronistas y militares de diferentes vertientes. Pero, más relevante aun, la grandísima mayoría de los partidos políticos y los sectores corporativos, empresarios, sindicales, grupos estudiantiles, profesionales, todos buscan una legitimación de tipo religiosa. Todos han intentado demostrar que sus ideas y programas están basados en alguna de las vertientes del catolicismo argentino. Eso limitó enormemente el proceso de separación entre la doctrina religiosa y la doctrina económica. Todos se sentían en deber de complacer a la Iglesia porque era un factor de poder y de legitimación ideológica demasiado importante como para separarse de su doctrina.
-¿Y hoy?
-El panorama ha cambiado profundamente, no solamente en Argentina. Hoy la práctica católica es extraordinariamente minoritaria, el mercado religioso se ha pluralizado y hay competencia con sectas evangélicas o con grupos religiosos de otros tipos. Para no hablar de la secularización, especialmente en los núcleos urbanos.
-¿Esto qué efectos tiene?
-Esto implica que el poder de la Iglesia va disminuyendo en el largo plazo, pero, en cuanto a los comportamientos fácticos en la política concreta, por ahora, mantiene una enorme capacidad de influencia. La gran parte de los actores políticos sigue buscando una forma de legitimación religiosa. El kirchnerismo, por un lado, apoyó el aborto legal, pero, por el otro, nunca dejó de cultivar a los Curas en Opción por los Pobres, que le dan una extraordinaria legitimidad religiosa en los sectores pobres. Los peronistas siguen peleándose entre ellos para ver quién es el que mejor encarna la tradición nacional católica de los orígenes del peronismo. Los sindicatos argentinos son de los pocos en el mundo que siguen reivindicando la doctrina social católica como fundamento de sus idearios social-político.
-Entonces esta lectura trasciende a la política partidaria.
-Todas las fuerzas políticas o sociales invocan al “pueblo”. La Iglesia logró imponer la idea de que “pueblo” significa implícitamente un pueblo impregnado de valores de la moral cristiana, más de tipo social, económico. Persiste la idea de que algunas cosas son malas: el empresario es pecaminoso, quien se enriqueció debe haber robado, el pobre es puro, el rico no ingresará al paraíso. Estos valores tan básicos, que hemos asumido con el tiempo, podría parecer que no tienen ninguna influencia, pero plasman nuestros comportamientos económicos. La Iglesia puede perder poder, pero ese tipo de mentalidad se conserva también entre los no creyentes.
-¿Qué pasa con otros partidos? Por ejemplo, Gabriela Michetti, vicepresidenta de Mauricio Macri, era muy cercana a Bergoglio.
-La idea de la nación católica no está identificada con un partido. Eso no estaría mal porque un partido significa reconocer que hay otros con otras ideas sobre la identidad cultural de la nación, que quizás no me gustan pero cuya legitimidad reconozco. En cambio, esta idea de la cultura de la patria y del pueblo que se funda, para ser legítimo, en la tradición católica, es una idea que abarca a todos, que no conoce límites más allá del que señalaba Bergoglio en los 70: de un lado, el pueblo, el campo nacional y popular, que es más que el peronismo; y del otro lado, decía Bergoglio, las clases coloniales, que refiere a extranjeros en su propia tierra, gente que por sus costumbres o creencias, no pertenece a la patria. En el gobierno de Macri había muchos representantes de la Argentina católica, no sólo Michetti, también Vidal, Carolina Stanley, el mismo Macri. Tengo clara la impresión de que la Iglesia Católica, que sale muy frustrada después de haber invertido en la unificación del peronismo en 2019, esta vez está poniendo sus fichas en Rodríguez Larreta. Está apostando a una coalición panperonista, hecha por peronistas y peronistas vergonzosos, que comparten con el peronismo la visión católica de origen nacional.
Tantos pobres, tantos católicos
América Latina es un continente con muchos católicos y muchos pobres, le gusta decir al papa Francisco. Es un hecho objetivo, aunque los católicos sean cada vez menos y los pobres, siempre demasiados. Bergoglio y la Iglesia han perdido la voz al denunciar el “escándalo de la pobreza”, la vergüenza de los “descartados”, la exclusión dramática de una parte creciente de la sociedad. La fábrica de pobres parece ser la única que produce a pleno rendimiento. ¿Cómo se puede explicar?
En uno u otro momento, han culpado a gobiernos de todo tipo y color, a la “clase dominante”, a la “explotación imperialista”, al individualismo y al egoísmo. A todo y a todos. Desde el púlpito de las fiestas patrias, en los documentos de las asambleas episcopales, en las declaraciones de la Pastoral Social, llueven las denuncias y las acusaciones, las críticas y las condenas. Sin embargo, nadie piensa nunca en dar un pequeño pero lógico paso adelante. Si hay tantos católicos y tantos pobres, ¿habrá alguna relación entre las dos cosas? ¿Existirá un vínculo entre la historia religiosa y la historia social, la fe y la economía, la pobreza y la catolicidad?
Son preguntas retóricas: obviamente, ¡el vínculo existe! ¿Cómo podría no ser así? Nadie debería saberlo mejor que Bergoglio, que siempre invoca la “cultura” del “pueblo” para celebrar sus virtudes. Imbuido de espíritu evangélico, el “pueblo mítico” conserva una moral cristiana “sencilla” y “genuina”. Es solidario, comunitario, altruista. Es un “pueblo puro”.
Sin embargo, la misma “cultura” que en cinco siglos de cristianismo ha sembrado tantos dones no se diría al mismo tiempo responsable de las plagas. La pobreza y la desigualdad, la corrupción y la ilegalidad no son imputables a la herencia histórica cristiana, sino a una “élite corrupta” sometida a “ideologías foráneas”. En fin, las raíces de las virtudes están en el humus católico del pasado hispanoamericano, ¡las de los defectos en el jardín de los vecinos! ¿No será acaso una lectura de conveniencia, maniquea, interesada, ideológica? Si hay tanta pobreza, nos dice, la herencia católica no tiene nada que ver. Por lo tanto, la Iglesia busca culpables en todas partes, chivos expiatorios en cualquier lugar, menos en su casa.
Ni que decir tiene que no se trata de encontrar causas unívocas de problemas complejos, de buscar “culpables” y erigir patíbulos. Pero sí de poner las cosas en su lugar, de buscar las robustas raíces de la pobreza argentina y latinoamericana en su propia historia, no en la de los demás, en su “cultura”, no en otras. Es una cuestión de sentido común, el paso previo para identificar los tabúes culturales y los obstáculos institucionales que hacen que se reproduzca e impiden que se erradique. Mientras las causas se busquen en las conjuras de los “poderosos”, en la injusticia del “sistema”, en la especulación de las “finanzas”, como suele hacer Bergoglio, se seguirá recogiendo el agua con el colador, mirar la paja en el ojo ajeno para no ver la viga en el propio.
No debe haber muchas dudas sobre la relación entre “cultura” y “economía”, sobre la influencia decisiva que las “ideas” tienen en las condiciones económicas. Si un evento trágico destruyera por entero un sistema productivo salvando, al mismo tiempo, a la población que lo ha creado, observó Karl Popper, sus “ideas” y su “cultura” le permitirían reconstruirlo. Pero si sucediera lo contrario, que se salvaran las máquinas y las fábricas pero pereciera la población, aquella que sobreviniera no sabría qué hacer con ambas si no tuviera la “cultura” y las “ideas” para atesorarlas.
Tampoco debe haber dudas acerca de la influencia decisiva de las tradiciones religiosas de las diversas “civilizaciones” en los valores e instituciones económicas. Las diferentes declinaciones de la teoría de la secularización, tan diversas en muchos aspectos, en esto están de acuerdo. Hubo un vínculo entre la ética protestante y el nacimiento del capitalismo, para utilizar la expresión de Max Weber. Hay una relación directa entre la expansión del capitalismo y el “gran enriquecimiento” mundial de los últimos dos siglos: ¡basta con recorrer el mapa de los países que han tenido más éxito en salir de la prisión de la pobreza! ¿Por qué Argentina no siguió los pasos de Canadá o Australia?, nos preguntamos desde tiempos inmemoriales. ¿Cuestión de economía o cuestión de “cultura”?
La religión importa. Afecta la actitud hacia el dinero, el comercio, el crédito, el consumo, el mercado, la desigualdad, los bancos, el Estado, la relación entre el individuo y la comunidad, el ciudadano y las instituciones, la libertad y la obediencia, la creatividad y la obsecuencia. No considerar su influencia a la hora de abordar el problema de la pobreza en América Latina es tener un compás en el ojo, tener un elefante en casa y fingir que no pasa nada. Si la pobreza es tan “estructural”, como solemos escuchar y es tan evidente, si es tan resistente a los esfuerzos por erradicarla que en otros lugares dan resultados, a planes sociales y proyectos educativos, reformas urbanas e incentivos de todo tipo, ¿no habrá también motivos “culturales”?
(De www.infobae.com)
Loris Zanatta: “El poder de la Iglesia disminuye pero en la política mantiene una enorme influencia”
El historiador italiano publicó “El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres”, donde postula una relación entre religión, política y decadencia. Dice que se impuso una idea de “pueblo” que no es una relación civil sino una “comunidad de fe”.
Casualmente, el 2023 en que se cumple una década desde el día en que Jorge Bergolio se convirtió en Papa Francisco, es también un año electoral en su país. Estas dos aristas, la religión católica y la política argentina, se entremezclan en el nuevo libro del historiador italiano Loris Zanatta, El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres, en el que indaga en esta relación histórica y cómo deriva en decadencia económica. Su hipótesis es que la cosmovisión católica ha imbuido a las lógicas socioeconómicas de cierta aversión al progreso individual y a la riqueza, aun por fuera de los sectores practicantes o creyentes, de forma tal que la repetición de ciclos de declive resulta inevitable. En el medio aparece el populismo, concepto que el autor utiliza para describir al Sumo Pontífice. Incluso, describe al 13 de marzo de 2013, el día en que Bergoglio fue elegido Papa, como un día “fatídico”.
“Dediqué muchos estudios al populismo latinoamericano, que es un fenómeno de raigambre religiosa. Y a Bergoglio específicamente no lo tenía muy bien identificado entonces”, cuenta Zanatta. “Me llamaba la atención la elección de un Papa argentino porque en Argentina se impuso un modelo en el que la separación entre política y religión no logró asentarse. La Iglesia argentina terminó siendo, en nombre de su representación de la patria y del pueblo, una especia de tutela sobre la definición de identidad nacional y de cultura popular. La Iglesia siempre mantuvo una extraordinaria influencia, casi una hipoteca, sobre las instituciones políticas y representativas. Por lo tanto, elegir un Papa de una Iglesia con una tradición de ese tipo me parecía inoportuno.”
-¿Bergoglio encarna esa tradición?
-Yo no sabía entonces en qué medida. Hoy puedo decir que está totalmente identificado con esa tradición que identifica lo nacional con lo católico. No entendía por qué se buscó a un Papa en un país que tiene una tradición en la que el catolicismo no puede salir puro, desde un punto de vista espiritual, porque toda su historia está demasiado mezclada con la historia política y con las divisiones, con una política fanática y hasta violenta. Eso es lo fatídico. Yo escribí un libro que se llama La larga agonía de la nación católica, en el que analizo la grave crisis que atravesó la política y la religión argentina en los años 60 y 70 como una especie de guerra de religión, en donde todos los actores se mataban entre ellos invocando el Evangelio y la cruz de Cristo. Montoneros, Fuerzas Armadas, peronistas ortodoxos, todos invocaban al Evangelio, a la nación católica y, en su nombre, querían eliminar a los adversarios.
-¿Cómo definiría al Papa?
-Es el representante típico, paradigmático, prototípico y arquetípico del populista latinoamericano. Al ser un religioso y no un político, es un populista con características peculiares. No uso la palabra “populista” en forma denigratoria, sino desde la idea de que el fundamento de la legitimidad política, que es la soberanía del pueblo, está basada en un pueblo que no es un pueblo constitucional, construido desde un pacto político racional, sino sobre un pueblo entendido como pueblo de Dios, una comunidad de fe. Este pueblo, por lo tanto, se basa en un vínculo natural. Puede ser la etnia, la fe, la clase social. Pero no es un pacto político racional sino un elemento romántico identitario, que en el caso del populismo latinoamericano suele ser la fe católica. Es una forma extraordinariamente peligrosa y autoritaria de transformar a una parte en todo el pueblo.
-¿Eso pasa en Argentina?
-Sí, a través del peronismo, que es el brazo secular de esa tradición nacional católica. Una parte del pueblo, que puede ser o no mayoritaria, encarna ese elemento identitario de la tradición. Este pueblo parcial se transforma en el único pueblo verdadero. Los que no pertenecen a ese pueblo se vuelven extranjeros en su propia patria. Y la política de dialéctica plural, por lo tanto, se transforma en una guerra de religión entre fieles e infieles, entre ortodoxos y heréticos, patria y antipatria, pueblo y anti pueblo. Este es el fundamento cultural de la famosa grieta en Argentina. Bergoglio es así porque su idea mítica del pueblo es esa. Para los regímenes políticos de tipo liberal constitucional, el pueblo son todos los ciudadanos porque forman parte del pacto político representado por la Constitución. Pero en el populismo latinoamericano, existe un pueblo mítico, que finalmente es el pueblo de Dios y que tiene mayor legitimidad. Aunque tenga una fe imperfecta, basada en supersticiones, este pueblo es más puro que los demás porque conserva la simplicidad de la pobreza, una pureza que las otras clases sociales han perdido con la prosperidad. De ahí viene la sacralización de la pobreza.
-En su libro se repite la palabra “pueblo” y usted apunta a que tanto la Iglesia como el peronismo se apropian de esa palabra, ¿es lo mismo hablar de “pueblo” que de “la gente”?
-La palabra “pueblo” es tan linda como peligrosa porque implica un universo ideal potencialmente autoritario. “Pueblo” es la idea de una comunidad que anula a los individuos. La colectividad prima por sobre el individuo, no como en el mundo protestante en el que el individuo tiene su autonomía. La mayoría usa las dos palabras, “pueblo” y “gente”, como una colectividad uniforme, unívoca, que comparte una identidad, cosa que no esté mal.
-¿Entonces?
-Hay que usar la palabra “pueblo” con cuidado porque, si se lo usa como fuente de legitimación de la política, entonces se genera un “pueblo” puro que siempre tendrá como enemigo a una élite corrupta por definición y la política se transforma en una guerra maniquea entre el bien y el mal. En Europa usamos la palabra “pueblo” con sumo cuidado porque quienes se apropiaron de ella fueron los fascismos. Decían que ellos eran el pueblo y los demás, antipueblo, extraños a la identidad de la patria, a los valores de la cultura del pueblo. En ese sentido, el peronismo forma parte de la familia de los fascismos. Es tan obvio, tan evidente para quien conoce los fascismos europeos que llama la atención que no se admita. Eso no significa que el peronismo en 2023 sea fascismo. El fascismo es cosa del pasado. Pero la idea de un pueblo, que por alguna razón, es el único custodio de la identidad colectiva sigue muy presente en la cultura política argentina.
-Usted dice que, al menos parcialmente, pueden encontrarse las raíces de las sucesivas crisis argentinas en la cultura económica de la Iglesia, ¿pero no tiene ésta un menor peso progresivamente? Pienso en leyes que fueron claramente en contra, como el aborto legal, el matrimonio gay y el divorcio vincular. Además del crecimiento de las iglesias pentecostales.
-El tema del declive económico no está solamente vinculado al peso de la Iglesia Católica, sino que es también debido a que el triunfo de la Nación Católica hace que la Iglesia tenga una especie de poder de veto sobre el orden político-social, sobre las políticas económicas, educacionales. Es así por lo menos desde 1943, cuando se termina la Argentina liberal y comienza la Argentina nacional católica, con peronistas y militares de diferentes vertientes. Pero, más relevante aun, la grandísima mayoría de los partidos políticos y los sectores corporativos, empresarios, sindicales, grupos estudiantiles, profesionales, todos buscan una legitimación de tipo religiosa. Todos han intentado demostrar que sus ideas y programas están basados en alguna de las vertientes del catolicismo argentino. Eso limitó enormemente el proceso de separación entre la doctrina religiosa y la doctrina económica. Todos se sentían en deber de complacer a la Iglesia porque era un factor de poder y de legitimación ideológica demasiado importante como para separarse de su doctrina.
-¿Y hoy?
-El panorama ha cambiado profundamente, no solamente en Argentina. Hoy la práctica católica es extraordinariamente minoritaria, el mercado religioso se ha pluralizado y hay competencia con sectas evangélicas o con grupos religiosos de otros tipos. Para no hablar de la secularización, especialmente en los núcleos urbanos.
-¿Esto qué efectos tiene?
-Esto implica que el poder de la Iglesia va disminuyendo en el largo plazo, pero, en cuanto a los comportamientos fácticos en la política concreta, por ahora, mantiene una enorme capacidad de influencia. La gran parte de los actores políticos sigue buscando una forma de legitimación religiosa. El kirchnerismo, por un lado, apoyó el aborto legal, pero, por el otro, nunca dejó de cultivar a los Curas en Opción por los Pobres, que le dan una extraordinaria legitimidad religiosa en los sectores pobres. Los peronistas siguen peleándose entre ellos para ver quién es el que mejor encarna la tradición nacional católica de los orígenes del peronismo. Los sindicatos argentinos son de los pocos en el mundo que siguen reivindicando la doctrina social católica como fundamento de sus idearios social-político.
-Entonces esta lectura trasciende a la política partidaria.
-Todas las fuerzas políticas o sociales invocan al “pueblo”. La Iglesia logró imponer la idea de que “pueblo” significa implícitamente un pueblo impregnado de valores de la moral cristiana, más de tipo social, económico. Persiste la idea de que algunas cosas son malas: el empresario es pecaminoso, quien se enriqueció debe haber robado, el pobre es puro, el rico no ingresará al paraíso. Estos valores tan básicos, que hemos asumido con el tiempo, podría parecer que no tienen ninguna influencia, pero plasman nuestros comportamientos económicos. La Iglesia puede perder poder, pero ese tipo de mentalidad se conserva también entre los no creyentes.
-¿Qué pasa con otros partidos? Por ejemplo, Gabriela Michetti, vicepresidenta de Mauricio Macri, era muy cercana a Bergoglio.
-La idea de la nación católica no está identificada con un partido. Eso no estaría mal porque un partido significa reconocer que hay otros con otras ideas sobre la identidad cultural de la nación, que quizás no me gustan pero cuya legitimidad reconozco. En cambio, esta idea de la cultura de la patria y del pueblo que se funda, para ser legítimo, en la tradición católica, es una idea que abarca a todos, que no conoce límites más allá del que señalaba Bergoglio en los 70: de un lado, el pueblo, el campo nacional y popular, que es más que el peronismo; y del otro lado, decía Bergoglio, las clases coloniales, que refiere a extranjeros en su propia tierra, gente que por sus costumbres o creencias, no pertenece a la patria. En el gobierno de Macri había muchos representantes de la Argentina católica, no sólo Michetti, también Vidal, Carolina Stanley, el mismo Macri. Tengo clara la impresión de que la Iglesia Católica, que sale muy frustrada después de haber invertido en la unificación del peronismo en 2019, esta vez está poniendo sus fichas en Rodríguez Larreta. Está apostando a una coalición panperonista, hecha por peronistas y peronistas vergonzosos, que comparten con el peronismo la visión católica de origen nacional.
Tantos pobres, tantos católicos
América Latina es un continente con muchos católicos y muchos pobres, le gusta decir al papa Francisco. Es un hecho objetivo, aunque los católicos sean cada vez menos y los pobres, siempre demasiados. Bergoglio y la Iglesia han perdido la voz al denunciar el “escándalo de la pobreza”, la vergüenza de los “descartados”, la exclusión dramática de una parte creciente de la sociedad. La fábrica de pobres parece ser la única que produce a pleno rendimiento. ¿Cómo se puede explicar?
En uno u otro momento, han culpado a gobiernos de todo tipo y color, a la “clase dominante”, a la “explotación imperialista”, al individualismo y al egoísmo. A todo y a todos. Desde el púlpito de las fiestas patrias, en los documentos de las asambleas episcopales, en las declaraciones de la Pastoral Social, llueven las denuncias y las acusaciones, las críticas y las condenas. Sin embargo, nadie piensa nunca en dar un pequeño pero lógico paso adelante. Si hay tantos católicos y tantos pobres, ¿habrá alguna relación entre las dos cosas? ¿Existirá un vínculo entre la historia religiosa y la historia social, la fe y la economía, la pobreza y la catolicidad?
Son preguntas retóricas: obviamente, ¡el vínculo existe! ¿Cómo podría no ser así? Nadie debería saberlo mejor que Bergoglio, que siempre invoca la “cultura” del “pueblo” para celebrar sus virtudes. Imbuido de espíritu evangélico, el “pueblo mítico” conserva una moral cristiana “sencilla” y “genuina”. Es solidario, comunitario, altruista. Es un “pueblo puro”.
Sin embargo, la misma “cultura” que en cinco siglos de cristianismo ha sembrado tantos dones no se diría al mismo tiempo responsable de las plagas. La pobreza y la desigualdad, la corrupción y la ilegalidad no son imputables a la herencia histórica cristiana, sino a una “élite corrupta” sometida a “ideologías foráneas”. En fin, las raíces de las virtudes están en el humus católico del pasado hispanoamericano, ¡las de los defectos en el jardín de los vecinos! ¿No será acaso una lectura de conveniencia, maniquea, interesada, ideológica? Si hay tanta pobreza, nos dice, la herencia católica no tiene nada que ver. Por lo tanto, la Iglesia busca culpables en todas partes, chivos expiatorios en cualquier lugar, menos en su casa.
Ni que decir tiene que no se trata de encontrar causas unívocas de problemas complejos, de buscar “culpables” y erigir patíbulos. Pero sí de poner las cosas en su lugar, de buscar las robustas raíces de la pobreza argentina y latinoamericana en su propia historia, no en la de los demás, en su “cultura”, no en otras. Es una cuestión de sentido común, el paso previo para identificar los tabúes culturales y los obstáculos institucionales que hacen que se reproduzca e impiden que se erradique. Mientras las causas se busquen en las conjuras de los “poderosos”, en la injusticia del “sistema”, en la especulación de las “finanzas”, como suele hacer Bergoglio, se seguirá recogiendo el agua con el colador, mirar la paja en el ojo ajeno para no ver la viga en el propio.
No debe haber muchas dudas sobre la relación entre “cultura” y “economía”, sobre la influencia decisiva que las “ideas” tienen en las condiciones económicas. Si un evento trágico destruyera por entero un sistema productivo salvando, al mismo tiempo, a la población que lo ha creado, observó Karl Popper, sus “ideas” y su “cultura” le permitirían reconstruirlo. Pero si sucediera lo contrario, que se salvaran las máquinas y las fábricas pero pereciera la población, aquella que sobreviniera no sabría qué hacer con ambas si no tuviera la “cultura” y las “ideas” para atesorarlas.
Tampoco debe haber dudas acerca de la influencia decisiva de las tradiciones religiosas de las diversas “civilizaciones” en los valores e instituciones económicas. Las diferentes declinaciones de la teoría de la secularización, tan diversas en muchos aspectos, en esto están de acuerdo. Hubo un vínculo entre la ética protestante y el nacimiento del capitalismo, para utilizar la expresión de Max Weber. Hay una relación directa entre la expansión del capitalismo y el “gran enriquecimiento” mundial de los últimos dos siglos: ¡basta con recorrer el mapa de los países que han tenido más éxito en salir de la prisión de la pobreza! ¿Por qué Argentina no siguió los pasos de Canadá o Australia?, nos preguntamos desde tiempos inmemoriales. ¿Cuestión de economía o cuestión de “cultura”?
La religión importa. Afecta la actitud hacia el dinero, el comercio, el crédito, el consumo, el mercado, la desigualdad, los bancos, el Estado, la relación entre el individuo y la comunidad, el ciudadano y las instituciones, la libertad y la obediencia, la creatividad y la obsecuencia. No considerar su influencia a la hora de abordar el problema de la pobreza en América Latina es tener un compás en el ojo, tener un elefante en casa y fingir que no pasa nada. Si la pobreza es tan “estructural”, como solemos escuchar y es tan evidente, si es tan resistente a los esfuerzos por erradicarla que en otros lugares dan resultados, a planes sociales y proyectos educativos, reformas urbanas e incentivos de todo tipo, ¿no habrá también motivos “culturales”?
(De www.infobae.com)
lunes, 28 de abril de 2025
La burla papal
En la Argentina todavía estamos esperando, de los directivos de la Iglesia Católica, alguna declaración de arrepentimiento por el apoyo ideológico y material brindado al grupo terrorista Montoneros, que desató la violencia extrema en los años setenta del siglo XX. La responsabilidad de la Iglesia está señalada por el arzobispo Héctor Aguer, quien expresó: "Los Montoneros han sido una creación de la Iglesia, es decir, han salido de la Iglesia, del nacionalismo católico, de la acción Católica, de la pastoral universitaria, de los curas del tercer mundo, de la teología de la liberación"(De "El último cruzado" de Pablo Morosi y Andrés Lavaselli-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2018).
Lo indignante del caso es que no sólo la Iglesia tuvo una activa participación en la siembra de odio marxista durante el pasado, sino que actualmente, mediante la Teología de la Liberación, intenta la “conversión” de millones de católicos hacia posturas marxistas, o al menos ese ha de ser el resultado de dicha prédica. Jorge Bergoglio expresó: “Son los comunistas los que piensan como los cristianos” (De www.abc.es).
Fidel y Raúl Castro promovieron a los grupos terroristas marxistas en toda la América Latina, excepto en México, como aceptó el propio Fidel Castro. Estimaciones indican que esos grupos produjeron unas 150.000 víctimas a lo largo y a lo ancho del continente. Sin embargo, Bergoglio no tuvo inconvenientes de hablar amigablemente con los que “piensan como los cristianos”. Incluso expresó: “Confieso que con Raúl Castro tengo una relación humana” (ver YouTube), es decir admite que tiene cierta amistad personal con un delincuente que nunca se arrepintió de promover tantos asesinatos. Los familiares de las miles de víctimas del terrorismo castrista seguramente recibieron como una burla el acercamiento de Bergoglio hacia tales personajes.
Luego de la generalizada represión del gobierno cubano contra los integrantes de la masiva protesta contra dicho gobierno, el 11 de julio de 2021, y al ser consultado Bergoglio al respecto, hizo un silencio cómplice ya que la afinidad ideológica con los delincuentes al mando de Cuba fue más importante que todas las sugerencias y mandatos que aparecen en la Biblia, y de la cual la Iglesia se siente responsable de su interpretación y difusión.
En cuanto a que "Son los comunistas los que piensan como los cristianos" podemos tomar como referencia a la principal figura del comunismo, Vladimir Ulianov Lenin, a quien se le atribuye haber promovido más de 1 millón de asesinatos durante su mandato en la Unión Soviética y de haber diseñado el sistema represivo que floreció en manos de Stalin, con unas 30 millones de víctimas. También Mao Zedong promovió más de 40 millones de asesinatos, vía hambrunas y represión. Asociar a los cristianos cierta "igualdad de pensamiento" con tales monstruos resulta ser una ofensa manifiesta.
Lo indignante del caso es que no sólo la Iglesia tuvo una activa participación en la siembra de odio marxista durante el pasado, sino que actualmente, mediante la Teología de la Liberación, intenta la “conversión” de millones de católicos hacia posturas marxistas, o al menos ese ha de ser el resultado de dicha prédica. Jorge Bergoglio expresó: “Son los comunistas los que piensan como los cristianos” (De www.abc.es).
Fidel y Raúl Castro promovieron a los grupos terroristas marxistas en toda la América Latina, excepto en México, como aceptó el propio Fidel Castro. Estimaciones indican que esos grupos produjeron unas 150.000 víctimas a lo largo y a lo ancho del continente. Sin embargo, Bergoglio no tuvo inconvenientes de hablar amigablemente con los que “piensan como los cristianos”. Incluso expresó: “Confieso que con Raúl Castro tengo una relación humana” (ver YouTube), es decir admite que tiene cierta amistad personal con un delincuente que nunca se arrepintió de promover tantos asesinatos. Los familiares de las miles de víctimas del terrorismo castrista seguramente recibieron como una burla el acercamiento de Bergoglio hacia tales personajes.
Luego de la generalizada represión del gobierno cubano contra los integrantes de la masiva protesta contra dicho gobierno, el 11 de julio de 2021, y al ser consultado Bergoglio al respecto, hizo un silencio cómplice ya que la afinidad ideológica con los delincuentes al mando de Cuba fue más importante que todas las sugerencias y mandatos que aparecen en la Biblia, y de la cual la Iglesia se siente responsable de su interpretación y difusión.
En cuanto a que "Son los comunistas los que piensan como los cristianos" podemos tomar como referencia a la principal figura del comunismo, Vladimir Ulianov Lenin, a quien se le atribuye haber promovido más de 1 millón de asesinatos durante su mandato en la Unión Soviética y de haber diseñado el sistema represivo que floreció en manos de Stalin, con unas 30 millones de víctimas. También Mao Zedong promovió más de 40 millones de asesinatos, vía hambrunas y represión. Asociar a los cristianos cierta "igualdad de pensamiento" con tales monstruos resulta ser una ofensa manifiesta.
domingo, 27 de abril de 2025
Ética = Empatía emocional + Conciencia moral
La conducta individual ha de contemplar nuestro aspecto emocional tanto como nuestro aspecto cognitivo. De ahí que una ética puramente emocional habrá de ser incompleta, ya que le faltará el aspecto cognitivo para determinar los efectos, buenos o malos, que nuestras acciones o nuestras actitudes producirán. También a una ética puramente racional le faltará el aspecto emocional, ya que, mediante tal aspecto habremos de conocer a las diversas personas, interactuando emocionalmente con ellas.
Sintetizando: toda ética propuesta debe describir en forma aceptable las actitudes básicas que generan el bien tanto como las que generan el mal, para acentuar las primeras y evitar las segundas. Debe también describir los efectos que generan las diversas actitudes, que son la esencia de nuestra naturaleza humana.
La empatía emocional nos permite compartir penas y alegrías ajenas como propias, siendo la actitud que produce el bien, tanto individual como social. La principal forma de evitar el mal implica conocer las actitudes que lo generan. Luego, al ser conscientes del proceso asociado al mal, evitaremos realizarlo pensando primeramente en nuestra propia estima y no tanto en los demás.
Mediante un ejemplo se puede describir mejor este proceso. Así, se comenta que en Finlandia, como posiblemente ocurra en otros países, existen comercios sin vendedores y sin controles para evitar posibles robos. El cliente lleva lo que necesita y paga por lo comprado depositando el dinero respectivo o bien en forma electrónica. Este proceso puede funcionar bien en aquellas sociedades en las cuales los individuos valoran negativamente toda forma de robo y a toda persona que lo realiza. Si acaso hiciera lo mismo cuando la ocasión lo permite, su conciencia moral le avisaría a cada rato que es un ladrón y que poco vale como persona.
Cuando existe cierto respeto a uno mismo, y se busca vivir con la conciencia tranquila, será imposible que cometa un robo aun cuando nunca pueda ser descubierto. Su tranquilidad emocional valdrá muchísimo más que cualquier objeto que pueda adquirir "gratuitamente". Esto implica que una conducta social recomendable se debe asociar, no tanto pensando en otras personas, sino pensando en uno mismo.
En sectores de los Estados Unidos es común observar puestos de venta de periódicos sin ningún tipo de control. Si alguien o varios optaran por llevar ejemplares sin pagar, casi de inmediato se retiraría el servicio de venta con el mayor perjuicio para los compradores, que se quedarían sin periódicos. El sistema funciona aceptablemente cuando la gente piensa en el largo plazo, además de tener un buen control moral. De ahí que en los países “mentalmente” subdesarrollados, además de no existir tal control moral, predomina el pensamiento para el corto plazo. Así nos va.
En los países en que predomina la actitud moral que no necesita controles, se produce un gran ahorro de recursos económicos como también existe una favorable confianza para facilitar todo tipo de actividades. En los países subdesarrollados, por el contrario, es casi imposible que tal comercio sin controles pueda funcionar. El retraso social y económico se debe precisamente a la ausencia de suficiente amor propio en la mayoría de sus habitantes ya que por lo general se busca la ventaja económica aunque ello conduzca a alguna acción poco ética o inmoral.
Con cierta ironía a veces comento la definición de “milagro” mediante un ejemplo. En décadas pasadas concurro al centro de la ciudad de Mendoza en bicicleta, dejando la misma junto a un poste, olvidando colocarle la cadena y el candado respectivo. Luego de caminar un buen rato, encuentro la bicicleta sin que nadie la haya llevado. Eso es un “milagro”, al menos en la Argentina.
Para colmo, en la Argentina, el hecho de efectuar un robo o hacer trampa en alguna actividad como el deporte es considerado por muchos como una “viveza” (habilidad mental). Incluso en cierta oportunidad, el Presidente de la Nación proclamó en el Congreso Nacional: “No vamos a pagar la deuda externa”, recibiendo un masivo aplauso por parte de los integrantes del Poder Legislativo Nacional.
En este país se discute acerca de economía, de política, de educación, de seguridad, etc., con el fin de llegar a apuntar hacia una necesaria mejora generalizada. Sin embargo, mientras sigamos convalidando el pobre nivel moral predominante en la población, poco o nada cambiará. Por el contrario, si pudiésemos llegar a adoptar actitudes como las vigentes en Finlandia y otros países, seguramente mejorará la economía, la política, la educación, la seguridad y todo lo vinculado con las acciones y decisiones humanas.
Sintetizando: toda ética propuesta debe describir en forma aceptable las actitudes básicas que generan el bien tanto como las que generan el mal, para acentuar las primeras y evitar las segundas. Debe también describir los efectos que generan las diversas actitudes, que son la esencia de nuestra naturaleza humana.
La empatía emocional nos permite compartir penas y alegrías ajenas como propias, siendo la actitud que produce el bien, tanto individual como social. La principal forma de evitar el mal implica conocer las actitudes que lo generan. Luego, al ser conscientes del proceso asociado al mal, evitaremos realizarlo pensando primeramente en nuestra propia estima y no tanto en los demás.
Mediante un ejemplo se puede describir mejor este proceso. Así, se comenta que en Finlandia, como posiblemente ocurra en otros países, existen comercios sin vendedores y sin controles para evitar posibles robos. El cliente lleva lo que necesita y paga por lo comprado depositando el dinero respectivo o bien en forma electrónica. Este proceso puede funcionar bien en aquellas sociedades en las cuales los individuos valoran negativamente toda forma de robo y a toda persona que lo realiza. Si acaso hiciera lo mismo cuando la ocasión lo permite, su conciencia moral le avisaría a cada rato que es un ladrón y que poco vale como persona.
Cuando existe cierto respeto a uno mismo, y se busca vivir con la conciencia tranquila, será imposible que cometa un robo aun cuando nunca pueda ser descubierto. Su tranquilidad emocional valdrá muchísimo más que cualquier objeto que pueda adquirir "gratuitamente". Esto implica que una conducta social recomendable se debe asociar, no tanto pensando en otras personas, sino pensando en uno mismo.
En sectores de los Estados Unidos es común observar puestos de venta de periódicos sin ningún tipo de control. Si alguien o varios optaran por llevar ejemplares sin pagar, casi de inmediato se retiraría el servicio de venta con el mayor perjuicio para los compradores, que se quedarían sin periódicos. El sistema funciona aceptablemente cuando la gente piensa en el largo plazo, además de tener un buen control moral. De ahí que en los países “mentalmente” subdesarrollados, además de no existir tal control moral, predomina el pensamiento para el corto plazo. Así nos va.
En los países en que predomina la actitud moral que no necesita controles, se produce un gran ahorro de recursos económicos como también existe una favorable confianza para facilitar todo tipo de actividades. En los países subdesarrollados, por el contrario, es casi imposible que tal comercio sin controles pueda funcionar. El retraso social y económico se debe precisamente a la ausencia de suficiente amor propio en la mayoría de sus habitantes ya que por lo general se busca la ventaja económica aunque ello conduzca a alguna acción poco ética o inmoral.
Con cierta ironía a veces comento la definición de “milagro” mediante un ejemplo. En décadas pasadas concurro al centro de la ciudad de Mendoza en bicicleta, dejando la misma junto a un poste, olvidando colocarle la cadena y el candado respectivo. Luego de caminar un buen rato, encuentro la bicicleta sin que nadie la haya llevado. Eso es un “milagro”, al menos en la Argentina.
Para colmo, en la Argentina, el hecho de efectuar un robo o hacer trampa en alguna actividad como el deporte es considerado por muchos como una “viveza” (habilidad mental). Incluso en cierta oportunidad, el Presidente de la Nación proclamó en el Congreso Nacional: “No vamos a pagar la deuda externa”, recibiendo un masivo aplauso por parte de los integrantes del Poder Legislativo Nacional.
En este país se discute acerca de economía, de política, de educación, de seguridad, etc., con el fin de llegar a apuntar hacia una necesaria mejora generalizada. Sin embargo, mientras sigamos convalidando el pobre nivel moral predominante en la población, poco o nada cambiará. Por el contrario, si pudiésemos llegar a adoptar actitudes como las vigentes en Finlandia y otros países, seguramente mejorará la economía, la política, la educación, la seguridad y todo lo vinculado con las acciones y decisiones humanas.
sábado, 26 de abril de 2025
Orientación ideológica de la Iglesia Católica actual
Liberales y socialistas, como también los adeptos a alguna religión, coinciden en advertir los males existentes en este planeta (corrupción, guerras, hambrunas, etc.). Pero unos los atribuyen a defectos morales, en mayor medida, y otros a fallas del sistema político-económico. Los socialistas culpan al sistema capitalista y los liberales al socialismo; es de esperar que la Iglesia, predicadora de la religión moral, admita que la base de los problemas sean de origen moral. Sin embargo, al igual que los socialistas, sus jerarcas suponen que los problemas se deben principalmente al sistema capitalista, Y de ahí la amplia participación política de Jorge Bergoglio.
Se menciona un artículo al respecto:
Por Dardo Gasparré
FRANCISCO, UN PAPA CASI LIBERAL
La prédica del Pontífice puede haber sido popular, pero no es la que le conviene a quienes quería ayudar.
A efectos de este trabajo, la afinidad del difunto Pontífice con el peronismo, es, para esta columna, similar a su afinidad con San Lorenzo de Almagro, un hinchismo que nada tiene que ver ni con el dogma, ni con la prédica católica, una suerte de costado humano frágil pero comprensible, un error que en nada se relaciona con su misión apostólica.
Es tal vez más oportuno y adecuado enfocarse en su interpretación y modificaciones a la llamada Doctrina Social de la Iglesia, que comenzara a fraguarse en 1891 con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y que ha sido a lo largo de más de un siglo motivo de disputas ideológicas y acusaciones de procomunismo y anticapitalismo.
La Doctrina fue cambiando de intensidad y aun de enfoque con los diversos Papas y algunas encíclicas, que la acercaron o alejaron más al colectivismo y al estatismo según la percepción de cada Pontífice y al momento social universal que cada uno enfrentó, o a las tendencias imperantes en las masas no conversas, para ser sinceros. Una especie de clientelismo sagrado, con perdón de la herejía.
Luego de la caída de la URSS y el fugaz eclipse del comunismo, Juan Pablo II, a un siglo de la Rerum Novarum, lanza su encíclica Centesimus annus, que trata de poner un equilibrio al apoyar el criterio del Capitalismo, pero que puntualizaba las falencias inherentes a ese sistema, que podían distorsionarlo.
Al mismo tiempo, se ofrecía casi como una alternativa a los dos modelos antagónicos de izquierda y derecha, sin puntualizar -como siempre ocurre con las ideologías solidaristas, el modo de alcanzar los pregonados objetivos de la Doctrina. Sin embargo, la encíclica, que este autor analizara para algún medio en 1991 en sucesivas entregas, era un reencauzamiento de los preceptos que habían sido radicalizados por Juan XXIII en su encíclica y por el Concilio Vaticano II.
La bandera de la Justicia Social
Bergoglio, tras los acuerdos plasmados en el Documento de Aparecida al cierre de la V Conferencia Episcopal del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, (CELAM) de 2007 (del cual fue el redactor principal y líder ideológico) con fuerte influencia sobre Benedicto XVI, (documento que plasmara más adelante su correlato político con el Grupo Puebla del progresismo patriagrandista) fue también la cabeza del sector de la Iglesia que enarbolara la bandera de la Justicia Social, concepto de triste fama para muchos argentinos, como principio señero. Su destino como Papa Francisco estaba trazado de antemano por la Conferencia.
Una vez que Bergoglio fue Francisco, sus dos encíclicas, y sobre todo su constante prédica mediática y personal radicalizaron la Doctrina, al extremo que muchos católicos revisaron su postura de fe ante su discurso, que atribuyeron a convicciones personales y no a un movimiento interno eclesiástico anticapitalista y a veces antioccidental.
En ese proceso, abrazó por cercanía o demagogia las teorías del wokismo, a las que dio entidad de infalibilidad, sin cambiar los difusos argumentos que defienden las von der Leyen, la UE, Ocasio-Cortez, Kamala Harris y muchos sectores que van variando su prédica cuando sus propios argumentos se desmoronan o se prueban falsos.
Como sus autores, no atinó a explicar cómo se solucionarían ni los problemas ambientales ni los económicos ni los migratorios, sólo a condenar al capitalismo, la industrialización, los emprendimientos extractivos, la agricultura, la ganadería, la generación de energía y todas las actividades humanas que generan empleo y crecimiento. También alentó la teoría de la confiscación del ahorro o el capital de los que llamaba ricos o poderosos, en un formato aún más rústico que el marxismo, pero respaldando su postura de culpar a los que más tienen o quienes más han progresado de la pobreza de los demás. O de la falta de trabajo de los demás.
Su oposición a la meritocracia es de poco nivel intelectual y retorcida. Por meritocracia no se entiende el premio a cualquier formato de riqueza, como sostenía, sino el resultado del esfuerzo personal en el trabajo, las ideas o la formación de los individuos. Sin embargo transformó el término en un estigma al aplicarlo a quienes lucraban ilegalmente o fuera de la ley. Y hasta transformó en delito antisocial la elusión impositiva - una forma de defender el ataque del socialismo al sistema capitalista- como si el Estado tuviera el derecho de confiscar por esa vía todos los ingresos que se le ocurran sin apelación posible.
No es muy diferente su enfoque al que sostenía el inefable Zaffaroni, que culpaba a la sociedad del delito porque no había protegido o cuidado a los delincuentes y entonces era responsable de sus crímenes, no los maleantes, que no merecían castigo.
Y aquí conviene hacer algunas puntualizaciones que tienen que ver con el liberalismo, como se planteaba al comienzo.
Un error papal recurrente
Por una cómoda facilidad para la argumentación, el neomarxismo mundial califica por sistema al concepto liberal como de derecha o de extrema derecha, sea lo que fuere que eso signifique. Un error deliberado, una errata en la que Francisco incurría todo el tiempo.
El liberalismo no considera sano ni aceptable ni normal el delito de guante blanco ni la ambición delictuosa. Condena la corrupción en todos sus formatos. El monopolio, la prebenda, la estafa, la coima, el proteccionismo, el contubernio con el Estado cualquiera fuera el lugar que ocupase el beneficiado. Juan Pablo II estaba más en línea con estos conceptos.
Cuando Francisco, el neomarxismo o la izquierda condenan por todas esas prácticas al Capitalismo, y aún a Occidente, no difieren en nada del liberalismo. Lo que ocurre es que este último cree que hay que luchar contra la corrupción, no contra el sistema. En cambio, la izquierda en todos sus formatos omite ese accionar y considera que lo que falla es el sistema, como si dentro de la propuesta de la fatal burocracia no existieran los mismos vicios. Y de paso parece creer que esa bondad celestial debe imponerse por la fuerza a la sociedad.
Eso le facilita la tarea de culpar a los ricos de todos los males, lo que le da razón y pie para confiscarle vía impuestos u otros mecanismos sus bienes y ahorros.
Del mismo modo, considera el proteccionismo de izquierda mejor que el proteccionismo de derecha, como si alguna vez hubiera tenido éxito en algún lado.
Justamente el liberalismo está en contra del proteccionismo, en contra de la corrupción, en contra del prebendarismo y la colusión con el Estado, y está siempre en favor de una justicia independiente, imparcial y rápida, que es el mecanismo idóneo para resolver todos los excesos.
Porque lo que siempre quiso ignorar Francisco fue que la mejor manera de que el sistema económico juegue en favor del individuo, principio rector de la Doctrina Social, es garantizando la competencia, que es, en términos económicos, el principio fundamental liberal, no importa quien infrinja o eluda ese principio. Y esa es la función central de un gobierno. Garantizar la competencia, e indirectamente la propiedad, el derecho, sobre todo lo que se llama el derecho administrativo y la justicia, que es esencial para defender esos conceptos.
Por supuesto que es mucho más cómodo, en la dialéctica marxista o papal, no importa, declarar derechos a todas las necesidades o expectativas, o aprobar a todos los alumnos, o pagar por no trabajar lo mismo que si se trabajara, o dejar libres a todos los delincuentes, o prohibir la existencia de empresas, o repartir alegremente los bienes ajenos (quedándose con un diezmo laico).
El Papa hoy llorado por tantos no intentó explicar cómo lograr plasmar sus prédicas, afortunadamente. Pero colaboró con el andamiaje moral y dialéctico para que se ensayaran todo tipo de experimentos siempre infalibles, siempre autoritarios y siempre fallidos.
Los iluminados
El odio al mercado, a la acción humana, a la decisión de miles de millones de personas todos los días, para ser esas decisiones reemplazadas por un grupo de iluminados, repugna al liberalismo. El mundo actual no es liberal, lejos de serlo. Es un mundo donde la Justicia está vendida, corrupta, licuada o confiscada por el poder de turno al amparo del voto, que es un formato de estafa universal. Como cuando nuestra condenada Cristina Kirchner sostiene “a mí me juzga el pueblo”, que significa que no la juzga nadie, como es evidente.
Y eso no es privilegio de Argentina y su vacío de jueces y su prevaricato. Basta repasar país por país. O recordar la justicia venezolana, o brasileña, o española, o ver que Trump quiere destituir ilegalmente al presidente de la Reserva Federal buscando argumentos para doblarle el brazo a la Corte. El mundo es autoritario porque la justicia no conviene porque defiende al individuo. El mundo no es liberal. Aun los que se dicen liberales no lo son cuando llegan al poder.
En 1982 un Juez del distrito de Columbia ordenó a la ATT, (ex Bell) a desmembrar su monopolio y dividir efectivamente la propiedad de todas sus empresas, acusándola de infracción a la Ley Sherman de monopolio. Difícil de entender para un país que tiene el más escandaloso monopolio de comunicaciones y servicios de Internet como Personal-Fibertel-Arnet-Cablevisión-Flow-Telecom, que tiene además la pretensión de anexarse un residual de Telefónica. Pero un movimiento clave para la economía estadounidense.
Por eso tampoco es liberal justificar ningún monopolio, salvo los naturales que requieren un escrutinio especial. No es mercado. Es antimercado.
Ahora que se está eligiendo el sucesor de Pedro (y Francisco) sería bueno que el Elegido repasara los principios del liberalismo y los apoyara. Son más prácticos y efectivos para lograr lo que todo ser humano decente anhela, que no es muy distinto al bienestar universal que quiere la Doctrina Social. La diferencia es cómo lograrlo. Y la forma estatista, totalitaria y solidarista no lo logra.
Por si no bastara mencionar la parábola de la moneda de Jesús: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, alguien le debió recordar a Francisco – y ahora a su sucesor - la frase de Confesiones de San Agustín: “Buscad lo que buscáis, pero no está donde lo buscáis”.
(De www.laprensa.com.ar)
Se menciona un artículo al respecto:
Por Dardo Gasparré
FRANCISCO, UN PAPA CASI LIBERAL
La prédica del Pontífice puede haber sido popular, pero no es la que le conviene a quienes quería ayudar.
A efectos de este trabajo, la afinidad del difunto Pontífice con el peronismo, es, para esta columna, similar a su afinidad con San Lorenzo de Almagro, un hinchismo que nada tiene que ver ni con el dogma, ni con la prédica católica, una suerte de costado humano frágil pero comprensible, un error que en nada se relaciona con su misión apostólica.
Es tal vez más oportuno y adecuado enfocarse en su interpretación y modificaciones a la llamada Doctrina Social de la Iglesia, que comenzara a fraguarse en 1891 con la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y que ha sido a lo largo de más de un siglo motivo de disputas ideológicas y acusaciones de procomunismo y anticapitalismo.
La Doctrina fue cambiando de intensidad y aun de enfoque con los diversos Papas y algunas encíclicas, que la acercaron o alejaron más al colectivismo y al estatismo según la percepción de cada Pontífice y al momento social universal que cada uno enfrentó, o a las tendencias imperantes en las masas no conversas, para ser sinceros. Una especie de clientelismo sagrado, con perdón de la herejía.
Luego de la caída de la URSS y el fugaz eclipse del comunismo, Juan Pablo II, a un siglo de la Rerum Novarum, lanza su encíclica Centesimus annus, que trata de poner un equilibrio al apoyar el criterio del Capitalismo, pero que puntualizaba las falencias inherentes a ese sistema, que podían distorsionarlo.
Al mismo tiempo, se ofrecía casi como una alternativa a los dos modelos antagónicos de izquierda y derecha, sin puntualizar -como siempre ocurre con las ideologías solidaristas, el modo de alcanzar los pregonados objetivos de la Doctrina. Sin embargo, la encíclica, que este autor analizara para algún medio en 1991 en sucesivas entregas, era un reencauzamiento de los preceptos que habían sido radicalizados por Juan XXIII en su encíclica y por el Concilio Vaticano II.
La bandera de la Justicia Social
Bergoglio, tras los acuerdos plasmados en el Documento de Aparecida al cierre de la V Conferencia Episcopal del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, (CELAM) de 2007 (del cual fue el redactor principal y líder ideológico) con fuerte influencia sobre Benedicto XVI, (documento que plasmara más adelante su correlato político con el Grupo Puebla del progresismo patriagrandista) fue también la cabeza del sector de la Iglesia que enarbolara la bandera de la Justicia Social, concepto de triste fama para muchos argentinos, como principio señero. Su destino como Papa Francisco estaba trazado de antemano por la Conferencia.
Una vez que Bergoglio fue Francisco, sus dos encíclicas, y sobre todo su constante prédica mediática y personal radicalizaron la Doctrina, al extremo que muchos católicos revisaron su postura de fe ante su discurso, que atribuyeron a convicciones personales y no a un movimiento interno eclesiástico anticapitalista y a veces antioccidental.
En ese proceso, abrazó por cercanía o demagogia las teorías del wokismo, a las que dio entidad de infalibilidad, sin cambiar los difusos argumentos que defienden las von der Leyen, la UE, Ocasio-Cortez, Kamala Harris y muchos sectores que van variando su prédica cuando sus propios argumentos se desmoronan o se prueban falsos.
Como sus autores, no atinó a explicar cómo se solucionarían ni los problemas ambientales ni los económicos ni los migratorios, sólo a condenar al capitalismo, la industrialización, los emprendimientos extractivos, la agricultura, la ganadería, la generación de energía y todas las actividades humanas que generan empleo y crecimiento. También alentó la teoría de la confiscación del ahorro o el capital de los que llamaba ricos o poderosos, en un formato aún más rústico que el marxismo, pero respaldando su postura de culpar a los que más tienen o quienes más han progresado de la pobreza de los demás. O de la falta de trabajo de los demás.
Su oposición a la meritocracia es de poco nivel intelectual y retorcida. Por meritocracia no se entiende el premio a cualquier formato de riqueza, como sostenía, sino el resultado del esfuerzo personal en el trabajo, las ideas o la formación de los individuos. Sin embargo transformó el término en un estigma al aplicarlo a quienes lucraban ilegalmente o fuera de la ley. Y hasta transformó en delito antisocial la elusión impositiva - una forma de defender el ataque del socialismo al sistema capitalista- como si el Estado tuviera el derecho de confiscar por esa vía todos los ingresos que se le ocurran sin apelación posible.
No es muy diferente su enfoque al que sostenía el inefable Zaffaroni, que culpaba a la sociedad del delito porque no había protegido o cuidado a los delincuentes y entonces era responsable de sus crímenes, no los maleantes, que no merecían castigo.
Y aquí conviene hacer algunas puntualizaciones que tienen que ver con el liberalismo, como se planteaba al comienzo.
Un error papal recurrente
Por una cómoda facilidad para la argumentación, el neomarxismo mundial califica por sistema al concepto liberal como de derecha o de extrema derecha, sea lo que fuere que eso signifique. Un error deliberado, una errata en la que Francisco incurría todo el tiempo.
El liberalismo no considera sano ni aceptable ni normal el delito de guante blanco ni la ambición delictuosa. Condena la corrupción en todos sus formatos. El monopolio, la prebenda, la estafa, la coima, el proteccionismo, el contubernio con el Estado cualquiera fuera el lugar que ocupase el beneficiado. Juan Pablo II estaba más en línea con estos conceptos.
Cuando Francisco, el neomarxismo o la izquierda condenan por todas esas prácticas al Capitalismo, y aún a Occidente, no difieren en nada del liberalismo. Lo que ocurre es que este último cree que hay que luchar contra la corrupción, no contra el sistema. En cambio, la izquierda en todos sus formatos omite ese accionar y considera que lo que falla es el sistema, como si dentro de la propuesta de la fatal burocracia no existieran los mismos vicios. Y de paso parece creer que esa bondad celestial debe imponerse por la fuerza a la sociedad.
Eso le facilita la tarea de culpar a los ricos de todos los males, lo que le da razón y pie para confiscarle vía impuestos u otros mecanismos sus bienes y ahorros.
Del mismo modo, considera el proteccionismo de izquierda mejor que el proteccionismo de derecha, como si alguna vez hubiera tenido éxito en algún lado.
Justamente el liberalismo está en contra del proteccionismo, en contra de la corrupción, en contra del prebendarismo y la colusión con el Estado, y está siempre en favor de una justicia independiente, imparcial y rápida, que es el mecanismo idóneo para resolver todos los excesos.
Porque lo que siempre quiso ignorar Francisco fue que la mejor manera de que el sistema económico juegue en favor del individuo, principio rector de la Doctrina Social, es garantizando la competencia, que es, en términos económicos, el principio fundamental liberal, no importa quien infrinja o eluda ese principio. Y esa es la función central de un gobierno. Garantizar la competencia, e indirectamente la propiedad, el derecho, sobre todo lo que se llama el derecho administrativo y la justicia, que es esencial para defender esos conceptos.
Por supuesto que es mucho más cómodo, en la dialéctica marxista o papal, no importa, declarar derechos a todas las necesidades o expectativas, o aprobar a todos los alumnos, o pagar por no trabajar lo mismo que si se trabajara, o dejar libres a todos los delincuentes, o prohibir la existencia de empresas, o repartir alegremente los bienes ajenos (quedándose con un diezmo laico).
El Papa hoy llorado por tantos no intentó explicar cómo lograr plasmar sus prédicas, afortunadamente. Pero colaboró con el andamiaje moral y dialéctico para que se ensayaran todo tipo de experimentos siempre infalibles, siempre autoritarios y siempre fallidos.
Los iluminados
El odio al mercado, a la acción humana, a la decisión de miles de millones de personas todos los días, para ser esas decisiones reemplazadas por un grupo de iluminados, repugna al liberalismo. El mundo actual no es liberal, lejos de serlo. Es un mundo donde la Justicia está vendida, corrupta, licuada o confiscada por el poder de turno al amparo del voto, que es un formato de estafa universal. Como cuando nuestra condenada Cristina Kirchner sostiene “a mí me juzga el pueblo”, que significa que no la juzga nadie, como es evidente.
Y eso no es privilegio de Argentina y su vacío de jueces y su prevaricato. Basta repasar país por país. O recordar la justicia venezolana, o brasileña, o española, o ver que Trump quiere destituir ilegalmente al presidente de la Reserva Federal buscando argumentos para doblarle el brazo a la Corte. El mundo es autoritario porque la justicia no conviene porque defiende al individuo. El mundo no es liberal. Aun los que se dicen liberales no lo son cuando llegan al poder.
En 1982 un Juez del distrito de Columbia ordenó a la ATT, (ex Bell) a desmembrar su monopolio y dividir efectivamente la propiedad de todas sus empresas, acusándola de infracción a la Ley Sherman de monopolio. Difícil de entender para un país que tiene el más escandaloso monopolio de comunicaciones y servicios de Internet como Personal-Fibertel-Arnet-Cablevisión-Flow-Telecom, que tiene además la pretensión de anexarse un residual de Telefónica. Pero un movimiento clave para la economía estadounidense.
Por eso tampoco es liberal justificar ningún monopolio, salvo los naturales que requieren un escrutinio especial. No es mercado. Es antimercado.
Ahora que se está eligiendo el sucesor de Pedro (y Francisco) sería bueno que el Elegido repasara los principios del liberalismo y los apoyara. Son más prácticos y efectivos para lograr lo que todo ser humano decente anhela, que no es muy distinto al bienestar universal que quiere la Doctrina Social. La diferencia es cómo lograrlo. Y la forma estatista, totalitaria y solidarista no lo logra.
Por si no bastara mencionar la parábola de la moneda de Jesús: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, alguien le debió recordar a Francisco – y ahora a su sucesor - la frase de Confesiones de San Agustín: “Buscad lo que buscáis, pero no está donde lo buscáis”.
(De www.laprensa.com.ar)
El Cristo liberador
A la palabra “libertad” se le han dado varios significados, por lo cual resulta conveniente aclarar cuál de ellos se ha asociado a dicha palabra cada vez que la utilizamos. Desde el liberalismo se entiende por libertad la no dependencia de la tutela material o mental de otros seres humanos, excepto bajo ciertas circunstancias, como cuando uno va al médico resultando conveniente acatar sus instrucciones.
En el caso del cristianismo ocurre algo similar, ya que se “prohíbe” toda forma de gobierno del hombre sobre el hombre para ser dirigidos a través de las leyes naturales emanadas de Dios, lo que se conoce como el Reino de Dios. Las principales leyes asociadas a dicho Reino son las leyes morales que deben orientar nuestras conductas individuales. Esa ha de ser la forma “liberadora” de la moral bíblica, ya que busca limitar los efectos de nuestros defectos morales, ya que actúan como un gobierno negativo y cercano, peor incluso que los gobiernos mentales o materiales de otros seres humanos.
Cuando Cristo inicia sus prédicas, anunciando que “no viene a abolir sino a dar plenitud”, y que por ello es el Mesías esperado por los judíos, no pretendía instalar una nueva religión. Como los hebreos esperaban un Mesías que los liberara del Imperio Romano, lo rechazan. No interpretan que el mayor “imperialista” que tenemos es cada uno de nosotros mismos con nuestros defectos morales. Finalmente Cristo triunfa sobre el Imperio Romano cuando este imperio acepta al cristianismo como religión.
Al respecto, el cardenal Alfred Bengsch expresó: “Acerca de la liberación humana, hay que subrayar, ante todo, que la liberación de la opresión política y social afecta ciertamente a la redención de todo hombre; pero no es parte integrante de la evangelización: Cristo no hizo nada para liberar de la dominación romana al pueblo elegido” (Citado en “Cristo y la revolución” de Marcel Clément-Cruz y Fierro Editores-Buenos Aires 1977).
En la actualidad, son varios los sacerdotes católicos que usan el nombre de Cristo para promoverlo como un “libertador”, no sobre nuestros defectos, sino como alguien que intenta ser un liberador de los hebreos respecto del Imperio Romano, algo que poco o nada tiene que ver con la realidad. De esa forma buscan asociar al cristianismo a los planes “liberadores de Marx” respecto del capitalismo y del Imperialismo yanky.
Cuando se advierte en un país la posibilidad de una próxima entrada de un gobierno socialista, es posible que comience un éxodo de capitales materiales y de capital humano de ese país para asentarse principalmente en los EEUU, por lo cual, tales sacerdotes, convertidos en los principales ideólogos comunistas, son los principales afianzadores del poderío económico del país del cual se supone que pretenden liberarnos.
No hay nada más perjudicial para una sociedad que evadir sus propios defectos para culpar por ellos a los países extranjeros. Es la fórmula ideal para mantenerse en el subdesarrollo y la pobreza generalizada. Incluso es absurdo aplicar el criterio católico-marxista de idealizar al pobre suponiendo que se halla exento de defectos, y peor aún culpar de su pobreza al limitado sector productivo de los países subdesarrollados.
Mientras que la economía capitalista, o economía de mercado, ha liberado de la pobreza extrema a unos ochocientos de millones de chinos, según algunas estimaciones, desde el Vaticano se habla de la “economía criminal” o de la “economía que mata”, según las palabras del recientemente fallecido Jorge Bergoglio. De ahí sus simpatías manifiestas por Raúl Castro, Maduro y otros líderes comunistas. Por ello resultará positiva una nueva gestión papal que abandone la orientación marxista de la Iglesia para orientarse esta vez por la realidad concreta de las distintas sociedades humanas.
En el caso del cristianismo ocurre algo similar, ya que se “prohíbe” toda forma de gobierno del hombre sobre el hombre para ser dirigidos a través de las leyes naturales emanadas de Dios, lo que se conoce como el Reino de Dios. Las principales leyes asociadas a dicho Reino son las leyes morales que deben orientar nuestras conductas individuales. Esa ha de ser la forma “liberadora” de la moral bíblica, ya que busca limitar los efectos de nuestros defectos morales, ya que actúan como un gobierno negativo y cercano, peor incluso que los gobiernos mentales o materiales de otros seres humanos.
Cuando Cristo inicia sus prédicas, anunciando que “no viene a abolir sino a dar plenitud”, y que por ello es el Mesías esperado por los judíos, no pretendía instalar una nueva religión. Como los hebreos esperaban un Mesías que los liberara del Imperio Romano, lo rechazan. No interpretan que el mayor “imperialista” que tenemos es cada uno de nosotros mismos con nuestros defectos morales. Finalmente Cristo triunfa sobre el Imperio Romano cuando este imperio acepta al cristianismo como religión.
Al respecto, el cardenal Alfred Bengsch expresó: “Acerca de la liberación humana, hay que subrayar, ante todo, que la liberación de la opresión política y social afecta ciertamente a la redención de todo hombre; pero no es parte integrante de la evangelización: Cristo no hizo nada para liberar de la dominación romana al pueblo elegido” (Citado en “Cristo y la revolución” de Marcel Clément-Cruz y Fierro Editores-Buenos Aires 1977).
En la actualidad, son varios los sacerdotes católicos que usan el nombre de Cristo para promoverlo como un “libertador”, no sobre nuestros defectos, sino como alguien que intenta ser un liberador de los hebreos respecto del Imperio Romano, algo que poco o nada tiene que ver con la realidad. De esa forma buscan asociar al cristianismo a los planes “liberadores de Marx” respecto del capitalismo y del Imperialismo yanky.
Cuando se advierte en un país la posibilidad de una próxima entrada de un gobierno socialista, es posible que comience un éxodo de capitales materiales y de capital humano de ese país para asentarse principalmente en los EEUU, por lo cual, tales sacerdotes, convertidos en los principales ideólogos comunistas, son los principales afianzadores del poderío económico del país del cual se supone que pretenden liberarnos.
No hay nada más perjudicial para una sociedad que evadir sus propios defectos para culpar por ellos a los países extranjeros. Es la fórmula ideal para mantenerse en el subdesarrollo y la pobreza generalizada. Incluso es absurdo aplicar el criterio católico-marxista de idealizar al pobre suponiendo que se halla exento de defectos, y peor aún culpar de su pobreza al limitado sector productivo de los países subdesarrollados.
Mientras que la economía capitalista, o economía de mercado, ha liberado de la pobreza extrema a unos ochocientos de millones de chinos, según algunas estimaciones, desde el Vaticano se habla de la “economía criminal” o de la “economía que mata”, según las palabras del recientemente fallecido Jorge Bergoglio. De ahí sus simpatías manifiestas por Raúl Castro, Maduro y otros líderes comunistas. Por ello resultará positiva una nueva gestión papal que abandone la orientación marxista de la Iglesia para orientarse esta vez por la realidad concreta de las distintas sociedades humanas.
viernes, 25 de abril de 2025
Mercado y economía
Siendo el proceso del mercado un sistema autoorganizado, quienes advierten este atributo consideran inoportuna toda posible perturbación del mismo, siempre y cuando sea efectivamente un sistema que cumpla con las condiciones típicas, como es el caso de una concurrencia de empresas que permita una competencia entre las mismas.
Quienes tienen capacidad para perturbar un mercado han de ser las grandes empresas y también el propio Estado, cuando, con fines políticos o personales, los integrantes del gobierno intervienen en el sistema provocando peores efectos que los que supuestamente pretendían subsanar.
Puede decirse que lo ideal es la existencia de un Estado que trate de mantener sin perturbaciones a los diversos mercados que componen la economía nacional. De ahí que debe distinguirse entre las buenas y las malas intervenciones estatales en la economía.
Los extremos los encontramos en la postura socialista, por una parte, que elimina el proceso del mercado reemplazándolo por una economía planificada. El otro extremo lo encontramos en la postura del anarquismo de mercado que propone la no intervención estatal en la economía, lo que pocas veces se ha llevado a la práctica. Recordemos que los economistas que favorecieron el “milagro alemán” de la posguerra, hablaban de “una fuerte intervención del Estado”. En la actualidad, el gobierno de China interviene en la economía favoreciendo al sector empresarial con buen criterio. Alfred Müller-Armack escribió: "La economía social de mercado no presupone un Estado débil, sino que ve más bien en un Estado democrático fuerte la garantía del funcionamiento de este orden. El Estado no sólo está presente en función de la seguridad del ejercicio del derecho privado. Precisamente gracias a la economía social de mercado se ha visto confirmado en una de sus tareas esenciales: intervenir en favor del mantenimiento de una auténtica competencia como función política (en el sentido de Eucken, Frank Böhm y Miksch). El orden de competencia, asegurado por el Estado, anula asimismo factores de poder y los canaliza hacia el mercado".
"De esta suerte, una competencia socialmente apta para funcionar tiende a prevenir la acumulación de fortunas unilaterales provenientes de privilegios económicos. Por otra parte, este proceso también sienta bases para correcciones y transferencias de ingresos del Estado a los sectores más alicaídos de la población. Pero condición previa para cualquier intromisión de esta clase por parte del Estado es su compatibilidad con la economía de mercado y la correspondiente formación de réditos. Es decir, que el objetivo social debe ser logrado con medidas conformes con el mercado, sin estorbar el desarrollo de precios propiamente de mercado".
"Este postulado de la conformidad de Estado y mercado constituye el decisivo contraste entre este tipo de economía y el dirigismo. En este último, mercados enteros son paralizados por precios decretados. Y con ello amplios sectores de la población se ven perjudicados y padecen finalmente una notoria falta de los bienes indispensables para la vida. Por la conformidad con el Estado se distingue asimismo la economía social de mercado del intervencionismo. Este mezcla los entre sí contradictorios elementos del dirigismo con los de la economía de mercado según su conveniencia, hasta tanto se eliminen mutuamente e impidan la producción" (De "El orden del futuro" de Ludwig Erhard y A. Müller-Armack-EUDEBA-Buenos Aires 1981).
En los países subdesarrollados, por el contrario, se supone que el buen gobierno es el que “protege al pueblo de su enemigo natural: el sector empresario”. De ahí que muchos piensan que el buen gobierno es el que redistribuye las riquezas creadas por las empresas por fuera del intercambio asociado al mercado y al trabajo individual.
En cuanto a las condiciones que se han de cumplir para el óptimo funcionamiento del proceso del mercado, tenemos las siguientes:
a) Los compradores y los vendedores deben ser demasiado pequeños para influir sobre el precio del mercado.
b) Todos los participantes deben disponer de información completa y no puede haber secretos comerciales.
c) Los vendedores deben soportar el coste completo de los productos que venden y trasladarlos al precio de venta.
d) La inversión de capital debe permanecer dentro de los límites nacionales y el comercio entre los países debe equilibrarse.
e) Los ahorros deben invertirse en la creación de capital productivo.
(De "El mundo post empresarial" de David C. Korten-Ediciones Granica SA-Barcelona 2000)
A continuación se transcribe parte de un cuestionario al respecto:
Nicole Salinger: Exactamente ¿qué es el mercado? ¿y por qué le confiere tal importancia el sistema liberal neoclásico?
J. K. Galbraith: En sus orígenes, el mercado era el lugar donde los compradores y vendedores se encontraban realmente para intercambiar sus productos alimenticios, prendas de vestir, ganado o cualquier otra mercancía. Hoy es evidentemente un concepto abstracto que implica la venta o la compra de un bien o de un servicio. Está vacío de cualquier referencia geográfica. Los jefes de empresas americanos hablan con énfasis de sus transacciones complejas en el mercado. Es un sitio en el que jamás han puesto los pies.
NS: ¿Cuáles eran las condiciones de buen funcionamiento de la economía de mercado neoclásica?
JKG: El mercado, hay que repetirlo, estaba considerado como el regulador único de la vida económica. Pero si el mercado funcionaba mal, entonces de un modo u otro el Estado debía tomar el relevo para evitar la anarquía o la explotación de los débiles por los fuertes. Para ser eficaz, el mercado debía ser un instrumento impersonal, al margen de cualquier manipulación por parte de un individuo o de una organización. No podía tolerar que una gran empresa decretase por su cuenta las leyes que tenían que regirlo.
El privilegio había sido demasiado flagrante. De la misma manera, no se podía seguir hablando de mecanismo regulador si se permitía a cada particular la libertad de fijar sus propios precios. Esto habría sido asimismo demasiado cómodo.
Concernía a la concurrencia y a ella sola fijar los precios según el esquema tradicionalmente reiterado, una concurrencia perfectamente impersonal entre numerosos vendedores y numerosos compradores. Si un vendedor pedía un precio superior al del mercado, perdía su clientela y para reconquistarla debía bajar su precio. La ausencia o la llegada de un nuevo vendedor o de un nuevo comprador aislado no influían sobre los niveles de los precios.
NS: ¿Se han plasmado en realidad alguna vez estas condiciones? ¿Y en qué medida siguen existiendo hoy en día?
JKG: Donde el gobierno no interviene es aún de esta manera impersonal como se establecen los precios; es el caso de ciertos productos agrícolas como el algodón, el trigo o la soja. El mercado del algodón es un buen ejemplo. Si un productor de algodón, incluso el más importante, desaparece y se lleva su plantación al cielo, como sospecho que debe haber hecho Howard Hughes con su fortuna, no por ello se alterará el precio del algodón.
Por muy grande que sea, el productor no suministra más que una ínfima porción de la producción total. Y, al igual que todos los otros vendedores, debe someterse al mercado. Esta ley del mercado se consideraba como el pivote del sistema neoclásico. Lo sigue siendo aún en una buena medida y estoy seguro de que una lección de economía de cada dos sigue comenzando con el postulado tradicional: «Dadas las condiciones de la concurrencia….».
(De “Introducción a la economía” de J.K. Galbraith y Nicole Salinger-Editorial Crítica SA-Barcelona 1979).
Quienes tienen capacidad para perturbar un mercado han de ser las grandes empresas y también el propio Estado, cuando, con fines políticos o personales, los integrantes del gobierno intervienen en el sistema provocando peores efectos que los que supuestamente pretendían subsanar.
Puede decirse que lo ideal es la existencia de un Estado que trate de mantener sin perturbaciones a los diversos mercados que componen la economía nacional. De ahí que debe distinguirse entre las buenas y las malas intervenciones estatales en la economía.
Los extremos los encontramos en la postura socialista, por una parte, que elimina el proceso del mercado reemplazándolo por una economía planificada. El otro extremo lo encontramos en la postura del anarquismo de mercado que propone la no intervención estatal en la economía, lo que pocas veces se ha llevado a la práctica. Recordemos que los economistas que favorecieron el “milagro alemán” de la posguerra, hablaban de “una fuerte intervención del Estado”. En la actualidad, el gobierno de China interviene en la economía favoreciendo al sector empresarial con buen criterio. Alfred Müller-Armack escribió: "La economía social de mercado no presupone un Estado débil, sino que ve más bien en un Estado democrático fuerte la garantía del funcionamiento de este orden. El Estado no sólo está presente en función de la seguridad del ejercicio del derecho privado. Precisamente gracias a la economía social de mercado se ha visto confirmado en una de sus tareas esenciales: intervenir en favor del mantenimiento de una auténtica competencia como función política (en el sentido de Eucken, Frank Böhm y Miksch). El orden de competencia, asegurado por el Estado, anula asimismo factores de poder y los canaliza hacia el mercado".
"De esta suerte, una competencia socialmente apta para funcionar tiende a prevenir la acumulación de fortunas unilaterales provenientes de privilegios económicos. Por otra parte, este proceso también sienta bases para correcciones y transferencias de ingresos del Estado a los sectores más alicaídos de la población. Pero condición previa para cualquier intromisión de esta clase por parte del Estado es su compatibilidad con la economía de mercado y la correspondiente formación de réditos. Es decir, que el objetivo social debe ser logrado con medidas conformes con el mercado, sin estorbar el desarrollo de precios propiamente de mercado".
"Este postulado de la conformidad de Estado y mercado constituye el decisivo contraste entre este tipo de economía y el dirigismo. En este último, mercados enteros son paralizados por precios decretados. Y con ello amplios sectores de la población se ven perjudicados y padecen finalmente una notoria falta de los bienes indispensables para la vida. Por la conformidad con el Estado se distingue asimismo la economía social de mercado del intervencionismo. Este mezcla los entre sí contradictorios elementos del dirigismo con los de la economía de mercado según su conveniencia, hasta tanto se eliminen mutuamente e impidan la producción" (De "El orden del futuro" de Ludwig Erhard y A. Müller-Armack-EUDEBA-Buenos Aires 1981).
En los países subdesarrollados, por el contrario, se supone que el buen gobierno es el que “protege al pueblo de su enemigo natural: el sector empresario”. De ahí que muchos piensan que el buen gobierno es el que redistribuye las riquezas creadas por las empresas por fuera del intercambio asociado al mercado y al trabajo individual.
En cuanto a las condiciones que se han de cumplir para el óptimo funcionamiento del proceso del mercado, tenemos las siguientes:
a) Los compradores y los vendedores deben ser demasiado pequeños para influir sobre el precio del mercado.
b) Todos los participantes deben disponer de información completa y no puede haber secretos comerciales.
c) Los vendedores deben soportar el coste completo de los productos que venden y trasladarlos al precio de venta.
d) La inversión de capital debe permanecer dentro de los límites nacionales y el comercio entre los países debe equilibrarse.
e) Los ahorros deben invertirse en la creación de capital productivo.
(De "El mundo post empresarial" de David C. Korten-Ediciones Granica SA-Barcelona 2000)
A continuación se transcribe parte de un cuestionario al respecto:
Nicole Salinger: Exactamente ¿qué es el mercado? ¿y por qué le confiere tal importancia el sistema liberal neoclásico?
J. K. Galbraith: En sus orígenes, el mercado era el lugar donde los compradores y vendedores se encontraban realmente para intercambiar sus productos alimenticios, prendas de vestir, ganado o cualquier otra mercancía. Hoy es evidentemente un concepto abstracto que implica la venta o la compra de un bien o de un servicio. Está vacío de cualquier referencia geográfica. Los jefes de empresas americanos hablan con énfasis de sus transacciones complejas en el mercado. Es un sitio en el que jamás han puesto los pies.
NS: ¿Cuáles eran las condiciones de buen funcionamiento de la economía de mercado neoclásica?
JKG: El mercado, hay que repetirlo, estaba considerado como el regulador único de la vida económica. Pero si el mercado funcionaba mal, entonces de un modo u otro el Estado debía tomar el relevo para evitar la anarquía o la explotación de los débiles por los fuertes. Para ser eficaz, el mercado debía ser un instrumento impersonal, al margen de cualquier manipulación por parte de un individuo o de una organización. No podía tolerar que una gran empresa decretase por su cuenta las leyes que tenían que regirlo.
El privilegio había sido demasiado flagrante. De la misma manera, no se podía seguir hablando de mecanismo regulador si se permitía a cada particular la libertad de fijar sus propios precios. Esto habría sido asimismo demasiado cómodo.
Concernía a la concurrencia y a ella sola fijar los precios según el esquema tradicionalmente reiterado, una concurrencia perfectamente impersonal entre numerosos vendedores y numerosos compradores. Si un vendedor pedía un precio superior al del mercado, perdía su clientela y para reconquistarla debía bajar su precio. La ausencia o la llegada de un nuevo vendedor o de un nuevo comprador aislado no influían sobre los niveles de los precios.
NS: ¿Se han plasmado en realidad alguna vez estas condiciones? ¿Y en qué medida siguen existiendo hoy en día?
JKG: Donde el gobierno no interviene es aún de esta manera impersonal como se establecen los precios; es el caso de ciertos productos agrícolas como el algodón, el trigo o la soja. El mercado del algodón es un buen ejemplo. Si un productor de algodón, incluso el más importante, desaparece y se lleva su plantación al cielo, como sospecho que debe haber hecho Howard Hughes con su fortuna, no por ello se alterará el precio del algodón.
Por muy grande que sea, el productor no suministra más que una ínfima porción de la producción total. Y, al igual que todos los otros vendedores, debe someterse al mercado. Esta ley del mercado se consideraba como el pivote del sistema neoclásico. Lo sigue siendo aún en una buena medida y estoy seguro de que una lección de economía de cada dos sigue comenzando con el postulado tradicional: «Dadas las condiciones de la concurrencia….».
(De “Introducción a la economía” de J.K. Galbraith y Nicole Salinger-Editorial Crítica SA-Barcelona 1979).
martes, 22 de abril de 2025
Orden social y libertad individual
La izquierda política, por lo general, encuentra cierta incompatibilidad entre orden social y libertad individual, optando por promover cierto orden social artificial desde el Estado, considerando que de esa forma se repararía el supuesto caos asociado a la plena vigencia de libertades individuales, anulando o limitando severamente tal derecho natural de todo ciudadano. Francisco Ayala escribió: “El dualismo polémico entre libertad y orden pertenece a un determinado momento de la historia política. Es la fórmula concreta de una contraposición de actitudes frente al Estado en una precisa fase de la sociedad moderna, cuyas condiciones permitieron que los hombres se agruparan como partidarios del orden, por un lado, y partidarios de la libertad por el otro”.
“Sin embargo, esa fórmula histórica, explicable por un conjunto de circunstancias muy concretas, traduce una tensión substancial –y por ello, eterna- entre el orden y la libertad. Y el problema de la libertad arraiga en esa tensión substancial. Aparecerá revistiendo los planteamientos más diversos a lo largo de la Historia; su dialéctica tomará como expresión los más distintos lenguajes y será portada por los intereses prácticos más disímiles”.
“No importa: bajo tan variados carices se encuentra siempre, latente, el contraste vivo, fecundo y dinámico entre libertad y orden. Porque tanto la una como el otro responden a necesidades esenciales de la naturaleza humana, de manera que, siendo opuestos en su tendencia, exigen ineludiblemente ser conciliados, armonizados en la realidad de la convivencia social” (De “Historia de la libertad”-Editorial Atlántida SA-Buenos Aires 1951).
La supuesta incompatibilidad entre orden social y libertad individual se debe esencialmente a ignorar la existencia de sistemas autoorganizados, como es el caso del mercado en economía. En tal caso se advierte que toda perturbación de las acciones e intercambios libres, por parte del Estado, tiende a empeorar lo que se quiso corregir o mejorar.
Los supuestos errores, o “mal funcionamiento del mercado”, se deben a la errónea calificación como “economía de mercado” a las economías que se presentan en los países subdesarrollados, con muy pocas empresas, que conforman monopolios naturales y que están lejos de establecer una competencia empresarial y así establecer una verdadera economía de mercado. En los países más próximos a tal tipo de economía, se advierte la inexistencia de incompatibilidad entre orden económico y libertad individual.
También en otros aspectos, como es el caso del orden moral, se advierte la existencia de un sistema natural autoorganizado que tiende a producir auto-castigos a quienes se separan demasiado de la ética natural elemental. En cuanto a quienes respetan tal ética, se advierte una especie de premio a dicha adaptación. De esa forma, tampoco existe incompatibilidad entre orden moral y libertad individual. Como no siempre reina en la sociedad un adecuado nivel ético, muchas veces es necesaria la presencia del Estado para limitar los extravíos morales que atentan contra el orden social.
Si todos los integrantes de la sociedad tuvieran la predisposición a compartir penas y alegrías ajenas como propias, se cumpliría plenamente la compatibilidad entre orden social y libertad individual. No haría falta el Estado, ni los policías, ni los jueces, ni los abogados, ni los ejércitos, etc. Sería un mundo previsto como el denominado Reino de Dios, respecto del cual estamos bastante lejos de alcanzar.
Los defectos morales tienen plena actualidad, mientras los anarquistas abogan por la eliminación del Estado, por lo que apuntan a posibilitar cierto caos social. Por otra parte, los Estados totalitarios tienden a producir pésimos resultados. De ahí que ambos extremos son inadecuados. Es decir, la ausencia de Estado, por una parte, o “todo en el Estado, nada fuera del Estado”, por otra parte.
“Sin embargo, esa fórmula histórica, explicable por un conjunto de circunstancias muy concretas, traduce una tensión substancial –y por ello, eterna- entre el orden y la libertad. Y el problema de la libertad arraiga en esa tensión substancial. Aparecerá revistiendo los planteamientos más diversos a lo largo de la Historia; su dialéctica tomará como expresión los más distintos lenguajes y será portada por los intereses prácticos más disímiles”.
“No importa: bajo tan variados carices se encuentra siempre, latente, el contraste vivo, fecundo y dinámico entre libertad y orden. Porque tanto la una como el otro responden a necesidades esenciales de la naturaleza humana, de manera que, siendo opuestos en su tendencia, exigen ineludiblemente ser conciliados, armonizados en la realidad de la convivencia social” (De “Historia de la libertad”-Editorial Atlántida SA-Buenos Aires 1951).
La supuesta incompatibilidad entre orden social y libertad individual se debe esencialmente a ignorar la existencia de sistemas autoorganizados, como es el caso del mercado en economía. En tal caso se advierte que toda perturbación de las acciones e intercambios libres, por parte del Estado, tiende a empeorar lo que se quiso corregir o mejorar.
Los supuestos errores, o “mal funcionamiento del mercado”, se deben a la errónea calificación como “economía de mercado” a las economías que se presentan en los países subdesarrollados, con muy pocas empresas, que conforman monopolios naturales y que están lejos de establecer una competencia empresarial y así establecer una verdadera economía de mercado. En los países más próximos a tal tipo de economía, se advierte la inexistencia de incompatibilidad entre orden económico y libertad individual.
También en otros aspectos, como es el caso del orden moral, se advierte la existencia de un sistema natural autoorganizado que tiende a producir auto-castigos a quienes se separan demasiado de la ética natural elemental. En cuanto a quienes respetan tal ética, se advierte una especie de premio a dicha adaptación. De esa forma, tampoco existe incompatibilidad entre orden moral y libertad individual. Como no siempre reina en la sociedad un adecuado nivel ético, muchas veces es necesaria la presencia del Estado para limitar los extravíos morales que atentan contra el orden social.
Si todos los integrantes de la sociedad tuvieran la predisposición a compartir penas y alegrías ajenas como propias, se cumpliría plenamente la compatibilidad entre orden social y libertad individual. No haría falta el Estado, ni los policías, ni los jueces, ni los abogados, ni los ejércitos, etc. Sería un mundo previsto como el denominado Reino de Dios, respecto del cual estamos bastante lejos de alcanzar.
Los defectos morales tienen plena actualidad, mientras los anarquistas abogan por la eliminación del Estado, por lo que apuntan a posibilitar cierto caos social. Por otra parte, los Estados totalitarios tienden a producir pésimos resultados. De ahí que ambos extremos son inadecuados. Es decir, la ausencia de Estado, por una parte, o “todo en el Estado, nada fuera del Estado”, por otra parte.
sábado, 19 de abril de 2025
El mal como ausencia del bien
Decir que el mal es la ausencia del bien, es una expresión que carece de sentido a menos que definamos con cierta precisión lo que es el bien. Tal tipo de planteo aparece principalmente en el ámbito de la filosofía católica. Jacques Maritain escribió: “Se sabe que, sobre la metafísica del mal, Santo Tomás toma de nuevo y profundiza los grandes temas agustinianos: el mal no es ni una esencia ni una naturaleza ni una forma ni un ser; el mal es una ausencia de ser; no es una simple ausencia o negación, sino una privación: la privación de un bien que debía existir en una cosa” (De “El mal está entre nosotros” de Paul Claudel-Fomento de Cultura, Ediciones-Valencia 1959).
En cuanto al ser, leemos: “Designase con este nombre aquella perfección por la cual algo es un ente” (Del “Diccionario de Filosofía” de Walter Brugger-Editorial Herder-Barcelona 1978). En cuestiones humanas, hablar de “perfección” quizás sea algo exagerado, de ahí que convendría hablar de “completitud”. Así, el ser humano completo, o pleno, es el que satisface y exalta los atributos con que nos ha dotado el orden natural a través del proceso evolutivo. Tal proceso apunta a una mayor adaptación al orden natural.
Los principales atributos humanos son los asociados al cuerpo, a la mente y a lo emocional. De ahí que no debemos descuidar al cuerpo, apuntando a una vida saludable; a la mente, apuntando a un aceptable nivel cultural, y a lo emocional, apuntando a lo ético o moral, de donde provienen los conceptos de “bien” y “mal”.
Cuando los seres humanos descuidamos alguno, o algunos, de estos aspectos, hablamos de seres parcialmente mutilados. En el caso del aspecto emocional, cuando nos alejamos demasiado de los mandamientos bíblicos, tiende a desaparecer el “bien” (asociado a la plenitud, o completitud) de donde surge el “mal” como ausencia de “bien”, por lo cual tiene sentido la afirmación inicial.
Más concretamente, y teniendo en cuenta las actitudes emocionales básicas, que son el amor (compartir penas y alegrías ajenas como propias), odio (alegrarse del sufrimiento ajeno y entristecerse por su alegría), egoísmo (interesarse sólo por uno mismo) e indiferencia (ni siquiera ocuparse por uno mismo), advertimos que el amor apunta al bien y el odio, el egoísmo y la indiferencia apuntan al mal. Si no apuntamos al bien, necesariamente caeremos en alguna actitud predominante que asociamos al mal.
Es oportuno tener presente el “Amarás al prójimo como a ti mismo”, mandamiento que nos sugiere un interés similar hacia lo que nos ocurre a cada uno de nosotros como lo que le ocurre a los demás, como una orientación ética a adoptar. Sin embargo, muchas veces hemos escuchado que “hay que hacer el bien hasta que duela” o, en general, que el mérito moral implica favorecer al prójimo incluso a través de incomodidades o sufrimientos propios, lo que conduce a que tales ayudas ofrezcan poco atractivo para ser cumplidas.
Existe alguna forma de sufrimiento, al ayudar a otro, cuando no existe la actitud empática en grado suficiente; de ahí que pocas veces se traduce el trabajo y dedicación de los padres por sus hijos como un “sacrificio”, sino que son esfuerzos que conllevan una felicidad simultánea entre todos. Fernando Savater escribió: “Es común –y no sólo entre los profanos- considerar la actitud moral como sinónimo de altruismo o desinterés, y la acción egoísta o interesada como ejemplo de inmoralidad. Se trata de un prejuicio que ha recibido diversos apoyos religiosos o colectivistas. Pero siempre ha existido también otra inspiración ética, no transmundana sino inmanente, basada en la ilustración del egoísmo y el apasionado interés por el bien propio, lo cual no es menos social: sólo menos hipócrita” (De “Ética como amor propio”-Editorial Grijalbo SA-México 1991).
Es importante distinguir entre “amor propio” y “egoísmo”. Mientras al primero podemos asociarlo a quien tiene la predisposición a compartir penas y alegrías ajenas como propias, al segundo podemos asociarlo a quien tiene la predisposición a ignorar completamente lo que a los demás les suceda o pueda sucederles.
Mientras que el amor, como empatía emocional, conduce al bien individual y social, el supuesto “amor con sufrimiento” aleja al bien individual y social. Así, el altruismo no forma parte de la naturaleza humana, sino que es una pseudo-actitud impulsada principalmente por el marxismo como una campaña para inducir en las mentes inadvertidas una ciega obediencia mental y material a quienes dirigen el Estado totalitario. También desde sectores católicos surge confusión entre amor propio y egoísmo, que son dos actitudes completamente diferentes.
Esto implica que el orden natural nos exige, como precio a pagar por nuestra supervivencia (y por nuestra felicidad individual), el deber de buscar la felicidad en forma simultánea con la de quienes nos rodean, es decir, con el prójimo, como indica el mandamiento bíblico. Así, todo bien que hagamos a los demás apuntará simultáneamente a nuestro propio bien.
En cuanto al ser, leemos: “Designase con este nombre aquella perfección por la cual algo es un ente” (Del “Diccionario de Filosofía” de Walter Brugger-Editorial Herder-Barcelona 1978). En cuestiones humanas, hablar de “perfección” quizás sea algo exagerado, de ahí que convendría hablar de “completitud”. Así, el ser humano completo, o pleno, es el que satisface y exalta los atributos con que nos ha dotado el orden natural a través del proceso evolutivo. Tal proceso apunta a una mayor adaptación al orden natural.
Los principales atributos humanos son los asociados al cuerpo, a la mente y a lo emocional. De ahí que no debemos descuidar al cuerpo, apuntando a una vida saludable; a la mente, apuntando a un aceptable nivel cultural, y a lo emocional, apuntando a lo ético o moral, de donde provienen los conceptos de “bien” y “mal”.
Cuando los seres humanos descuidamos alguno, o algunos, de estos aspectos, hablamos de seres parcialmente mutilados. En el caso del aspecto emocional, cuando nos alejamos demasiado de los mandamientos bíblicos, tiende a desaparecer el “bien” (asociado a la plenitud, o completitud) de donde surge el “mal” como ausencia de “bien”, por lo cual tiene sentido la afirmación inicial.
Más concretamente, y teniendo en cuenta las actitudes emocionales básicas, que son el amor (compartir penas y alegrías ajenas como propias), odio (alegrarse del sufrimiento ajeno y entristecerse por su alegría), egoísmo (interesarse sólo por uno mismo) e indiferencia (ni siquiera ocuparse por uno mismo), advertimos que el amor apunta al bien y el odio, el egoísmo y la indiferencia apuntan al mal. Si no apuntamos al bien, necesariamente caeremos en alguna actitud predominante que asociamos al mal.
Es oportuno tener presente el “Amarás al prójimo como a ti mismo”, mandamiento que nos sugiere un interés similar hacia lo que nos ocurre a cada uno de nosotros como lo que le ocurre a los demás, como una orientación ética a adoptar. Sin embargo, muchas veces hemos escuchado que “hay que hacer el bien hasta que duela” o, en general, que el mérito moral implica favorecer al prójimo incluso a través de incomodidades o sufrimientos propios, lo que conduce a que tales ayudas ofrezcan poco atractivo para ser cumplidas.
Existe alguna forma de sufrimiento, al ayudar a otro, cuando no existe la actitud empática en grado suficiente; de ahí que pocas veces se traduce el trabajo y dedicación de los padres por sus hijos como un “sacrificio”, sino que son esfuerzos que conllevan una felicidad simultánea entre todos. Fernando Savater escribió: “Es común –y no sólo entre los profanos- considerar la actitud moral como sinónimo de altruismo o desinterés, y la acción egoísta o interesada como ejemplo de inmoralidad. Se trata de un prejuicio que ha recibido diversos apoyos religiosos o colectivistas. Pero siempre ha existido también otra inspiración ética, no transmundana sino inmanente, basada en la ilustración del egoísmo y el apasionado interés por el bien propio, lo cual no es menos social: sólo menos hipócrita” (De “Ética como amor propio”-Editorial Grijalbo SA-México 1991).
Es importante distinguir entre “amor propio” y “egoísmo”. Mientras al primero podemos asociarlo a quien tiene la predisposición a compartir penas y alegrías ajenas como propias, al segundo podemos asociarlo a quien tiene la predisposición a ignorar completamente lo que a los demás les suceda o pueda sucederles.
Mientras que el amor, como empatía emocional, conduce al bien individual y social, el supuesto “amor con sufrimiento” aleja al bien individual y social. Así, el altruismo no forma parte de la naturaleza humana, sino que es una pseudo-actitud impulsada principalmente por el marxismo como una campaña para inducir en las mentes inadvertidas una ciega obediencia mental y material a quienes dirigen el Estado totalitario. También desde sectores católicos surge confusión entre amor propio y egoísmo, que son dos actitudes completamente diferentes.
Esto implica que el orden natural nos exige, como precio a pagar por nuestra supervivencia (y por nuestra felicidad individual), el deber de buscar la felicidad en forma simultánea con la de quienes nos rodean, es decir, con el prójimo, como indica el mandamiento bíblico. Así, todo bien que hagamos a los demás apuntará simultáneamente a nuestro propio bien.
miércoles, 16 de abril de 2025
Julio Meinvielle y el nacionalismo católico
El sacerdote Julio Meinvielle, junto con Gustavo Franceschi y Leonardo Castellani, también sacerdotes, fueron las figuras más representativas del nacionalismo católico argentino. Además de rechazar desde esa postura al comunismo y al liberalismo, principalmente, hicieron lo propio con sectores como el judaísmo. En este caso se advierte el error común de hablar de “los judíos” como si se tratara de personas que piensan y actúan en forma idéntica o muy similar, ignorándose que existen diferentes posturas entre los integrantes de tal sector de la sociedad.
El antisemitismo teológico de Meinvielle le conduce a adoptar una postura antagónica respecto del “pueblo deicida” sin tener en cuenta que a los judíos de la actualidad no se les puede acusar por lo que hicieron sus antepasados de hace unos 2.000 años atrás. Además, si las prédicas cristianas son beneficiosas para todo ser humano, quienes las rechazan se perjudican ellos mismos, de ahí las injustificadas reacciones ante tal sector de la sociedad.
Para comprender la postura de Meinvielle, debe considerarse que exaltaba las virtudes de la sociedad europea medieval, por lo cual habría de oponerse a todos los pensadores que apuntaban a dejar de lado o bien a destruir dicho orden social. Daniel Lvovich escribió: “Remitiéndose constantemente a la obra de Santo Tomás, propugnó la reedición del orden teocrático medieval, al que consideraba como único modelo válido de organización social, como parte de una cosmovisión basada en un estricto tradicionalismo católico”.
“En su concepción, la democracia liberal y el sufragio universal contradecían las leyes naturales, mientras los partidos políticos y la prensa no serían más que formas de parasitismo social. Meinvielle ha expuesto las bases de su pensamiento político del siguiente modo: «1º: La soberanía viene de Dios y no del pueblo. 2º: El orden moral no es una creación humana. 3º: El orden jurídico no es tampoco un producto del capricho humano. Arranca del orden moral… y no puede nunca contrariar la ley eterna inscripta por Dios en la razón humana. 4º: La ciudad no puede tampoco organizarse al capricho de la multitud. Es permitida tan sólo la organización fundamental de la política, que es la procuración eficaz del bien común»”.
“Meinvielle distinguía en la Edad Media cuatro funciones básicas, jerárquicamente ordenadas, que pretendía reeditar: la función de ejecución, a cargo de los artesanos; la función económica de dirección, encarnada en la burguesía; la función política, propia de la nobleza y la función religiosa, a cargo del sacerdocio. El sacerdocio tenía, en esta óptica, la función de asegurar la vida divina de los hombres incorporándolos y manteniéndola en la sociedad de los hijos de Dios”.
“El dominio de la Iglesia se extendía a todo el ámbito de lo espiritual, privado o público, individual, doméstico o social; nada que de algún modo tuviera relación con el orden eterno podía sustraerse a su jurisdicción. La función política tendría como fin hacer virtuosa la convivencia humana, y no podía recaer sino en una aristocracia, capaz de hacer imperar la virtud. Sin embargo la definición de la virtud es atributo del poder sacerdotal, con lo que la aristocracia llevaba a la realización práctica el estado de virtud que aprendió de los sacerdotes. Por debajo de ellos burguesía y artesanado, aportaban en mutua colaboración en el ámbito económico, capital y trabajo” (De “Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina”-Ediciones B Argentina SA-Buenos Aires 2003).
El plan mencionado admite la posibilidad del gobierno del hombre sobre el hombre, tanto entre sectores de la sociedad medieval como de los sacerdotes sobre el resto, siendo incompatible con la idea bíblica más importante, que es la del Reino de Dios, o gobierno de Dios sobre el hombre a través de las leyes naturales. Mientras que Cristo es el intermediario entre Dios, o el orden natural, y los demás seres humanos, apuntando a una teocracia directa, siendo la Iglesia una divulgadora de tal proceso, la Iglesia elevó a Cristo a la categoría de Dios para ubicarse entonces como la intermediaria entre el Cristo-Dios y los hombres, constituyendo una teocracia indirecta, con los pobres resultados que en la actualidad podemos comprobar.
La postura de los nacionalistas católicos, y de la Iglesia en general, implica el rechazo de todo sector o de todo proceso que se oponga o se haya opuesto a la aceptación de la Iglesia como la “intermediaria entre Dios y la humanidad” y de ahí el rechazo católico al liberalismo, comunismo, judaísmo, Reforma, diversas revoluciones, etc., sin importar tanto los atributos de tales sectores o procesos, ya que la Iglesia tiende a pactar teniendo en cuenta prioritariamente la posibilidad de poder ocupar el lugar preferencial que supone merecer. Si la Iglesia fuese la encargada, con su propio criterio, de orientar a la humanidad en la actualidad, seguramente nos orientaría hacia alguna forma de totalitarismo como el de Cuba o Venezuela. Y tal desvío de la ética bíblica individual, promovida por Cristo, hace evidente el error histórico de reemplazar lo que Cristo dijo a los hombres por lo que los hombres dicen sobre Cristo.
El antisemitismo teológico de Meinvielle le conduce a adoptar una postura antagónica respecto del “pueblo deicida” sin tener en cuenta que a los judíos de la actualidad no se les puede acusar por lo que hicieron sus antepasados de hace unos 2.000 años atrás. Además, si las prédicas cristianas son beneficiosas para todo ser humano, quienes las rechazan se perjudican ellos mismos, de ahí las injustificadas reacciones ante tal sector de la sociedad.
Para comprender la postura de Meinvielle, debe considerarse que exaltaba las virtudes de la sociedad europea medieval, por lo cual habría de oponerse a todos los pensadores que apuntaban a dejar de lado o bien a destruir dicho orden social. Daniel Lvovich escribió: “Remitiéndose constantemente a la obra de Santo Tomás, propugnó la reedición del orden teocrático medieval, al que consideraba como único modelo válido de organización social, como parte de una cosmovisión basada en un estricto tradicionalismo católico”.
“En su concepción, la democracia liberal y el sufragio universal contradecían las leyes naturales, mientras los partidos políticos y la prensa no serían más que formas de parasitismo social. Meinvielle ha expuesto las bases de su pensamiento político del siguiente modo: «1º: La soberanía viene de Dios y no del pueblo. 2º: El orden moral no es una creación humana. 3º: El orden jurídico no es tampoco un producto del capricho humano. Arranca del orden moral… y no puede nunca contrariar la ley eterna inscripta por Dios en la razón humana. 4º: La ciudad no puede tampoco organizarse al capricho de la multitud. Es permitida tan sólo la organización fundamental de la política, que es la procuración eficaz del bien común»”.
“Meinvielle distinguía en la Edad Media cuatro funciones básicas, jerárquicamente ordenadas, que pretendía reeditar: la función de ejecución, a cargo de los artesanos; la función económica de dirección, encarnada en la burguesía; la función política, propia de la nobleza y la función religiosa, a cargo del sacerdocio. El sacerdocio tenía, en esta óptica, la función de asegurar la vida divina de los hombres incorporándolos y manteniéndola en la sociedad de los hijos de Dios”.
“El dominio de la Iglesia se extendía a todo el ámbito de lo espiritual, privado o público, individual, doméstico o social; nada que de algún modo tuviera relación con el orden eterno podía sustraerse a su jurisdicción. La función política tendría como fin hacer virtuosa la convivencia humana, y no podía recaer sino en una aristocracia, capaz de hacer imperar la virtud. Sin embargo la definición de la virtud es atributo del poder sacerdotal, con lo que la aristocracia llevaba a la realización práctica el estado de virtud que aprendió de los sacerdotes. Por debajo de ellos burguesía y artesanado, aportaban en mutua colaboración en el ámbito económico, capital y trabajo” (De “Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina”-Ediciones B Argentina SA-Buenos Aires 2003).
El plan mencionado admite la posibilidad del gobierno del hombre sobre el hombre, tanto entre sectores de la sociedad medieval como de los sacerdotes sobre el resto, siendo incompatible con la idea bíblica más importante, que es la del Reino de Dios, o gobierno de Dios sobre el hombre a través de las leyes naturales. Mientras que Cristo es el intermediario entre Dios, o el orden natural, y los demás seres humanos, apuntando a una teocracia directa, siendo la Iglesia una divulgadora de tal proceso, la Iglesia elevó a Cristo a la categoría de Dios para ubicarse entonces como la intermediaria entre el Cristo-Dios y los hombres, constituyendo una teocracia indirecta, con los pobres resultados que en la actualidad podemos comprobar.
La postura de los nacionalistas católicos, y de la Iglesia en general, implica el rechazo de todo sector o de todo proceso que se oponga o se haya opuesto a la aceptación de la Iglesia como la “intermediaria entre Dios y la humanidad” y de ahí el rechazo católico al liberalismo, comunismo, judaísmo, Reforma, diversas revoluciones, etc., sin importar tanto los atributos de tales sectores o procesos, ya que la Iglesia tiende a pactar teniendo en cuenta prioritariamente la posibilidad de poder ocupar el lugar preferencial que supone merecer. Si la Iglesia fuese la encargada, con su propio criterio, de orientar a la humanidad en la actualidad, seguramente nos orientaría hacia alguna forma de totalitarismo como el de Cuba o Venezuela. Y tal desvío de la ética bíblica individual, promovida por Cristo, hace evidente el error histórico de reemplazar lo que Cristo dijo a los hombres por lo que los hombres dicen sobre Cristo.
lunes, 14 de abril de 2025
Séneca y el cristianismo
La aceptación del cristianismo por parte de los antiguos romanos, se debió esencialmente a la compatibilidad de la ética cristiana con la ética estoica, prevalente en Roma desde una época coincidente con las primeras etapas del cristianismo. Una de las figuras representativas del estoicismo romano fue Lucio Anneo Séneca.
Por lo general, al menos desde algunos sectores del cristianismo, se habla con cierto desprecio de los antiguos paganos, sólo por el hecho de no ser cristianos. Si consideramos que, desde el punto de vista de la religión moral, puede denominarse cristiano a quien cumple con los mandamientos bíblicos, quizás sin conocerlos, quedaría mejor decir que los antiguos estoicos eran "pre-cristianos", debido precisamente a la cercanía existente entre ambas éticas.
Al respecto, Julio Mangas Manjarrés escribió: "Los autores cristianos, ya desde la Antigüedad, valoraron positivamente a Séneca. En la Europa medieval y moderna, Séneca siguió gozando de un gran prestigio. Entre ellos, predominó la idea de un Séneca pagano como precursor del cristianismo y, para algunos, la de un Séneca próximo a la conversión al cristianismo”.
“Se comprenden esas actitudes por tres hechos principales: el hermano mayor de Séneca conoció a san Pablo; la visión de Séneca sobre la divinidad permitía pensar en que creía en un dios único, creador y regidor del mundo y de los destinos humanos; y, en tercer lugar, la moral defendida por Séneca estaba muy próxima a la moral defendida por los cristianos”.
“El pensamiento moral de Séneca, compartido por otros grupos de filósofos y sectores sociales de su época, terminó ganando adeptos. Durante los emperadores Antoninos (98-193), el estoicismo fue una filosofía en auge: Marco Aurelio, el emperador filósofo, estoico, no fue más que un exponente de la misma corriente de pensamiento. Ello condujo a que la moral, también la moral sexual, de esa época se pareciera tanto a la moral cristiana”.
“Si Séneca se había manifestado contrario a las relaciones sexuales fuera de la pareja, había defendido el matrimonio como marco de las mismas así como la reciprocidad de la fidelidad entre hombre y mujer, los médicos que le siguieron justificaban semejantes ideas con otros argumentos. Así, la moral estoica y los principios de los médicos coincidían con las ideas morales de los cristianos. Se entiende bien que san Jerónimo, que pudo leer el tratado perdido de Séneca Sobre el matrimonio, se identificara con su contenido. En ese sentido fue Séneca un precedente del cristianismo, como lo fueron otros muchos paganos”.
“Los conversos al cristianismo por la predicación de Pablo debían a veces modificar sus hábitos de vida. Pablo ya había tenido problemas con ello. Así, los dueños de una esclava de la que obtenían beneficios por echar la buenaventura a los viandantes en la plaza pública, lamentaron la conversión de su esclava por Pablo; se les había terminado su fuente de ingresos. Ante tal drama, contribuyeron a organizar alborotos en su ciudad de Filipos hasta conseguir que interviniera la fuerza pública; Pablo fue acusado de ser el responsable de los hechos y fue llevado a prisión, de la que salió poco después”.
“En Corinto se repetía una situación semejante. Pablo, acusado de ser el instigador de tumultos entre los judíos, fue llevado ante el gobernador de la provincia de Acaya, Marco Anneo Novato, hermano de Séneca. Como era habitual, los administradores romanos no entraban en cuestiones de disputas religiosas, mientras éstas no condujeran a levantamientos sociales o supusieran un ataque abierto a la religión oficial romana”.
“Ninguna de las dos circunstancias debían darse en Pablo que fue puesto en libertad por el gobernador. Es de suponer que el hermano de Séneca, también estoico, se interesara por los contenidos de la predicación de Pablo, pero tal interés o curiosidad no conduce a pensar que comenzara a sentir simpatía por los cristianos, a los que los romanos seguían viendo como una secta judía”.
“La familia de Séneca, como muchos otros estoicos, no simpatizaban con los judíos. Por ello resulta más inimaginable que Anneo Novato hubiera servido más tarde de intermediario para un posterior contacto entre san Pablo y Séneca. Sí hubo una coincidencia cronológica en sus vidas: más tarde, Pablo llegó a Puteoli en el año 61, estuvo en semicautividad en Roma durante los años 61-63, de la que fue liberado para ser más tarde de nuevo encarcelado en Roma. Pablo fue condenado a muerte dos años después que Séneca. Ignoramos si llegaron a conocerse. En la correspondencia de Séneca, no hay el más mínimo indicio para sospechar un supuesto encuentro. Ello no fue obstáculo para que circularan unas imaginarias cartas entre Séneca y san Pablo, acogidas como auténticas por san Jerónimo” (De “Séneca o el poder de la cultura”-Editorial Debate SA-Madrid 2001).
Por lo general, al menos desde algunos sectores del cristianismo, se habla con cierto desprecio de los antiguos paganos, sólo por el hecho de no ser cristianos. Si consideramos que, desde el punto de vista de la religión moral, puede denominarse cristiano a quien cumple con los mandamientos bíblicos, quizás sin conocerlos, quedaría mejor decir que los antiguos estoicos eran "pre-cristianos", debido precisamente a la cercanía existente entre ambas éticas.
Al respecto, Julio Mangas Manjarrés escribió: "Los autores cristianos, ya desde la Antigüedad, valoraron positivamente a Séneca. En la Europa medieval y moderna, Séneca siguió gozando de un gran prestigio. Entre ellos, predominó la idea de un Séneca pagano como precursor del cristianismo y, para algunos, la de un Séneca próximo a la conversión al cristianismo”.
“Se comprenden esas actitudes por tres hechos principales: el hermano mayor de Séneca conoció a san Pablo; la visión de Séneca sobre la divinidad permitía pensar en que creía en un dios único, creador y regidor del mundo y de los destinos humanos; y, en tercer lugar, la moral defendida por Séneca estaba muy próxima a la moral defendida por los cristianos”.
“El pensamiento moral de Séneca, compartido por otros grupos de filósofos y sectores sociales de su época, terminó ganando adeptos. Durante los emperadores Antoninos (98-193), el estoicismo fue una filosofía en auge: Marco Aurelio, el emperador filósofo, estoico, no fue más que un exponente de la misma corriente de pensamiento. Ello condujo a que la moral, también la moral sexual, de esa época se pareciera tanto a la moral cristiana”.
“Si Séneca se había manifestado contrario a las relaciones sexuales fuera de la pareja, había defendido el matrimonio como marco de las mismas así como la reciprocidad de la fidelidad entre hombre y mujer, los médicos que le siguieron justificaban semejantes ideas con otros argumentos. Así, la moral estoica y los principios de los médicos coincidían con las ideas morales de los cristianos. Se entiende bien que san Jerónimo, que pudo leer el tratado perdido de Séneca Sobre el matrimonio, se identificara con su contenido. En ese sentido fue Séneca un precedente del cristianismo, como lo fueron otros muchos paganos”.
“Los conversos al cristianismo por la predicación de Pablo debían a veces modificar sus hábitos de vida. Pablo ya había tenido problemas con ello. Así, los dueños de una esclava de la que obtenían beneficios por echar la buenaventura a los viandantes en la plaza pública, lamentaron la conversión de su esclava por Pablo; se les había terminado su fuente de ingresos. Ante tal drama, contribuyeron a organizar alborotos en su ciudad de Filipos hasta conseguir que interviniera la fuerza pública; Pablo fue acusado de ser el responsable de los hechos y fue llevado a prisión, de la que salió poco después”.
“En Corinto se repetía una situación semejante. Pablo, acusado de ser el instigador de tumultos entre los judíos, fue llevado ante el gobernador de la provincia de Acaya, Marco Anneo Novato, hermano de Séneca. Como era habitual, los administradores romanos no entraban en cuestiones de disputas religiosas, mientras éstas no condujeran a levantamientos sociales o supusieran un ataque abierto a la religión oficial romana”.
“Ninguna de las dos circunstancias debían darse en Pablo que fue puesto en libertad por el gobernador. Es de suponer que el hermano de Séneca, también estoico, se interesara por los contenidos de la predicación de Pablo, pero tal interés o curiosidad no conduce a pensar que comenzara a sentir simpatía por los cristianos, a los que los romanos seguían viendo como una secta judía”.
“La familia de Séneca, como muchos otros estoicos, no simpatizaban con los judíos. Por ello resulta más inimaginable que Anneo Novato hubiera servido más tarde de intermediario para un posterior contacto entre san Pablo y Séneca. Sí hubo una coincidencia cronológica en sus vidas: más tarde, Pablo llegó a Puteoli en el año 61, estuvo en semicautividad en Roma durante los años 61-63, de la que fue liberado para ser más tarde de nuevo encarcelado en Roma. Pablo fue condenado a muerte dos años después que Séneca. Ignoramos si llegaron a conocerse. En la correspondencia de Séneca, no hay el más mínimo indicio para sospechar un supuesto encuentro. Ello no fue obstáculo para que circularan unas imaginarias cartas entre Séneca y san Pablo, acogidas como auténticas por san Jerónimo” (De “Séneca o el poder de la cultura”-Editorial Debate SA-Madrid 2001).
domingo, 13 de abril de 2025
¿Trump repite errores del pasado?
Por Will Weissert (Desde Washington-AP)
¿TRUMP QUIERE REPETIR EL NEFASTO ERROR DE HOOVER DE LOS AÑOS TREINTA?
La suba en Estados Unidos de los aranceles a la importación condujo al mundo a una Gran Depresión.
En los primeros días de la Gran Depresión, el representante republicano de Oregon, Willis Hawley, y el senador republicano de Utah, Reed Smoot, pensaron que habían hallado una manera de proteger a los agricultores y fabricantes estadounidenses de la competencia extranjera: los aranceles.
El presidente Herbert Hoover firmó la Ley de Aranceles Smoot-Hawley en 1930, aun cuando muchos economistas advirtieron que los gravámenes provocarían aranceles de represalia de otros países, lo cual fue precisamente lo que sucedió. La economía de Estados Unidos se hundió más profundamente en una devastadora crisis financiera de la que no saldría hasta la Segunda Guerra Mundial.
La mayoría de los historiadores consideran la ley Smoot-Hawley como un error que empeoró un clima económico que ya era malo. Pero los aranceles tienen un nuevo defensor en el presidente Donald Trump.
Al igual que Trump, Hoover fue elegido en gran medida por su perspicacia empresarial. Ingeniero minero internacionalista y humanitario, asumió el cargo en 1929 como un enérgico director ejecutivo, ansioso por promover asociaciones público-privadas y utilizar los mecanismos del gobierno para promover el crecimiento económico.
“Todo el mundo no sólo puede ser rico, sino que debería ser rico”, declaró en su discurso de investidura, antes de convocar una sesión especial del Congreso para proteger mejor a los agricultores estadounidenses con “cambios limitados en el arancel”.
En cambio, el 31er presidente obtuvo la Gran Depresión.
Trump, que ahora defiende sus propios aranceles radicales que han hecho tambalear los mercados globales, argumenta que Estados Unidos se fundó sobre los altos impuestos de importación a los bienes del extranjero.
Pero el país comenzó a abandonarlos cuando creó un impuesto federal sobre los ingresos en 1913, dice el actual jefe de la Casa Blanca. Luego, “en 1929, todo llegó a un final muy abrupto con la Gran Depresión. Y nunca habría sucedido si se hubieran mantenido con la política arancelaria”, explicaba Trump al anunciar su plan de aranceles la semana pasada.
Refiriéndose a la ley Smoot-Hawley, agregó: “Intentaron traer de vuelta los aranceles para salvar a nuestro país, pero ya se había ido. Se había ido. Era demasiado tarde. No se podía hacer nada: tomó años y años salir de esa depresión”. Sin embargo, la historia de altos aranceles de Estados Unidos continuó mucho después de 1913, y la interpretación de Trump sobre lo que provocó la Gran Depresión, así como la respuesta de Washington en la era de Hoover, no reflejan lo que realmente sucedió.
OTRA CAMPANA
Gary Richardson, profesor de economía en la Universidad de California, Irvine, señala que Estados Unidos mantuvo altos aranceles durante mucho tiempo, lo que “ayudó a trasladar la industria aquí. Pero nos deshicimos de ellos porque, como el país que estaba a la vanguardia de la tecnología, no pensábamos que fueran útiles”.
“Cuando éramos más poderosos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, impusimos un régimen de bajos aranceles a la mayor parte del mundo porque pensábamos que nos beneficiaría”, dijo Richardson, también ex historiador del Sistema de la Reserva Federal. “Ahora, estamos volviendo a algo diferente”.
Los aranceles datan de 1789. George Washington firmó la Ley de Aranceles de 1789, que fue la primera legislación importante aprobada por el Congreso, la cual impuso un gravamen del 5% sobre muchos bienes importados a Estados Unidos. Sin un impuesto federal sobre los ingresos, la estrategia consistía en encontrar fuentes de ingresos para el gobierno al tiempo que se protegía a los productores estadounidenses de la competencia extranjera.
Después de que la Guerra de 1812 interrumpiera el comercio de Estados Unidos con Reino Unido, Estados Unidos aprobó más aranceles en 1817, destinados a proteger la fabricación nacional contra las importaciones potencialmente más baratas, especialmente textiles.
Los altos aranceles se mantuvieron durante décadas, particularmente mientras el gobierno buscaba aumentar sus ingresos y pagar la deuda en la que incurrió durante la Guerra Civil.
La Ley de Aranceles de 1890 elevó los impuestos al 49,5% sobre más de 1.500 artículos. El Napoleón del proteccionismo, William McKinley, un congresista republicano de Ohio que sería elegido presidente en 1896 y uno de los héroes de Trump, defendió la medida.
Pero esa acción hizo que los precios subieran y que la economía de Estados Unidos cayera. Empeoró después del llamado Pánico de 1893, cuando el desempleo alcanzó el 25%. Los historiadores se referían al período como la “gran depresión” hasta que fue superado por la verdadera Gran Depresión.
NUEVO IMPUESTO
Un impuesto nacional sobre la renta no se volvió permanente hasta que el Congreso aprobó la 16ta Enmienda en 1909, la cual fue ratificada cuatro años después. A pesar de lo que sugiere Trump, lo que siguió fue un crecimiento económico continuo, impulsado por avances tecnológicos como el teléfono y un aumento del gasto del consumidor después de la Primera Guerra Mundial.
Un auge de la construcción y un aumento de la fabricación, particularmente de bienes de consumo entre los que estuvo el automóvil, ayudaron a desencadenar los locos años 20. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó seis veces, subiendo de 63 puntos en agosto de 1921 a casi 400 en septiembre de 1929.
Fue la era de la Prohibición y la era del jazz, un período de urbanización aun cuando la agricultura seguía siendo un motor económico clave. Las condiciones laborales a menudo eran malas, pero el nivel de vida aumentó para la clase media, que disfrutaba de innovaciones como la radio y las lavadoras.
La política de altos aranceles también persistió, y el Congreso aprobó la Ley Fordney-McCumber de 1922, que elevó los gravámenes sobre muchos bienes importados a su nivel más alto en la historia de Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer aún más la fabricación nacional. Eso provocó aranceles de represalia de socios comerciales clave de Estados Unidos que reflejan las reacciones de la China contemporánea y de otros países a los nuevos gravámenes de Trump.
MARTES NEGRO
La economía comenzó a desacelerarse cuando la Fed aumentó las tasas de interés en 1928 y de nuevo el año siguiente.
La idea era principalmente aliviar una burbuja del mercado de valores al reducir los préstamos a especuladores o empresas que compraban acciones. Pero eso generó tasas de interés más altas en Reino Unido y Alemania, lo que ayudó a desacelerar el gasto y la producción del consumidor global, e inició una recesión en Estados Unidos en el verano de 1929.
La Gran Depresión comenzó con el llamado Martes Negro el 29 de octubre de 1929, cuando una venta de pánico provocó la caída del mercado de valores, eliminando a miles de inversores que habían pedido grandes préstamos. A medida que la demanda del consumidor disminuía, las empresas manufactureras despedían trabajadores y cerraban fábricas.
En los años siguientes, la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó el 25%, mientras que la producción económica se desplomó casi un 30%. Hubo miles de quiebras bancarias y cierres generalizados de negocios, mientras millones de estadounidenses perdían sus hogares.
LA LEY SMOOT-HAWLEY
Con riqueza propia y simpatías globales, Hoover presentaba una figura muy diferente a la de Trump.
Hoover quedó huérfano a los nueve años y encabezó esfuerzos de ayuda alimentaria humanitaria durante la Primera Guerra Mundial mientras vivía en Londres. También fue secretario de Comercio antes de postularse para presidente. Podía ser dinámico con grupos pequeños pero reservado en público.
“No hay teatro en Herbert Hoover”, explica David Hamilton, profesor de historia de la Universidad de Kentucky. Tratando de cumplir su promesa de campaña de proteger a los agricultores, Hoover presionó al Congreso para obtener aranceles agrícolas más altos. Pero un objetivo principal era alentar a los agricultores a producir nuevos tipos de cultivos, y Hoover no consideraba que el incremento de los aranceles de Estados Unidos fuera incompatible con el comercio global, entiende Hamilton.
“No convirtió el comercio en un arma de la manera que vemos hoy”, añade Hamilton, autor de Del nuevo día al New Deal: Política agrícola estadounidense de Hoover a Roosevelt.
Hawley, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, originalmente buscó protecciones sólo para la agricultura. Pero el proyecto de ley final fue mucho más allá y utilizó los elevados aranceles para proteger la industria manufacturera. Fue aprobado en la Cámara en mayo de 1929.
Smoot, quien presidía el comité de finanzas del Senado, ayudó a supervisar su aprobación en marzo de 1930. La legislación reconciliada que se convirtió en la Ley de Aranceles Smoot-Hawley finalmente fue aprobada por el Congreso en junio de ese año.
Hoover estaba confundido, en especial, debido a que más de 1.000 economistas estadounidenses firmaron una carta instando a un veto. Pero aprobó la ley, diciendo en un comunicado: “Ninguna ley arancelaria ha sido promulgada, ni nunca será promulgada, bajo el sistema actual, que sea perfecta”.
Todo eso difiere de Trump, otro empresario convertido en presidente, quien creció en la riqueza y fue un magnate inmobiliario y estrella de reality shows que nunca había servido en el gobierno antes de ganar la presidencia por primera vez en 2016.
Trump ha defendido durante mucho tiempo los aranceles como una forma de proteger la economía y la fabricación de Estados Unidos a expensas de sus socios comerciales globales. Y eludió al Congreso al modificar potencialmente el alcance de sus objetivos políticos al declarar una “emergencia económica” para instituir aranceles de forma unilateral.
La ley Smoot-Hawley elevó los aranceles de importación en un 20% en promedio sobre miles de bienes, lo que provocó que muchos de los principales socios comerciales de Estados Unidos tomaran represalias. La cooperación internacional en asuntos no comerciales también desapareció, incluso en temas de defensa, lo que ayudó a allanar el camino para el ascenso de Hitler, dijo Richardson.
“Hubo algunas industrias donde se obtuvieron ganancias”, explica el profesor Richardson sobre la ley Smoot-Hawley. “Pero en general, las personas en Estados Unidos y las personas de todo el mundo fueron las perdedoras”.
Los fabricantes estadounidenses vieron cómo se evaporaban los mercados extranjeros para sus bienes, y la producción y el gasto del consumidor se hundieron aún más. En 1932, Hawley perdió las primarias republicanas de Oregon en su distrito, y Smoot fue derrotado en noviembre, cuando el demócrata Franklin D. Roosevelt aplastó a Hoover en la contienda presidencial.
En los años siguientes, Smoot, Hawley y Hoover siguieron defendiendo en gran medida sus políticas arancelarias culpando a las políticas comerciales internacionales y a las fuerzas monetarias externas, así como a los demócratas, por los problemas económicos de Estados Unidos. La economía no comenzaría su recuperación hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial aumentara la demanda de la producción fabril en 1939.
(De www.laprensa.com.ar)
¿TRUMP QUIERE REPETIR EL NEFASTO ERROR DE HOOVER DE LOS AÑOS TREINTA?
La suba en Estados Unidos de los aranceles a la importación condujo al mundo a una Gran Depresión.
En los primeros días de la Gran Depresión, el representante republicano de Oregon, Willis Hawley, y el senador republicano de Utah, Reed Smoot, pensaron que habían hallado una manera de proteger a los agricultores y fabricantes estadounidenses de la competencia extranjera: los aranceles.
El presidente Herbert Hoover firmó la Ley de Aranceles Smoot-Hawley en 1930, aun cuando muchos economistas advirtieron que los gravámenes provocarían aranceles de represalia de otros países, lo cual fue precisamente lo que sucedió. La economía de Estados Unidos se hundió más profundamente en una devastadora crisis financiera de la que no saldría hasta la Segunda Guerra Mundial.
La mayoría de los historiadores consideran la ley Smoot-Hawley como un error que empeoró un clima económico que ya era malo. Pero los aranceles tienen un nuevo defensor en el presidente Donald Trump.
Al igual que Trump, Hoover fue elegido en gran medida por su perspicacia empresarial. Ingeniero minero internacionalista y humanitario, asumió el cargo en 1929 como un enérgico director ejecutivo, ansioso por promover asociaciones público-privadas y utilizar los mecanismos del gobierno para promover el crecimiento económico.
“Todo el mundo no sólo puede ser rico, sino que debería ser rico”, declaró en su discurso de investidura, antes de convocar una sesión especial del Congreso para proteger mejor a los agricultores estadounidenses con “cambios limitados en el arancel”.
En cambio, el 31er presidente obtuvo la Gran Depresión.
Trump, que ahora defiende sus propios aranceles radicales que han hecho tambalear los mercados globales, argumenta que Estados Unidos se fundó sobre los altos impuestos de importación a los bienes del extranjero.
Pero el país comenzó a abandonarlos cuando creó un impuesto federal sobre los ingresos en 1913, dice el actual jefe de la Casa Blanca. Luego, “en 1929, todo llegó a un final muy abrupto con la Gran Depresión. Y nunca habría sucedido si se hubieran mantenido con la política arancelaria”, explicaba Trump al anunciar su plan de aranceles la semana pasada.
Refiriéndose a la ley Smoot-Hawley, agregó: “Intentaron traer de vuelta los aranceles para salvar a nuestro país, pero ya se había ido. Se había ido. Era demasiado tarde. No se podía hacer nada: tomó años y años salir de esa depresión”. Sin embargo, la historia de altos aranceles de Estados Unidos continuó mucho después de 1913, y la interpretación de Trump sobre lo que provocó la Gran Depresión, así como la respuesta de Washington en la era de Hoover, no reflejan lo que realmente sucedió.
OTRA CAMPANA
Gary Richardson, profesor de economía en la Universidad de California, Irvine, señala que Estados Unidos mantuvo altos aranceles durante mucho tiempo, lo que “ayudó a trasladar la industria aquí. Pero nos deshicimos de ellos porque, como el país que estaba a la vanguardia de la tecnología, no pensábamos que fueran útiles”.
“Cuando éramos más poderosos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, impusimos un régimen de bajos aranceles a la mayor parte del mundo porque pensábamos que nos beneficiaría”, dijo Richardson, también ex historiador del Sistema de la Reserva Federal. “Ahora, estamos volviendo a algo diferente”.
Los aranceles datan de 1789. George Washington firmó la Ley de Aranceles de 1789, que fue la primera legislación importante aprobada por el Congreso, la cual impuso un gravamen del 5% sobre muchos bienes importados a Estados Unidos. Sin un impuesto federal sobre los ingresos, la estrategia consistía en encontrar fuentes de ingresos para el gobierno al tiempo que se protegía a los productores estadounidenses de la competencia extranjera.
Después de que la Guerra de 1812 interrumpiera el comercio de Estados Unidos con Reino Unido, Estados Unidos aprobó más aranceles en 1817, destinados a proteger la fabricación nacional contra las importaciones potencialmente más baratas, especialmente textiles.
Los altos aranceles se mantuvieron durante décadas, particularmente mientras el gobierno buscaba aumentar sus ingresos y pagar la deuda en la que incurrió durante la Guerra Civil.
La Ley de Aranceles de 1890 elevó los impuestos al 49,5% sobre más de 1.500 artículos. El Napoleón del proteccionismo, William McKinley, un congresista republicano de Ohio que sería elegido presidente en 1896 y uno de los héroes de Trump, defendió la medida.
Pero esa acción hizo que los precios subieran y que la economía de Estados Unidos cayera. Empeoró después del llamado Pánico de 1893, cuando el desempleo alcanzó el 25%. Los historiadores se referían al período como la “gran depresión” hasta que fue superado por la verdadera Gran Depresión.
NUEVO IMPUESTO
Un impuesto nacional sobre la renta no se volvió permanente hasta que el Congreso aprobó la 16ta Enmienda en 1909, la cual fue ratificada cuatro años después. A pesar de lo que sugiere Trump, lo que siguió fue un crecimiento económico continuo, impulsado por avances tecnológicos como el teléfono y un aumento del gasto del consumidor después de la Primera Guerra Mundial.
Un auge de la construcción y un aumento de la fabricación, particularmente de bienes de consumo entre los que estuvo el automóvil, ayudaron a desencadenar los locos años 20. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó seis veces, subiendo de 63 puntos en agosto de 1921 a casi 400 en septiembre de 1929.
Fue la era de la Prohibición y la era del jazz, un período de urbanización aun cuando la agricultura seguía siendo un motor económico clave. Las condiciones laborales a menudo eran malas, pero el nivel de vida aumentó para la clase media, que disfrutaba de innovaciones como la radio y las lavadoras.
La política de altos aranceles también persistió, y el Congreso aprobó la Ley Fordney-McCumber de 1922, que elevó los gravámenes sobre muchos bienes importados a su nivel más alto en la historia de Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer aún más la fabricación nacional. Eso provocó aranceles de represalia de socios comerciales clave de Estados Unidos que reflejan las reacciones de la China contemporánea y de otros países a los nuevos gravámenes de Trump.
MARTES NEGRO
La economía comenzó a desacelerarse cuando la Fed aumentó las tasas de interés en 1928 y de nuevo el año siguiente.
La idea era principalmente aliviar una burbuja del mercado de valores al reducir los préstamos a especuladores o empresas que compraban acciones. Pero eso generó tasas de interés más altas en Reino Unido y Alemania, lo que ayudó a desacelerar el gasto y la producción del consumidor global, e inició una recesión en Estados Unidos en el verano de 1929.
La Gran Depresión comenzó con el llamado Martes Negro el 29 de octubre de 1929, cuando una venta de pánico provocó la caída del mercado de valores, eliminando a miles de inversores que habían pedido grandes préstamos. A medida que la demanda del consumidor disminuía, las empresas manufactureras despedían trabajadores y cerraban fábricas.
En los años siguientes, la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó el 25%, mientras que la producción económica se desplomó casi un 30%. Hubo miles de quiebras bancarias y cierres generalizados de negocios, mientras millones de estadounidenses perdían sus hogares.
LA LEY SMOOT-HAWLEY
Con riqueza propia y simpatías globales, Hoover presentaba una figura muy diferente a la de Trump.
Hoover quedó huérfano a los nueve años y encabezó esfuerzos de ayuda alimentaria humanitaria durante la Primera Guerra Mundial mientras vivía en Londres. También fue secretario de Comercio antes de postularse para presidente. Podía ser dinámico con grupos pequeños pero reservado en público.
“No hay teatro en Herbert Hoover”, explica David Hamilton, profesor de historia de la Universidad de Kentucky. Tratando de cumplir su promesa de campaña de proteger a los agricultores, Hoover presionó al Congreso para obtener aranceles agrícolas más altos. Pero un objetivo principal era alentar a los agricultores a producir nuevos tipos de cultivos, y Hoover no consideraba que el incremento de los aranceles de Estados Unidos fuera incompatible con el comercio global, entiende Hamilton.
“No convirtió el comercio en un arma de la manera que vemos hoy”, añade Hamilton, autor de Del nuevo día al New Deal: Política agrícola estadounidense de Hoover a Roosevelt.
Hawley, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, originalmente buscó protecciones sólo para la agricultura. Pero el proyecto de ley final fue mucho más allá y utilizó los elevados aranceles para proteger la industria manufacturera. Fue aprobado en la Cámara en mayo de 1929.
Smoot, quien presidía el comité de finanzas del Senado, ayudó a supervisar su aprobación en marzo de 1930. La legislación reconciliada que se convirtió en la Ley de Aranceles Smoot-Hawley finalmente fue aprobada por el Congreso en junio de ese año.
Hoover estaba confundido, en especial, debido a que más de 1.000 economistas estadounidenses firmaron una carta instando a un veto. Pero aprobó la ley, diciendo en un comunicado: “Ninguna ley arancelaria ha sido promulgada, ni nunca será promulgada, bajo el sistema actual, que sea perfecta”.
Todo eso difiere de Trump, otro empresario convertido en presidente, quien creció en la riqueza y fue un magnate inmobiliario y estrella de reality shows que nunca había servido en el gobierno antes de ganar la presidencia por primera vez en 2016.
Trump ha defendido durante mucho tiempo los aranceles como una forma de proteger la economía y la fabricación de Estados Unidos a expensas de sus socios comerciales globales. Y eludió al Congreso al modificar potencialmente el alcance de sus objetivos políticos al declarar una “emergencia económica” para instituir aranceles de forma unilateral.
La ley Smoot-Hawley elevó los aranceles de importación en un 20% en promedio sobre miles de bienes, lo que provocó que muchos de los principales socios comerciales de Estados Unidos tomaran represalias. La cooperación internacional en asuntos no comerciales también desapareció, incluso en temas de defensa, lo que ayudó a allanar el camino para el ascenso de Hitler, dijo Richardson.
“Hubo algunas industrias donde se obtuvieron ganancias”, explica el profesor Richardson sobre la ley Smoot-Hawley. “Pero en general, las personas en Estados Unidos y las personas de todo el mundo fueron las perdedoras”.
Los fabricantes estadounidenses vieron cómo se evaporaban los mercados extranjeros para sus bienes, y la producción y el gasto del consumidor se hundieron aún más. En 1932, Hawley perdió las primarias republicanas de Oregon en su distrito, y Smoot fue derrotado en noviembre, cuando el demócrata Franklin D. Roosevelt aplastó a Hoover en la contienda presidencial.
En los años siguientes, Smoot, Hawley y Hoover siguieron defendiendo en gran medida sus políticas arancelarias culpando a las políticas comerciales internacionales y a las fuerzas monetarias externas, así como a los demócratas, por los problemas económicos de Estados Unidos. La economía no comenzaría su recuperación hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial aumentara la demanda de la producción fabril en 1939.
(De www.laprensa.com.ar)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)